“ “Haz como vieres”, dice el refrán, y dice bien. De puro considerar en él, vine a resolverme de ser bellaco con los bellacos, y más, si pudiese, que todos. No se si salí con ello, pero yo aseguro a vuestra merced que hice todas las diligencias posibles.”
Francisco de Quevedo y Villegas (“La vida del buscón llamado Don Pablos”, Ed-Salvat, pág. 57)
I
La cosa sería muy simple. El dinero estaría ahí, en fajos de billetes nuevos de cien pesos y sólo habría que tomarlos, meterlos dentro del bolso y escapar.- Mientras yo hiciera eso el Cholo estaría apuntándoles y ninguno se movería.- Era él quien me lo decía.- Caminábamos, esquivábamos el ligustro, saltábamos charcos, ladrillos rotos, algún que otro vasito o botella de plástico, el barro, el puré de tierra y basura, como decía a veces el Chato, meta y meta, pata y pata. Había estado callado el Cholo, masticando una ramita de algo, como siempre, y apoyado contra el tronco caído del eucalipto al borde de la laguna de la tosquera. Estábamos todos: el Chato, Dumas, el Julio, Juan Benegas, pero el Cholo sólo me habló a mí cuando nos fuimos alejando. Me dijo que la hermana había quedado en encontrarlo y que si lo quería acompañar. Por eso habíamos caminado por el pasillo de la villa que iba a desembocar a la ruta sin hablar y ahí el Cholo había mirado atrás y cuando se dio cuenta de que estábamos solos, me dijo:
- Flaco, tengo un laburito.
- ¿Un laburito?
- Una cosa tranquila, sencilla, y que nos puede salvar.
- ¿Cuántos mangos?
- Muchos, no se exactamente cuántos, pero muchos – completó el Cholo y miró de nuevo para todos lados. Comenzó a explicar. Había averiguado que en la terminal de la costera, “Transportes Automotores “La Bondi ” S.A.”, frente a la villa, autopista por medio, el viernes a la mañana pagaban sueldos. Eran cuatro, tenían el dinero en las cajas. Lo contaban después de recibirlo y antes de empezar a gatillar. El había visto, porque una vez entró para vender alfajores, que en el momento que lo iban haciendo estaban concentrados con las cabezas bajas y un solo custodio quedaba en la puerta de acceso, afuera, para impedir la entrada de algún extraño. Si lo reducíamos lo demás era fácil. Es decir, lo encañonábamos, le sacábamos el arma, lo metíamos adentro y después que terminábamos de encanutar la guita en el bolso, lo dejábamos encerrado junto con los otros cuatro. Enseguida cruzábamos corriendo la autopista y nos metíamos en la villa.
La verdad fue que el Cholo me entusiasmó. Me dieron ganas de irme al boliche del Gallego a jugar al metegol y clavarme dos o tres vinos. Yo no tomo cerveza ni fumo Paco pero sí tomo vino. Igual, aunque me puso un poco alegre la idea de mucha guita pensé que no le iba a decir nada a Carolina. Ella andaba todo el día tirando de Juanjo y de Matías. Protestaba pero se ocupaba. Estaba siempre dale y dale. Barría, lavaba, tendía, planchaba y preparaba el morfi con lo que podía traerle. De lo que más cocinaba, por ejemplo las papas, le había llevado una bolsa que cargué en la camioneta del Gallego, una de más. La saqué después que descargué toda la fruta, verdura y otras cosas de almacén. El Gallego me veía lo que yo choreaba pero se hacía el gil. Era su forma de pagarme. Total, ¿a él qué le costaba si no me veían? Y si en alguna vuelta me pispeaban, con hacerse el boludo listo. ¿O nó? Como la vez que lo agarraron a Pete ¡Bah, la vez que cayó!
Así dicen adentro, cayó. Yo ya estuve adentro y hasta aprendí cómo sacarme las esposas que, cuando te tienen haciendo aguante para declarar en la alcaidía, hay que ver cómo joden. Apoyás la chaveta esa que sobresale sobre el canto de la reja y le pegás un golpe seco y a la mierda. Después tenés que volver a ponértela porque si te cacha el yuta cagaste ¡Ojo! La última vez estuve como tres años en Olmos. No salía más. Me estaba acordando ahí en lo del Gallego. Estaba mirando y pensando en eso cuando la vi pasar por el pasillo a Luciana. Era la mejor amiga de Carolina pero nos habíamos echado el ojo. Cuando caía por la casilla le cebaba mate y la guacha me miraba mientras lo chupaba y me sonreía y volvía a chupar y volvía a sonreír y así, todo sin dejar de mirarme. Creo que caímos en el metejón a partir de esas sonrisas, cuando por fin nos besamos en la boca una vez que por casualidad me encontró solo. Iba seguido a lo del Gallego a comprar vino para los padres y el hermano, porque vivía con ellos. Se ponía casi siempre un vestido rojo que le marcaba todo. Era de tela liviana medio transparente. Si tenía guita me podría comprar un coche, invitarla. Ayudarla a desvestirse despacito. A Luciana le gustaba que la desvistiera despacito y la cerveza, y cuando se zarpaba un poco, que le dejase caer en los pechos y en la panza algo de espuma. Me pedía que le lamiera la espuma y la besara con suavidad antes de que lo hiciéramos y suspiraba y gemía.- Era delicada. Le gustaba también bailar conmigo, los dos apretaditos, habíamos ido más de una vez a “Milongueando” un boliche de la zona y también a un telo o albergue transitorio. Pero ahora yo estaba en otra cosa.
- Vení, Euse, acompañáme afuera – me dijo.
Salimos. Mas que nada porque quería caminar con ella y tomar un poco el fresco de la noche. De día no se podía estar en la villa. Era un horno. Todos puteaban y gritaban. O tenían los televisores, radios o equipos a todo volumen. Había que irse a la tosquera o al centro de San Justo o a clavarse alguna gaseosa o un vino frío en lo del Gallego. Los muchachos hacíamos lo que podíamos. Yo había trabajado bastante de peón de albañil hasta que duró. Tenía libreta y todo. Pero cuando no hubo laburo ni changas ni nada que hacer se puso jodido. Elegí irme entonces a la plaza o a la Avenida Perón y cuidar coches estacionados. Una vez, máximo, junté veinte pesos, máximo porque casi siempre si llegaba a siete era mucho.
Salimos afuera con Luciana y cuando dimos la vuelta por el pasillo del costado de lo del Gallego se me tiró encima y me abrazó por el cuello. Estaba caliente la loca. Pero yo no.-
- ¡Largá, che, largá!
- ¿Qué te pasa, nene? – se ofendió.
- ¡Ché! No te enloquezcás. No ves que estoy pensando.
- ¿Qué estás pensando?
- Son cosas mías.
Luciana se paró con las gambas bien abiertas, cruzada de brazos. La luz blanca de la luna le dio en la cara. Estaba linda la guacha. Además insistía con que quería ser mi pareja.
- Vamos a sentarnos aquí – la invité. Ahí, a la vuelta de lo del Gallego, hay un banco de plaza y como no pasa casi nadie, si querés sentarte, es el lugar más calmado de la villa a esa hora. Estábamos como bajo un baño de luna.
- Vení, vení - le dije y la agarré por el hombro. Sabía que a esa hora Carolina estaba ocupada con Juanjo y Matías y que por ahí no pasaba ni Cristo. Pero también quería amansarla un poco a Luciana. Necesitaba pensar. No porque me diera miedo lo que me había propuesto el Cholo para el viernes a la mañana, pero tampoco quería caer de nuevo. Luciana estaba que bufaba, y si llegaba a sospechar que me la quería sacar de encima pasaba de simpática a cargosa. Se sacudió mi brazo de sobre el hombro como si se sacara un abrigo que la estuviese asfixiando.
- ¡Eh, pará , no seas bruta, qué te pasa?
- ¿Qué, me querés engrupir, a vos qué te pasa?
- A mí nada lu. Vení, vení – la abracé de nuevo y para completar le zampé un chupón. Se quedó la loca, se entregó mansita. Yo sentía que lo estaba saboreando al beso porque se aflojaba. Estuve un rato así, los dos contentos, bajo la sombra blanca. Pero de verdad esa noche, por mas luna que hubiera, no quería estar con ella hasta tarde. Como dije, necesitaba pensar. Entonces me paré y la alcé conmigo sin dejar de besarla.
- Vamos, no seas mimosa, vamos, tengo que trabajar.
- ¡Qué vas a hacer, macaneador!
- No, no, te juro. Le prometí a Carolina arreglarle el motor del lavarropas.
Con esa excusa la dejé casi un pasillo antes de mi casilla. Se prendió un rato de nuestro beso y un poco como que la arranqué lento, con suavidad, para que no chivara, antes de despedirnos. Caminé enseguida ya más aliviado sin ella. Mientras me acercaba sentí que aquella noche no se olía tanto a podrido como algunas otras. Quizá el aire estaba seco ¿Qué se yo? El hedor de la basura se hacía a veces insoportable para todos, era como un humo dulzón que pasaba a picante después y hasta te jodía las paredes de adentro de la nariz. Pero esa noche salía otro humo de la ventana del fondo y se le podía respirar el aroma a chorizo y asado. Carolina me esperaba con la comida hecha y se me hizo agua la boca. Para colmo estaba estrellado y con luna como nos gustaba. Entré, me senté, Carolina sin hablarme empezó a poner los platos, cubiertos, vasos.
- ¿Qué pasa, algún problema?
Me miró y movió enseguida los ojos al rincón. En la cama de los chicos estaba Matías acostado y dormido. Se le escuchaba un ronquidito parejo.
- ¿Qué tiene?
- Fiebre y le duele la garganta.
- Angina seguro ¿Le diste algo?
- Angina seguro ¿Le diste algo?
- Una aspirina, y no quiso comer nada.

II
Carolina me puso el plato con un pedazo de vacío, un chorizo y una papa hervida. Me serví un poco de vino con soda. Ella también se sentó. Me miró como miraba siempre ella, con todas las preguntas.
- Estuve en lo del gallego. Para el viernes me salió una changa – le dije.
- ¿A qué hora?
- A la mañana.
- ¿Dónde?
- Acá nomás cruzando la ruta, en San Justo. Reparar una heladera. Parece que están dispuestos a pagar bien.
- ¿Cómo sabés?
Me encogí de hombros y tomé un trago largo. Me gustaba sentir en la garganta el paso del vino con soda. Eran mis únicos placeres casi, el vino y el sexo con Carolina, con Luciana o con quien me levantara. “Sexo y vino, placer de pobres cuando todavía somos jóvenes”, decía mi abuelo. Aunque también me daba placer el fútbol y, de vez en cuando, leerme alguna de las novelas que me prestaba el Cholo. Pero ahora quería pensar bien en cómo hacer lo del viernes para no caer, para que no me pescaran. El mayor gusto de todos era estar en libertad. Yo no era de sentir miedo pero si estaba preparado mejor. No era sólo cuestión de rajar sino que no nos pescaran. Tendríamos que ponernos algo en las caras. Una media de mina. Una tricota de esas con cuellos que se doblan. Que no nos pudieran identificar. Como cruzaríamos a la villa el trayecto sería corto. La cana jamás se metería en la villa. Aunque si era dinero de los sueldos, además estaba la ganancia de los dueños y encima, por ahí, lo necesario para comprar algún micro y resultaba sumar mucha guita quién sabe lo que harían.
Eso me tuvo bastante desvelado. Di vueltas en la cama hasta mucho después de que Carolina comenzara a roncar. Al final me levanté y salí afuera. La luna estaba más chica pero la noche seguía muy clara. Se escuchaban únicamente algunos ladridos, los grillos, las chicharras y los zumbidos distanciados de los motores. A esa hora la ruta se vaciaba bastante. ¿Cuánto sería? Quizá no mucho mas de veinte lucas porque tantos no eran en ese puto lugar y no creo que ganaran demasiado. Aunque si era dinero de los sueldos y resultaba sumar mucha guita no sabía si no harían la razia y si mandaban además alguna remesa para adquirir una nueva unidad, porque se decía que a veces las operaciones se hacían ahí, y la guita fuera mas, y que por eso estuviera toda la recaudación, la ganancia de los dueños de los bondis, entonces sí sería bastante la mosca.- Y podían hacer una razia y por ahí hacernos caer en un reconocimiento. Pero, si actuábamos a cara cubierta no podrían reconocernos.-
Fui a buscar la pistola. Metí la mano en el depósito de agua sobre el inodoro, a tientas, sin encender la luz. Allí la escondía para que ni Carolina ni los pibes la pudieran ver ni tocar. La tenía bien envuelta y engrasada en una franela y tres bolsas de polietileno. Tenía un cargador lleno y una caja con balas. Me las había arreglado para que el agua no desbordara. Saqué la mano empapada con el bulto. Lo desempaqueté afuera y me puse a mirar el brillo de la luna sobre el metal opaco. Saqué el cargador y tiré hacia atrás el seguro de corredera y saltó la bala que estaba en la recámara. Fuera de tirarle a las latas y a las botellas en la tosquera jamás la había disparado sobre ninguna persona. Había apuntado a muchas en atracos a estaciones de servicio o supermercados cuando nos quedábamos con lo que había en las cajas. Íbamos con el Chato, Julio, Juan Benegas y el Cholo y después repartíamos. Nos turnábamos para bajar, siempre de coches afanados. Dos se quedaban en el auto, tres bajábamos, uno se quedaba en la puerta y dos entrábamos. Con lo que nos tocaba a cada uno nos arreglábamos. Trabajábamos la zona norte, jamás en el oeste, así que viajábamos bastante.
Rara vez laburábamos de a dos. Por supuesto que Carolina no sabía nada de lo que hacía con ellos, si me iba le metía alguna excusa porque cuando salí en libertad la última vez le prometí que siempre trabajaría. Pero en esta oportunidad estaba claro que nos íbamos a salvar con el Cholo y quién sabe si no daría para que nos fuéramos de la villa y hasta para que alquiláramos algo en Morón o San Justo. Carolina siempre hablaba de irnos y tenía una tía en Morón que decía que nos podría salir de garantía porque era propietaria.
Pero, volviendo a la idea del asalto, lo que me preocupaba del proyecto era que se empezara a romper. A veces cuando, como ahora, me quedaba mirando fijamente algún paisaje, algo que me gustaba, la noche estrellada y tranquila, por ejemplo, pensaba qué ocurriría si todo se empezaba a levantar como un mantel o un piso de mosaicos o cerámicas parejito. Como si el mundo fuera un telón, un decorado de teatro, como el que vi una vez que mi abuela me llevó. Me ocurría cuando en las obras hacíamos las pausas para comer y tomar algo. Tal vez fuera el cansancio, pero me quedaba contemplando – como dije – el piso terminadito o la pared ya con su revoque fino y una voz me soplaba en la oreja: - Eusebio, che, Eusebio ¿Y si se empezaran a levantar las baldosas o las cerámicas, y si de pronto se abriera un boquete, y otro, y otro más; o si el techo se cayera o se volara? En fin. Alguna vez me había dicho el viejo zorro que fue mi abuelo que Dios mantenía todo bien atado, bien construido, que mi abuela, su mujer, o mi madre, su hija, o los pobres en general no hacíamos las cosas bien y por eso nos castigaba y a veces, por ese castigo, las cosas de la realidad se desataban, se descomponían o empezaban a deshacerse ¡Qué garrón, no? ¿Qué se yo? Boludeces del viejo nomás. Pero la verdad, a los pobres las cosas se nos iban de las manos cuando creíamos que ya las teníamos ¿Mala suerte? Llamale hache.
Miré de vuelta la pistola que relucía y la hice girar sobre el índice a lo cowboy. Así descargada era un juguete, no jodía a nadie. Dumas, que había empezado a estudiar para abogado y después había largado, me había dicho que si la llevabas descargada y hacías el atraco así, si luego en el juzgado lo probabas, te tenían que largar, no te podían cargar el hecho. Lo mismo si ibas con una pistola o revolver de juguete. La joda era si alguien te sacaba un caño cargado y verdadero en mitad de la tarea.
En ese momento pasó la negra Porota, sandalias de tacos altos, minifalda que apenas le tapaba el culo musculoso y redondo, labios gruesos pintados, ojos con rimel y, en el fondo de sus pupilas, el mismo brillo de luna de aquélla noche que parecía estar en todo. Me miró, se paró y se empezó a reír señalándome. Me miré y vi que estaba en calzoncillos. Levanté la pistola que ella no había visto porque estaba en la sombra y la apunté. Se tragó de golpe la risa, se endureció, seria, casi se cae sobre su culo parado y duro que parecía que tuviera resortes. Me miraba y miraba la pistola.
- Te estoy jodiendo negra – dije al ratito, bajando la pistola.
Suspiró la Porota y le volvieron los colores.
- No jodás, Eusebio ¿Qué hacés acá, a esta hora, casi en bolas?
- Andá, andá nomás, no te preocupés. Estoy limpiando el fierrito – cuando dije “fierrito” le tiré un beso con la mano y le guiñé el ojo, de puro simpático.
Entonces la guacha apoyó los nudillos en las caderas, se meneó, se agachó, me acercó la jeta, me obligó a que mirara sus ojos con luna y me preguntó, bastante babosa la loca:
- ¿Querés limpiarte el fierrito, el otro digo?
Joda, joda, nunca había pensado, así, en serio, en tirármela a la Porota. Y
- Pará, esperáme un cacho – le dije y entré. Me decidí ahí en el momento, no lo pensé.
Así que enseguida que salí, me había puesto los pantalones y la camisa así nomás, la agarré de la cintura, le palmeé la nalga redonda y dura y le empecé a comer los labios gruesos y comenzamos a darnos mientras caminábamos. Nos palpitaban los cuerpos. Me llevó a su rancho porque vivía sola y era fama que las piernas que le gustaban iban a parar ahí. La sábana que cubría la catrera estaba limpia y perfumada. En una silla, sobre el respaldo, había una camisa de hombre color celeste clarito con una inscripción bordada en azul en el bolsillo, en forma de arco. La reconocí, el bordado decía: “T.A. La Bondi S.A .”. La paré en seco y le señalé la silla.
- ¿De quién es? – pregunté.
- No te asustés loco. De un novio que tuve. Me la regaló para que la usara de piyama.
No quise saber más. Me tranquilicé. No fuera que en medio de la fiesta se me apareciese algún ñato. Le empezamos a dar más duro, ya con todo, pero despacio. Se notaba que Porota tenía ganas. Vaya a saber por qué. Mi abuelo me decía siempre que donde menos se espera salta la liebre. A mí las mujeres me gustan y esa noche, pese a que quería pensar, primero Luciana, ahora Porota, no me iban a dejar. Después que terminamos, al ratito nomás, Porota se durmió como un tronco y yo, por suerte, seguía desvelado. Por suerte, porque si me hubiera dormido ahí y se despertaba Carolina y no me veía iba a desconfiar. Me vestí y salí despacio. Hacia el lado de Lomas de Zamora se veía ya la claridad y se escuchaba el canto de los gallos, los grillos se habían callado pero las chicharras parecían una sierra metálica; señal que iba a hacer calor. Los sonidos de los motores se hacían más fuertes y numerosos. Comenzaría a hervir todo de nuevo en pocos minutos. En la villa había quietud todavía como en un cementerio. La gente que se levantaba temprano no se hacía oír. Dentro del almacén del Gallego se veía luz. En poco tiempo más encendería el motor de la camioneta y si me necesitaba iba a tocar tres bocinazos. Me apuré, me quité la ropa y me metí en la cama, justo en el momento que Carolina se dio vuelta y su mano suelta me cayó sobre las costillas. Escuché un gruñido y una tos, venía de la cama de los chicos. Seguro sería Matías. Quise saber si tenía fiebre así que me levanté y me acerqué a su cama y le puse la mano sobre la frente. Estaba fresca, pero la almohada a su lado estaba húmeda. Me di cuenta que había transpirado durante la noche, buen signo. Me avivé de que si quería tomar dos mates tenía que poner la pava y prepararlo ya mismo, antes de que sonaran los tres bocinazos. Era la madrugada del martes y los martes por lo general acompañaba al Gallego. Así que me vestí de nuevo y encendí el calentador. Entonces se despertó Carolina.
- ¿Qué hacés? – preguntó.
- Preparo mate. Hoy salgo con el Gallego ¿Te acordás?
- Sí, sí
Ni bien le di la segunda chupada al primer mate sonaron los bocinazos. Salí enseguida y me subí a la camioneta junto a su dueño.
- Hola.-
- Hola –
El Gallego era enérgico, de pocas palabras y pocas pulgas pero de buen corazón. Había caído a la villa víctima de los impuestos según me confió una vez. Habían terminado por clausurarle el negocio y decomisarle la mercadería, pero él se había quedado con la pasta, palabra con la que nombraba la guita.
- ¿Qué cuentas, calor, no? No he podido pegar un ojo en toda la puta noche – comentó.
Me encogí de hombros y asentí con la cabeza. Las raras ocasiones en que el Gallego hablaba más de la cuenta había que dejarlo porque le gustaba discursear sin que lo contradijeran demasiado.
- Mira – siguió -, en este bendito país, que lo es mucho más que mi tierra, porque aquí os sobra de todo, solamente que vosotros no os dais cuenta y estáis como en la luna, lo único que os joderá siempre a vosotros son los gobiernos. Tenéis gobernantes rapaces y glotones, gentes de avería como en España, señoritos a los que cuadra el ocio y el pitorreo pero no el mojarse con el propio sudor. Por eso vivís embretaos, aturdidos. Necesitáis un Franco.
Cuando hablaba de ese modo el gallego se refería a un personaje que según mi abuelo había sido amigo de Perón. Eso era todo lo que yo sabía. También que después de la guerra Perón les había enviado un barco repleto de comida y que ellos estuvieron muy agradecidos y que por eso agasajaron tanto a Evita que para mi abuelo y mi viejo y toda mi familia había sido algo así como la Virgen María
¿Qué se yo? El Gallego hablaba y hablaba pero yo no dejaba de pensar. El asalto sería el viernes a la mañana y teníamos que tener todo listo. Las medias de mujer serían lo mejor para disfrazarnos. El arma, cargada. El consejo de Dumas, ir con el fierro descargado, no era bueno. Nos haría sentir inseguros. Porque si otro nos madrugaba teníamos que disparar primero y si no lo hacíamos éramos boleta, nos mataban. Ya había amanecido del todo, la camioneta se deslizaba sobre el asfalto a bastante velocidad y un fresco me corría por las sienes y el cuello. Entramos por el costado a una de las naves del Mercado Central, la de productos de almacén. Un paquete de azúcar, una yerba, un café instantáneo, una o dos latas de tomates al natural, una lata de duraznos en almíbar para Matías sobre todo, un arroz, un paquete de harina, porotos, garbanzos, lentejas, mayonesa, una caja grande de caldos en cubitos, cuatro leches larga vida, cuatro tetras. Los fui poniendo aparte mientras cargaba, uno más de todo para no joder al Gallego. El goruta que nos atendió no se dio cuenta, como siempre. Le fue imposible darse cuenta porque contó los bultos arriba de la camioneta, pero los que yo aparté los fui metiendo dentro de una lona enrollada y, a la hora de contar, no los vio.
Volvimos tranquilos, despacio, y después que ayudé a la descarga, puse las cosas que había apartado para mí en una bolsa de cemento vacía de papel doble, bastante fuerte, que me dio el Gallego.
- Esta vez, te llevas una buena ganancia, joder! – me despidió y me miró a los ojos sonriente. Alcé las cejas y abrí las manos, mirándolo yo también, antes de agacharme y agarrar la bolsa. Con el Gallego nos entendíamos sin hablar y desde que había muerto mi abuelo, que para mí fue mi padre porque a mi viejo no llegué a conocerlo; falleció, ¡bah!, lo mataron un mes antes de que yo naciera, al gallego lo sentía como había sentido siempre a mi abuelo, un alma protectora y por supuesto lo quería y él a mí.
Llegué con la carga y la puse sobre la mesada. Carolina y los chicos estaban atrás y entraron enseguida cuando me vieron.
- ¡Hola, pa! – Matías saltó sobre mí y me cruzó las piernitas alrededor de la cintura y se abrazó a mi cuello. Juanjo me agarró del cinturón para que me inclinara y pudiéramos besarnos.
- ¿Ya estás bien, guachito? – le dije a Matías y lo apreté un poquito. Me aplastó la boquita sobre la mejilla
- ¡Estoy bien, estoy bien! – gritó Matías. Lo deposité sobre el piso y abracé a Carolina después de besar a Juanjo. Tenía olor a jabón y a lavandina. Se soltó y fue a revolver dentro de la bolsa. Empezó a sacar, una por una, las cosas que había.
- Te olvidaste – dijo enseguida que terminó de vaciarla.
- ¿Qué cosa?
- El jabón y la lavandina.
- ¿Ya te la gastaste?
- Queda poco
- Bueno, aguantá hasta el martes que viene, que vamos de nuevo.
Se encogió de hombros pero sonreía. Había juntado veinte pesos de la costura y me dijo que iría hasta la carnicería a comprar picada para hacer pastel de papas. El canilla del Mercado que me conocía, como siempre, me había regalado el diario y me quedé leyéndolo mientras la esperaba. Dos muchachos jóvenes habían caído en un hecho en Ingeniero Budge el mediodía de ayer, uno había resultado herido y el otro muerto. Estaba la foto del cadáver sobre la vereda, cubierto con una frazada y le habían destapado la cabeza y se le veía la cara de perfil, borrosa y gris pero mostrando igualmente su juventud. No se veía sangre, parecía dormir. Me dio tristeza. Cada vez que veía ese tipo de fotos en los diarios sentía que el mundo se achataba. La agonía, la terminación de la vida, la muerte, pensaba que sería algo así: un achatamiento de los sentidos, de lo que se veía, escuchaba, olía. O como que la realidad se levantaba toda igual a un telón o un mantel, un arrugarse, un achatarse como dije, o un despedazarse como decía mi abuelo. Así le habría pasado también a mi viejo que murió en un hecho, baleado por la policía. Aunque ahora se me ocurría pensar que todo se iría como por un agujero, de la misma forma que cuando destapas la pileta de la cocina llena de agua enjabonada o sucia. Seríamos chupados vaya a saber hacia donde. Porque la gente se iba o por los agujeros que hacían las balas o por las heridas que abrían las puntas de las facas o de los cuchillos, o por los bultos que formaban los tumores cancerosos y terminaba arrugada y estrujada como un bollo de papel, blanca y grisácea. Mi abuela había tenido uno que fue primero un bulto duro y que, después, según escuché que habían dicho los médicos en el hospital, ese bulto fue como que se le repartió por el resto del cuerpo y ¡Zácate! La vieja se derrumbó y enflaqueció y el bulto ese se la comió toda, quedó arrugada y estrujada, piel y huesos. Y la muerte sería siempre algo así, algo que en el mejor de los casos comenzaría como una pequeña molestia, una cosa sin importancia, pero que después crecería y crecería y se lo devoraría todo, cuando no fuera por un golpe fuerte, o por un tiro o una cuchillada y sucediera rápido.
Estaba pensando todo esto cuando Carolina volvió de la carnicería seguida de Juanjo y Matías. Abrieron la puerta y entró la luz con ellos y sentí el no haber dormido. El sueño se me cayó encima así que me acosté. Le dije a Carolina que guardara el pastel para la cena y que no me llamara para almorzar. Me habré dormido profundamente porque cuando desperté el sol ya daba sobre la ventana del fondo. Después de lavarme la cara lo primero que pensé fue que no me había concentrado todavía bastante en la cuestión del asalto. Así que le dije a Carolina que me iba a caminar porque necesitaba hacer ejercicio. Creo que estaba lavando en la batea del fondo y vi la sombra de su brazo saludándome cuando me iba. Ella misma a veces me parecía una sombra. Sobre todo cuando estábamos haciendo cada uno lo suyo y ni nos hablábamos. Los momentos que yo veía la televisión o leía el diario y ella trabajaba. La enorme cantidad de tiempo que estaba fuera o dormía pero ella seguía dale y dale con los borregos, la ropa, la máquina de coser, la comida, el lavar y secar los platos. Sólo a la hora de la siesta se permitía mirar una telenovela mientras yo dormía.
Me puse a caminar y decidí que iría por el camino de cintura, Crovara y la General PazLa Noria y, si cuadraba y era temprano, cuando llegara seguiría por el Camino Negro y de ahí capaz que me iba al centro de Lomas. Tenía puestas las zapatillas de marca francesa con el gallito. Me las había afanado de una rural que tenía la puerta de atrás levantada y atada al paragolpes con soga sobre una gran cantidad de cajas y que había quedado momentáneamente detenida frente a la villa en un atascamiento de tránsito hacía como un mes atrás. El conductor de la rural que puteaba a los gritos y agitaba el brazo libre fuera de la ventanilla ni cuenta se había dado y yo me había escabullido con cuatro cajas. Un tipo que me miraba hacer, sentado a una mesa en la vereda del barcito que está enfrente, al lado de “La Bondi ”, me vio y alzó un vaso con cerveza, como brindando. Cuando abrí las cajas en la casilla comprobé que eran todos números grandes, de hombre, así que el Cholo, Dumas y el Gallego habían ligado y por supuesto, yo mismo, y el par que tenía puesto era justo mi número. Serían las cinco de la tarde y el sol por suerte empezaba a aflojar. Se había levantado un vientito más o menos fresco que venía del lado del Riachuelo y me daba en las mejillas. El camino de cintura por las dos manos estaba plagado de tráfico que avanzaba lentamente. Camiones, micros, automóviles particulares despidiendo humo negro y acre por todos los escapes. Sobre los techos de los vehículos se podía ver una especie de atmósfera transparente y temblorosa. Era el calor que ascendía. Mi abuelo me había explicado una vez que así se formaban las tormentas. Las zapatillas eran cómodas y se pisaba y andaba bien sobre ellas, a mil porque estaban nuevas. Siempre me las calzaba con unas medias gruesas pero frescas porque los pies se sentían mejor. Eran mullidas y aunque yo era de transpirar bastante, sobre todo los pies, a medida que caminaba ni siquiera los sentía húmedos. Tenía que desplazarme por la orilla, la parte de tierra de la banquina, y cruzar y patear por el carril de enfrente de la villa para ver los rodados también de frente. De otro modo podía acabar bajo las ruedas de alguno. Me cruce con vendedoras y vendedores ambulantes, muchos eran de la villa, nos conocíamos y nos saludábamos. En algunos tramos, hasta la rotonda de Provincias Unidas que es la Ruta Tresla General Paz vas bien. Primero está el supermercado “Auchan”, de una firma francesa, y te queda nada más que la banquina. Pero después la Avenida Crovara hasta General Paz es una fiesta, lleno de luces, negocios, restaurantes, bares, minas de todo tipo. Así que mientras pateaba y miraba lo que vendría, como si ya estuviera entre las luces, pensaba. Según me había explicado el Cholo los camiones blindados que traían la guita llegaban tipo siete de la mañana con dos choferes armados y dos custodias también calzados. De las siete a las nueve, después que los camiones descargaban y se iban, los empleados contaban y ensobraban el dinero. En esas dos horas no arribaba casi ningún micro, únicamente había gente en las colas que esperaban para viajar hacia el lado de Morón. Precisamente esa gente no podría vernos con las medias en las caras. Del final de las colas hasta la oficina con el custodio en la puerta habría, si había, diez metros. En ese espacio deberíamos recién cubrirnos los rostros. Si lo hacíamos antes, en la fila de los que esperaban cualquiera iba a sospechar, o podría haber un cana que portara su pistola reglamentaria y se le ocurriera sacarla y atacarnos. Héroes nunca faltan. Esto se lo tenía que comentar al Cholo. Era importantísimo tenerlo en cuenta. También, que cuando saliéramos, después del atraco, no corriéramos desesperadamente como imbéciles, sino que camináramos hasta llegar a la villa, y, enseguida que abriéramos la puerta para irnos, inmediatamente antes pero muy rápido, nos quitáramos las medias de las caras de modo que los que estaban adentro cabezas abajo tirados al suelo no nos pudieran reconocer. Parecían boludeces pero de respetarlas dependería que no nos pudieran echar el guante. Sin contar con que siempre pueden presentarse imponderables. Por ejemplo que al salir, ya con las caras desnudas, algún chofer pretendiese entrar a cobrar, o que quisiese hacerlo mientras cargábamos los bolsos con la guita. Este era otro punto a considerar. Lo resolví al instante. Si alguien quería ingresar mientras todavía estábamos adentro, que entrara nomás, que el Cholo siguiera llenando los bolsos sin inmutarse y yo le pondría la pistola en la cabeza y lo obligaría a tirarse al piso con los demás, aunque fuera uno o aunque fueran cinco. Ninguno se iba a retobar porque ante la perspectiva de recibir un plomo en el cuerpo pocos son guapos. El tema era el momento de salir con el bolso. Porque si los ñatos se presentaban en esos segundos fatales y se avivaban podrían echar a perder todo dando un pequeño escandalete al que se sumarían los que hacían las colas. También me pareció que tenía la solución, deberíamos salir sonrientes con caras de choferes satisfechos. Y ahí se me ocurrió, cuando imaginé “choferes satisfechos”, que no estaría mal poder vestirnos con las camisas que usaban los choferes. La gran genialidad fue acordarme de que entre los novios que había tenido Porota uno había sido chofer y le había regalado una camisa para que la usara como piyama, la que había visto la noche anterior en el respaldo de la silla. Yo podía afanarle la camisa a Porota y ponérmela ese día y al Cholo le podíamos hacer bordar una por la vieja Carmela. Esa mujer era una tumba y era piola. Podíamos confiar en ella. Me puse contento. Disfrazados de choferes, sonriendo, con los dos bolsos, podríamos salir tranquilos, nadie nos iba a reconocer. Sin darme cuenta había llegado casi hasta Tablada. Había también oscurecido bastante y refrescado todavía más. Sin embargo sentía el cuerpo caliente y mojado por la caminata. A mí me gustaba apretar la marcha como cuando iba en peregrinación a Luján. Dumas me acompañaba y me decía eso: “hay que apretar la marcha”. Según él eso significaba caminar rápido y con determinación. El era un tipo con mucha voluntad que había estudiado, había terminado la secundaria, ido a la Universidad , a la Facultad de Derecho, estudiado inglés. Leía bastante, de todo sabía un poco. Pero cuando murieron sus padres en un accidente se desgració. Perdió el laburo, se abandonó, vivía en pedo, le remataron la casa y quedó en la calle, de linyera. Por fin el Gallego lo recogió y le dio una pieza y él lo ayudaba con los números y los libros. Aunque como decía Dumas el Gallego ya estaba vacunado porque no pagaba más ningún impuesto. Compraba y vendía en negro y para la AFIP no existía. Usaba facturas truchas. Lo que Dumas hacía era llevarle la contabilidad doméstica para que no se hiciera lío. Lo asesoraba también con la jubilación porque aunque hubiera quedado al margen con los impuestos lo que el Gallego no quería perder era su jubilación.
Me arrepentí de mis ganas de ir a Lomas. Además me acordé del pastel de papas que prepararía Carolina para la cena. Aunque me hubiera gustado caminar por la calle Laprida, ir al Center, vagar por la Avenida Hipólitola Pavón , como le dicen, y mandarme hasta el supershopping de Coto, donde algunas veces la había llevado a Luciana al cine, comprendí que era tarde. Pero, como decía mi abuelo, faltaba mucho, el trayecto por toda la Avenida Crovarala General Paz , y, como él decía, los pobres tenemos que aprender a tragarnos las ganas. Esta vez era por falta de tiempo, pero casi siempre es por falta de guita. Los pobres casi nunca o nunca tenemos guita para gastar. Lo nuestro es mirar, mirar y desear, mirar y necesitar, mirar y aguantarse. Si fuera por mí, mirando y deseando ya me habría comprado el mundo. Para poder comprarme todo lo que yo, mi mujer y mis hijos tendríamos que tener, lo que necesitáramos y lo que tuviéramos ganas, creo que un camión lleno de plata no alcanzaría. A veces me daba por fantasear que si a los pobres nos dieran guita los negocios se quedarían pelados. Nada alcanzaría, nada sería suficiente o bastante. Por eso que los tipos como Palito Ortega que de chico había sido changuito cañero y de grande llegó a triunfar son los que verdaderamente viven una vida completa, pasan de no tener nada a tenerlo todo. Tener y no tener es como saber, conocer todos los extremos de la vida, pasar de desear a no desear. A menos que seas un idiota y la experiencia no te haga mella. Pero, sigamos, así como me arrepentí de ir a Lomas, después que llegué a Tablada me dio la loca, para volver, de subirme al bondi de la empresa que afanaríamos el viernes. Esperé un rato en el refugio hasta que llegó una costera y me subí. No viajaba casi nadie y pude sentarme bajo la luz azul de la butaca echada hacia atrás, bastante cómoda. Me recosté y medio me dormí. Pero me tuve que despertar casi enseguida porque a pesar de haber caminado tanto el micro llegó rápidamente a la empresa frente a la villa. Cuando bajé observé bien la distancia entre el lugar en el que la gente hacía cola y la parte de adentro del edificio donde estaban las oficinas. Tal como había pensado no había más de diez metros, pero la puerta metálica de acceso estaba dentro de un pasillito y eso sería conveniente para sacarnos las medias sin que nos vieran. En la villa se habían encendido ya las bombitas eléctricas. Me fui enseguida a lo del Cholo, quería contarle lo que se me había ocurrido sobre ir con camisas de choferes. Lo encontré tomando mate con los tíos. Dentro, en el fondo, bajo la única higuera de mucha copa, iluminada con lámparas de colores, que había en la villa, su familia tenía una mesa con bancos alrededor hechos de cemento y pedazos de cerámicas y mayólicas. Saludé a todos alzando la mano.
- Hola a todos – dije y los tres me devolvieron el saludo diciéndome hola. El tío del cholo tenía cara de pirata y la tía de chusma. Una mujer que parecía estar siempre tratando de enterarse de todo, a la que daban ganas de contarle macanas, para divertirse uno, para que las picara e hiciera una comidilla, como esos pájaros volvedores que están siempre sobre los granos una y otra vez y que nunca se cansan.
- ¿Cómo anda el hombre? – preguntó el tío del Cholo y la tía miró, esperando.
- Como puedo – dije. Se rieron.
- El Euse es un amigo – sentenció el Cholo y me hizo una seña con la cabeza y se paró y empezó a caminar hacia el otro costado de la higuera. Me fui detrás. Cuando estuve seguro de que no nos escuchaban le conté lo que se me había ocurrido. Estuvo de acuerdo. Dijo que si podía tener la camisa para el día siguiente y le dije que sí. Después caí en la cuenta de que tendría que esperar a Porota esa noche como la anterior y quién sabe si la podría interesar para que nos encamáramos. Así que pensé en ir a verla ya mismo. Salí apurado. No quería llegar tarde para cenar. Menos mal que la encontré acicalándose todavía para salir a laburar. Salía temprano. A las nueve, invierno o verano, otoño o primavera, estaba en la ruta con sus minifaldas, sus medias rombo y su culo musculoso, tratando de tentar a los automovilistas, tirándoles besos. La encaré ahí nomás, le encaje un beso apasionado y me lo devolvió. Le subí la minifalda, le bajé la tanguita y la fui llevando hasta la cama. Después de que me la cogiera se iba a meter en el bañito a sentarse en su bidet del que estaba orgullosa y yo le iba a agarrar la camisa y me iba a rajar. Así lo hice.
- ¡Chau, Poro, adío! – le grité mientras salía.
- Chau bombón –me devolvió. Mientras me apuraba hacia mi casa y me enrollaba la camisa alrededor de la cintura pensé que con la poca luz que había en la pieza de Porota ni se iba a dar cuenta de que le faltaba, porque ella tenía un espejo encuadrado con bombitas de luz como un camarín de teatro para emperejilarse y mirarse la facha, pero en el resto del cuarto minga. Con la que había que cuidarse no se fuera a avivar era con mi jermu. Para colmo Carolina si yo le decía que afuera llovía sacaba la mano por la ventana. Era de no creerme casi nada. Decidí que debía esconder la camisa fuera de casa así que me fui hasta lo del Gallego y le dije que me la guardara. Al Gallego no tenía que darle explicaciones. La agarró, la llevó para adentro, mudo completamente. Encima me miró, cerró la boca e hizo ese gesto característico de apretarse los labios con el pulgar y el índice. Me quedé más tranquilo y volví a casa. Justo en ese momento Juanjo y Matías, el mas chiquito, estaban poniendo los cubiertos sobre la mesa. Besé en los labios a Carolina.
- ¿Y, caminaste?
- Bastante. Fui hasta Avenida Crovara. Y si no hubiera tenido que volver para cenar seguía.
Mi mujer me sonrió. Llevó el pastel a la mesa en una fuente de acero inoxidable. Estaba magistral. Parecía una gran nave marinera dada vuelta. Como la que había visto cuando fui al cine a ver la aventura del Poseidón, el gran transatlántico al que una ola gigantesca puso culo para arriba. Lo palmeé en los mofletes a Matías y le hice una mueca. Me respondió con una risotada y un eructo. Ya masticaba su primer bocado y estaba tragando un jugo de naranja frío. Teníamos, por suerte, heladera. Carolina la había heredado de una tía vieja que, al morir, como Carolina la cuidó hasta el último suspiro, le dejó la heladera. El Gallego se prestó a ir a buscarla en su camioneta y no quiso ni que le pagara el combustible. Desde que la teníamos, en los veranos, podíamos disfrutar de bebidas frías. Carolina la tenía bien provista. Con lo que cobraba de la costura le compraba de a cajones al Gallego. En su boliche adquiría también cajas de leche “larga vida” que almacenaba en el bajo mesada. Tenía obsesión porque sus hijos estuvieran lo mejor alimentados posible porque ella había pasado hambre, y de la grosa. Una hermana se le había muerto famélica a su familia cuando era apenas una beba porque no tuvieron en un invierno leche para darle.
- ¡Mirá, mirá lo que hacés, Mati! – gritó ahora en dirección a él y le pegó en la mano. Matías trataba de introducir sus deditos en la masa del puré para extraer un punto oscuro.
- ¡Ay, ay! – se quejó – Es una mosca, una mosquita.
- Ninguna mosca, loco. Vos sos peor que una mosca.
Cuando terminamos de cenar salí al pasillo. No tenía ganas de acostarme con el calor que hacía. Dejábamos el colchón empapado y había que sacarlo al sol a la mañana siguiente para que la goma espuma no se pudriera con tanta humedad. El cielo estaba estrellado y el aire inmóvil. Parecía que para respirar tenías que hacer fuerza, proponértelo. Carolina salió conmigo a tomar aire. Desplegamos unas reposeras que nos habían dejado unos vecinos nuestros que se fueron. Volvieron a Santiago del Estero a trabajar en una plantación de caña en Tucumán pero, como vivían en Santiago los familiares que les quedaban, se habían ido primero allá. De vez en cuando nos mandaban todavía cartas o postales. Dominga, la santiagueña, madre de una nena que se había enfermado de tos convulsa y que habíamos ayudado a llevar al Hospital Paroisien, se había hecho muy amiga nuestra y en especial de Carolina. El marido era un hachero que aquí sólo había conseguido changas para cortar pasto o desmalezar lotes. Era un hombre que no temía a las alimañas. Podía meterse en el medio de cualquier terreno de maleza tupida y dejarlo como una cancha de fútbol. Nos habíamos hecho amigos porque él, como yo, era hincha de Boca y en algunos partidos habíamos entrado gratis a la bombonera. Gritábamos, cantábamos, saltábamos, nos abrazábamos y disfrutábamos los goles. Después íbamos juntos a lo del Gallego a clavarnos algunos vinos y festejar. Cuando se fueron los extrañé bastante durante los primeros meses. Ellos nos dejaron las reposeras en señal de amistad. Carolina se tiró después de mí sobre la lona de su reposera y suspiró. Había conseguido que los chicos se durmieran. La manera de lograrlo había sido, como otras veces, dejarlos jugar o hacerlos trabajar para que además de entretenerse se cansaran y cayeran rendidos. Además así, de vez en cuando, podíamos tener tiempo para nuestras cosas. Y para hablar.
- Me pareció raro que quisieras caminar tanto hoy.
- Lo que pasa es que cuando camino bastante me sirve para tranquilizarme y pensar.
- ¿Pensar, en qué?
- En cómo hacer para salir de esta villa y poder comprarnos una casa y vivir de otra manera. De una manera decente.
- ¿Y a qué conclusión llegaste, si se puede saber?
- Bueno, no se. Tendría que agarrar un buen laburo, una changa grande, importante, que me diera unos cuantos mangos juntos.
- Y si juntases mucha guita ¿Qué harías?
- Lo primero comprar o alquilar una casa en Morón. Tu tía, Flavia o Fabiola, la de Morón que es propietaria nos podría salir de garantía.
- Se llama Claudia, Eusebio, Claudia.
- Bueno, Claudia, como sea.
Carolina contemplaba el cielo y se puso de costado mirándome. Le fastidiaba que no recordara el nombre de su tía. Lo que me pasaba a mí con ella era que la íbamos a ver muy de vez en cuando. Al llegar allí y enseguida de estar un rato me aburría. La tía de Carolina tenía siempre la radio encendida en una estación en la que pasaban música clásica. Esa música de velorio como cuando siendo yo un pibe murió Perón. La tía tenía las ventanas abiertas o cerradas, pero siempre cubiertas con dobles cortinas, los pisos de madera o cerámica encerados con unos patines como babuchas o chinelas que tenías que calzarte o pisar cada vez que entrabas y cuidar que no se te piantaran. Había que estar con la ropa limpia para poder sentarse en los sillones. Las paredes estaban llenas de cuadros. Había también una biblioteca de la cual había sacado y leído algunos libros. Lo bueno era que había dos baños limpísimos. Uno arriba y otro abajo porque la casa tenía dos pisos. En el de abajo estaba la cocina grande con comedor y todo, un living también cómodo y espacioso, garaje, lavadero y arriba tenía tres dormitorios a falta de uno, con un estar. Y hasta tenía terraza. Pero la visita a ese mundo duraba poco. Al rato había que volver a la villa, a la casilla, a los pasillos y a la mugre, a los perros que te rozaban y tenías que esquivar cuando tenían sarna, a lavarse en el fuentón y en la palangana y no era fácil. Había que regresar a la falta de todo, a las carencias, a la pobreza que era también tristeza y amargura y que no te dejaba pensar, porque se sentía como una venda, algo que te velaba los ojos y te impedía ver claro. No digo los ojos verdaderamente porque gracias a Dios siempre tuve buena vista y vi claro, me refiero a los ojos de la mente. Tuve momentos de pensar muy claramente en la vida. Creo recordarlos. Uno fue entre mi infancia y mi adolescencia o pubertad. Salía de la primaria, el abuelo todavía vivía y hasta me atrevía a pensar en seguir hacia la secundaria. Cuando empecé a trabajar como ayudante de albañil y después obtuve la libreta, al principio, tenía también claros los ojos de la mente, sobre todo las temporadas en las que tuve trabajo. Aprendí a preparar el pastón, las mezclas, las proporciones de arena, cal y cemento, a colocar la plomada y extender los hilos bien nivelados para colocar los ladrillos, lo que se dice levantar pared. Pero cuando me había puesto contento con mis logros, a las pocas semanas, el laburo comenzó a faltar cada vez más. El abuelo se empezó a morir a pedazos…
- ¿En que pensás? – quiso saber de pronto Carolina. Hundido en la reposera, con la mirada puesta en la noche, la había olvidado. Mi cabeza se había llenado de esos breves pantallazos que eran mi vida, dentro de los cuales, por supuesto, también estaba ella.
- En nada- contesté ¿Qué podía decirle? ¿Qué ahora también, extrañamente, en vísperas de un asalto, pensaba claramente? Para empezar le había mentido, cada vez que salía con los muchachos y ahora, por lo menos, le había ocultado el plan que teníamos con el Cholo. A esa altura de mi vida, aunque no lo pareciese tenía ya la edad de Cristo, treinta y tres, había perdido las esperanzas de hacer en mi destino un progreso significativo trabajando. No había posibilidad ninguna. El único medio podía llegar a ser una propuesta como la del Cholo, así, de agarrar mucha guita de un saque y poder rajar. Ahora mirábamos la noche, uno al lado del otro, como tantas veces. Pero el día llegaría y el día llegó.

III
El viernes fijado para la difícil tarea que nos habíamos propuesto nos levantamos temprano. Carolina sabía que cruzaría la ruta hacia San Justo para hacer una changa. Los tíos del Cholo dormían ensobrados en una hermética ignorancia. Así había dicho el Cholo que apreciaba la justeza de términos. De otro modo no podría hacerse nada. Como dije. Eran chusmas. No podían evitarlo y sus estómagos resfriados podían perdernos. Además desde lo del Cholo, desde la parte trasera de la casilla en la que vivía, donde estaban la mesa y los bancos de cemento, con incrustaciones de cerámicas, mayólicas, mármoles y mosaicos, lozas que el Cholo había armado con sus propias manos, se veía el frente de la Bondi y se vería el camioncito de caudales cuando llegara con su preciosa carga, y, mas importante todavía, cuando se retirara. A partir de ese momento deberíamos comenzar a actuar, dar inicio a nuestro ambicioso plan. Y así fue y así se hizo. El rodado llegó como una especie de elefante negro sobre ruedas o un monje oscuro cargado de espaldas que en el interior de su metálica cobertura trajo los fajos de billetes. Tomamos el tiempo con el Cholo mirando los relojes cuando llegó y cuando se fue entre chupadas a la bombilla del mate que nos pasábamos uno a otro y los cigarrillos – fueron más de dos, creo - que el Cholo tampoco paraba de fumar como si el humo en cada pitada le devolviera el alma que parecía temblarle y salir fuera de él. Yo estaba tranquilo, pero con una calma cargada como la mañana gris de ese día en la que se podía sentir, pese al calor de los días inmediatamente anteriores, una humedad central y temblorosa, algo más fría, que auguraba lluvia. Teníamos las camisas de choferes, celestes y bordadas en azul en los bolsillos, ya puestas, de mi hombro colgaba un bolso de lona con las pistolas dentro, y llevábamos vaqueros porque habíamos visto infinidad de veces que los conductores de los micros los usaban y las medias de minas en los bolsillos. Cruzamos caminando la ruta, sonriendo y charlando entre nosotros, para disimular y darnos ánimo. Eran las siete y media, el vehículo transportador de caudales se había ido siete y cuarto, llevándose también sus dos custodios. Había poca gente en la fila de los que esperaban el micro a Morón y cuando llegamos al pasillito observamos que no había guardia del lado exterior. De todos modos avanzamos decididos y cuando estuvimos fuera de las miradas nos encasquetamos las medias que llevábamos y cada uno de nosotros aferró su pistola sacándola del bolso. El Cholo dio dos golpecitos en la puerta que, de afuera, no tenía picaporte sino una bocha redonda de bronce opacado por los roces de infinidad de manos. Alguien preguntó desde adentro entreabriéndola: “¿Andrés?”. Sí, hombre, sí,-dijo el Cholo y empujó y en un instante estuvimos dentro y yo me encargué de cerrar y dar dos vueltas a la llave, pasando momentáneamente mi arma a la mano izquierda. El Cholo les apuntaba con su pistola. El que había ido a abrir había ya alzado las manos y nos escudriñaba con los ojos abiertos como platos. Los demás produjeron una especie de sonido que se apagó al instante, como el bochinche de la gente en los teatros cuando el primer actor o la primera actriz entran en escena. Enseguida subieron ellos también las manos y se pusieron a distancia de los cajones que contenían la guita. Parecía como si sintieran pánico de que nosotros pudiéramos pensar que la iban a defender. Por eso, creo, hasta olvidé pedirles que se tiraran al suelo. Yo llevaba el bolso y me acerqué a la caja más lejana y, en el silencio reinante, comencé a cargar los fajos de billetes que estaban sobre las tablas de las cajas y que no habían sido ni desarmados. Eran todos billetes de cien pesos y estaban flamantes, empaquetaditos con esas fajitas de papel blanco que les ponen tal vez en el Banco Central o vaya a saberse dónde. Había otros paquetes con billetes de cincuenta, veinte, diez, cinco y dos pesos. En cada caja tres bolsas conteniendo largos tubos con monedas. Agarré todo y cuando terminé y nos acercábamos a la puerta el Cholo les gritó: “Dense vuelta hijos de puta o los reviento”. Todos obedecieron y antes de abrir la puerta nos quitamos las medias y las metimos junto con las pistolas dentro del bolso donde llevábamos la guita. Salimos caminando despacio.-“¿Tomás servicio acá? – le pregunté al Cholo guiñándole el ojo – “No boludo, voy con vos a La Plata ”. “¡Ah!”-. El tal Andrés estaba como a diez metros de distancia, charlaba con una mujer de culo saliente en la fila de pasajeros que aún esperaban. Creo que ni siquiera nos vio. Quizá nos haya mirado las espaldas y las nucas porque cuando me di vuelta antes de meternos con el Cholo en uno de los pasillos de la villa, todavía conversaba tranquilamente con la culona.
Apretamos el paso hacia la tosquera. Al costado de la laguna formada en el foso, que empezaba a espejear los relámpagos, había una pila de automóviles desguasados, oxidados y con los muchachos habíamos habilitado como guarida dos carrocerías de colectivos, cubiertas por todos lados con restos de coches, camionetas, cabinas de camiones, comunicadas entre si, a las que se ingresaba abriendo la puerta de una combi medio volcada y desvencijada. Nadie que no supiera podría sospechar que ahí dentro estaba nuestro aguantadero. Cuando llegamos con el Cholo serían recién las ocho y cuarto. Pese a que habíamos caminado, cuidando no correr, por los pasillos de la villa, nos sentíamos extenuados, nos sentamos a la mesa que allí teníamos respirando agitadamente. Nos miramos a los ojos, sobresaltados, cuando escuchamos el retumbar de un trueno y el súbito silbido del viento que se había levantado como una especie de gigante transparente y dormido. Toda aquella atmósfera eléctrica y cargada de un alma de humedad desde el amanecer se iba a descerrajar sobre la villa en forma de diluvio. No habíamos todavía cruzado palabra cuando comenzaron a golpear las gotas como trompadas de loco. Y cada vez caían con más furia y pronto nos dimos cuenta de que en realidad se trataba de granizo.
- Que te parece si escondemos el bolso acá – dijo el Cholo. Señaló una abertura, casi contra el piso, en la parte de abajo de la carrocería que estaba más al fondo. Se incorporó y caminó hacia el agujero y lo seguí. A través del buraco se veía un baúl de Peugeot cerrado. El Cholo lo abrió y mostró el hueco en el que podría descansar el bolso que contenía el dinero. Asentí con la cabeza. Y el cholo volvió hacia el costado de la silla donde había quedado el bolso con intención de agarrarlo y guardarlo.
- Pará, pará, antes contémoslo – lo interrumpí.
- Tenés razón – dijo el Cholo y puso el bolso sobre la mesa. Regresé a la silla y apoyé los codos sobre la tabla de la mesa para comenzar la tarea. Metimos las manos en el interior y las sacamos con varios fajos y empezamos a ordenarlos uno sobre otro hasta que estuvieron todos. Formaban un respetable lote; una especie de cubo que parecía la maqueta de un edifico de base ancha. Pensé fugazmente si no sería aquella la base de nuestra fortuna. Desde afuera llegaba el sonido de batahola de un vendaval de aquéllos. Se escucharon también vagamente ululidos de sirenas que se confundían con aullidos y ladridos de perros. Estaba seguro que no habría persona que nos interrumpiera. Todos estarían defendiéndose de la tormenta que, dentro de la villa, cuando las ráfagas de viento se meten entre los pasillos y comienzan a levantar chapas y cartones flojos y a derrumbar latas y botellas, parece que tiene manos perversas e intenciones demenciales. Así que podíamos dedicarnos a contar el producto de nuestro reciente trabajo con toda tranquilidad mientras el mundo se desplomaba alrededor. Nadie vendría a interrumpirnos. Cada fajo, según comencé a comprobar, contenía cien billetes. Los de cien pesos hacían diez mil cada uno. Pudimos darnos cuenta, casi atontados por la alegría, que había sesenta fajos, o sea seiscientos mil pesos. Había otros sesenta de cincuenta que sumaban trescientos mil. Igual cantidad de paquetes de veinte y de diez. Hicimos las cuentas, en total, en billetes, contando los de cinco y dos pesos y sin contar monedas, se sumaban un millón ciento treinta y dos mil pesos, nos correspondían exactamente quinientos sesenta y seis mil morlacos a cada uno. Comenzamos a saltar y a gritar y nos pusimos a bailar dando vueltas, alternativamente sueltos y abrazados. Nadie nos podría escuchar porque el ruido que hacía ahora la tormenta era infernal y por lo que se oía estaría levantando objetos de todo tipo y arrojándolos y estrellándolos contra la montaña de autos viejos. Creo que los dos sentimos que el clima se sumaba a nuestro festejo. Yo recordé vagamente, y medio como con miedo, a Carolina y los chicos y que nuestra casilla, menos mal, estaba revestida en ladrillos y cemento y que arriba de la chapa del techo tenía una loza que habíamos hecho precisamente entre el Cholo y yo. Consideré imposible que se fuera a volar por más fuerza que tuviera el viento.
Nos apuramos a juntar todo sin detenernos en las monedas. Antes agarramos cada uno doscientos pesos a descontar. Metimos toda la guita en una gran bolsa de consorcio con las pistolas y las camisas, ésta bolsa dentro de otra, todo dentro del bolso y éste en el baúl del Peugeot y entre la tapa y el agujero atravesamos una chapa vieja y cruzamos también dos guardabarros oxidados. Nos despedimos con dos besos, uno en cada mejilla, y nos abrazamos, quedamos en volver a reunirnos allí mismo al día siguiente a la misma hora, alrededor de las nueve. Salimos y un espeso chorro de agua helada me empapó de pronto la cabeza y me caló el cuerpo hasta los arcos de los pies. Habíamos escondido las camisas y las pistolas con la guita en el bolso y nos habíamos vestido como cuando salimos temprano esa mañana. El Cholo tenía una chomba livianita y yo la camiseta de boca. Llegué a casa hecho una sopa. Carolina y los chicos miraban las noticias por televisión.
- Hola – saludé. Parecieron no haberme visto enseguida. Después vinieron a besarme y abrazarme de a uno y también se me acercó Carolina y me dio un beso. Estaban impresionados según me contó porque regía un alerta meteorológico, el río Matanza se había desbordado y comenzaban a evacuar. Se corría peligro de que toda la región se inundara. Pensé en el bolso dentro del baúl del peugeot. También la laguna en la tosquera podría desbordar. Pero el bolso estaba bien cerrado y habíamos tenido la precaución de meter todo el dinero junto con las pistolas en dos bolsas de consorcio negras, una dentro de otra, anudadas fuertemente.
- También parece que se afanaron la guita de los sueldos de la compañía de micros, acá enfrente. Vinieron como tres patrulleros, hicieron un bochinche bárbaro ellos también con las sirenas. Hasta pusieron un control acá nomás.
- Sí, algo vi. – mentí. Me metí enseguida en el baño, me desnudé y me sequé, me froté la cabeza con energía deteniéndome en el pelo como para sacarle toda la humedad posible. En realidad a la sensación de euforia había sucedido una vaga ansiedad, una inquietud que ni el chaparrón congelado conseguía apagar. Temía que ya hubieran comenzado una redada por la villa porque la guita era mucha y porque si me encontraban mojado, eso y mis antecedentes podían convertirme en sospechoso. Me vestí rápidamente. Salí del baño y me recosté sobre la cama para mirar las noticias junto con mi familia. En la pantalla se veían las imágenes transmitidas desde los móviles en exteriores, una cronista se protegía del viento vestida con un impermeable azul dentro del destacamento policial en Puente La Noria. Una
- En horas de la mañana, dos sujetos N.N. de sexo masculino, portando armas cortas de grueso calibre, ingresaron a la oficina de la empresa y apuntándoles al personal que se hallaba en el lugar, procedieron al saqueo y despojo del dinero con que se pagarían los sueldos al personal.
- ¿Sabe, Comisario, de cuánto se trata?
- Estamos trabajando en eso, todavía no podría decirle.
Carolina apartó su vista de la pantalla y me miró. Yo había sacado los doscientos pesos completamente empapados y los había guardado en el bolsillo seco de mi pantalón recién puesto.
- ¿Qué raro que te cambiaste tan rápido?
- Estaba hecho sopa, qué querés. Mirá, si hasta la guita que me dieron por el arreglo – saqué los doscientos pesos y los agité frente a ella tomándolos con las puntas del índice y el pulgar - , se empapó completamente. Carolina apresó en su mano los billetes y se acercó a la ventana para mirarlos mejor. Me acerqué a la luz con ella. Los billetes estaban efectivamente mojados pero se veían igualmente flamantes.
- Y eso que son nuevos – dije desviando la vista.
- Bueno, por lo menos tendremos algo para los próximos días – concluyó por fin. Suspiró. Yo evité hacerlo exteriormente como ella pero mi suspiro fue interior. Al rato y cuando ya ella trabajaba picando una cebolla golpearon a la puerta. Eran dos policías.
- Eusebio Ramón Gómez ¿Es usted?
- Servidor.
- Tenemos orden para registrar - dijo el oficial a cargo -, levantó su mano e hizo enseguida una indicación al otro. Entraron y comenzaron a revisar nuestra cocina que era también comedor y dormitorio de los chicos. Dieron vuelta el colchón, miraron debajo de la cama, en el bajo mesada, abrieron la heladera, husmearon en el cajón de la carne, en el de la fruta. Corrieron la heladera de lugar, inspeccionaron atrás. Después en el armario. Se metieron en el baño, en nuestro dormitorio. Fueron hasta el pequeño patiecito, atrás. Se retiraron por fin sin descubrir nada y sin tampoco saludar ni dar las gracias. Antes de eso nos cachearon a Carolina y a mí y hasta a los pibes que los miraban y nos miraban. Cerré la puerta y le puse llave. Por los ruidos y las órdenes imperativas que se siguieron escuchando alrededor nos dimos cuenta de que estaban rastrillando toda la villa. Como había pensado antes del asalto la guita que afanamos había sido mucha y tendrían que descartar la posibilidad de que estuviese dentro de sus límites. Me angustié pensando que registrarían a fondo la tosquera, sobre todo si veían las huellas de nuestros pasos en el barro. Pero enseguida se me ocurrió que eso sólo ocurría en las películas porque la lluvia copiosa habría ya borrado todo. En cuanto a la pila de coches abandonados y desvencijados eran tantos que sería como buscar una aguja en un pajar. Además ellos no estaban seguros de que los ladrones no pudieran haber escapado en automóvil, por eso habían puesto un control sobre la ruta y lo habrían repetido seguramente a lo largo de varios kilómetros en el camino de cintura.
La lluvia siguió durante el resto del día, pero, poco a poco, fue amainando, el viento sudeste giró al sur y a la noche el cielo se había limpiado completamente y una atmósfera fresca se había instalado sobre la región. El día siguiente amaneció diáfano. Era sábado y me levanté tranquilo, un raro y nunca antes sentido estado de felicidad palpitaba dentro de mí como un pájaro que todavía no me animaba a soltar. Pese a las ansiedades del día anterior había dormido como un plomo y le comuniqué a Carolina que iría hasta la ruta a comprar el diario. Eran las ocho de la mañana cuando después de mirar mi reloj y antes de cruzar nuevamente para la villa descubrí la noticia en un cuarto de página de la sección policiales. Efectivamente pensaban que los ladrones habían huido en coche amparados por la tormenta. Decidí completar la lectura del diario en el interior del aguantadero. Cuando llegué comprobé que la laguna había crecido casi hasta la altura de sus márgenes pero sin desbordar, reflejaba la profundidad de la luz, deslumbraba. Antes de introducirme por la puerta de la combi miré hacia todos lados. No fuera que la policía hubiera dejado soplones vigilando para que le informaran sobre algún movimiento sospechoso. Pero nó, sólo los pájaros cuchicheaban en las copas de los eucaliptos movidas por una brisa suave, el lugar estaba desierto. Mucha gente en la villa dormía hasta tarde y los que madrugaban o estaban mateando u ocupándose en algo que los mantenía concentrados. Pensé en el Gallego y en la mujer, Carmela, que le había bordado las letras en la camisa al Cholo. Era una vieja piola, como dije, pero, por las dudas y por eso mismo convendría arreglarla bien. Entré al aguantadero y me senté a la mesa a leer el diario. No quería siquiera ir a mirar si el bolso permanecía donde lo habíamos dejado. Después de un rato de pasear los ojos por las líneas de letras, las fotos, los avisos, comprendí que miraba sin entender y corrí hasta el agujero. La chapa y los paragolpes estaban en su lugar. Sin embargo si alguien hubiera abierto, no sospechaba del Cholo, entre otras cosas porque no hubiera podido escapar si yo lo delataba, pero, si alguien hubiera abierto, podría haber colocado todo igual que como estaba para ganar tiempo. Con este pensamiento no pude resistirme a remover los obstáculos hasta que la tapa del baúl quedó al descubierto. Entonces la abrí. El bolso estaba allí. Corrí el cierre y vi el nudo negro del polietileno de las bolsas. Volví a cerrar todo y coloqué en su lugar la chapa y los paragolpes. No habrían pasado tres minutos de haberme sentado nuevamente a la mesa y estar leyendo el diario con un poco más de interés y atención, cuando se escuchó la voz, un poco estentórea, del Chato.
- ¿Qué hacés, loco, tan temprano?
- ¿Cómo decís que andáis, varón? – contesté, remedando su acento cordobés y lo mas suelto de cuerpo que pude. Por dentro me reproché la estúpida imprudencia que había perpetrado hacía instantes y agradecí a Dios el tiempo que me había dado para desahogar mi impaciencia.
- ¿Tomaste mate ya? – preguntó el Chato.
- Dos pavas, casi – dije sin apartar la vista del diario – Me desperté como a las seis y no me pude dormir mas. Estuve pensando en estos hijos de puta que me vinieron a meter la nariz en la casa como si fueran los dueños.
- Sí, vinieron también a casa. La puta desgracia de tener antecedentes ¿Qué querés?
Me encogí de hombros y esta vez enfrenté directamente los ojos del Chato. Quería darme cuenta de si sospechaba. El me miró igual, creo que como para saber si el que dudaba de él era yo. Es que entre compañeros de oficio solemos estar desconfiándonos, más cuando el hecho anda cerca de nosotros.
- La hicieron bien los gomías – comentó el chato sin dejar de mirarme.
Seguí con cara de truco. Por más que pudiera haberme entrado una vacilación no lo iba a demostrar.
- Sí, la hicieron bien – repetí. Después le señalé la hoja de policiales – Acá está la noticia – completé.
El Chato pareció interesarse. Tomó el periódico y comenzó a leerlo. Se escuchó en ese momento un chirrido de metal y óxido.
- Hola muchachos – saludó la voz del Cholo.
- ¿Que hacés varón? – devolví – Acá estamos con el amigo, quejándonos de la yuta y considerando con todo respeto el trabajo de los colegas.- Aprovechando que el Chato no despegaba los ojos del diario le guiñé un ojo al Cholo, que asintió muy brevemente con la cabeza y se sentó fingiéndose preocupado.
- Sí, también se metieron en casa los guachos. La tía estaba como loca, preguntaba sin parar. Bueno, ustedes la conocen.
- Tu tía debió ser periodista, che – comenté.
- ¿Quién de ahí los habrá vendido? – preguntó el Chato dejando de mirar las páginas abiertas y paseando sus ojos por nuestras caras.
- Vaya a saber – dijo el Cholo.
Pensé que con el Cholo nos habíamos olvidado que ese día sería sábado. Poco a poco comenzaron enseguida a caer los demás: Dumas, Juan Benegas, el Julio. Cuando estuvimos todos juntos los comentarios sobre el robo se agotaron en poco tiempo. Los muchachos querían jugar al truco, así que formamos tres parejas. Dumas con Juan, el Chato con Julio y yo, casualidad o destino, con el Cholo. Nos esforzamos por estar atentos al juego. Era la mejor manera de disimular y lo conseguimos. Cuando nos salimos del turno porque perdimos un juego dije que tenía sed.
- Muchachos ¿Hacemos una vaquita? – propuse.
- Dale – dijo el Cholo – Vamos nosotros y después nos dan la guita.
Salimos.
- ¿Y, cómo te sentís? – pregunté.
- Como la mierda, pero loco de contento.
- No nos avivamos que hoy era sábado.
- No, pero aunque sospechen, ellos no tienen forma de saber nada tampoco. El Chato y Julio estaban en la obra, en Morón, interrumpieron cuando se largó a llover, Dumas ayudando al Gallego y Juan Benegas estuvo de velorio y entierro y cuando volvió, en plena tormenta, había pasado todo.
- Lo mejor será que la repartija o lo que sea lo hagamos el lunes, a las nueve.- propuse
- Si, es lo mejor.
Entramos a lo del Gallego y le pedimos dos botellas de tinto. La marca de siempre. Traté de poner mi más convincente cara de nada frente al Gallego. No se si lo conseguí porque como él era un poco como mi abuelo, que me leía en los ojos, a lo mejor habría advertido algo diferente en mí, sobre todo porque hasta el jueves a la noche me había guardado la camisa. Pero, como también era un tipo parco, de pocas palabras, si se había dado cuenta de algo no diría esta boca es mía. Así que por ese lado estaba tranquilo. Cuando salimos del boliche con las botellas en una bolsa le comenté al Cholo que teníamos que arreglar a Carmela. La vieja vivía sola con una sobrina y miraban bastante la tele. Aunque, como sabíamos, la mujer era muy canchera, era la que había bordado en el bolsillo de la camisa celeste que le llevó el Cholo, tomando de modelo la que yo le había afanado a la Porota , el nombre de la empresa y, ante la cantidad de guita …
- Tranquilizate, che – me cortó el Cholo – Nadie sabe cuánto.
- ¿No?
- No, claro. El comisario que habló no dijo nada. No ves que si ellos nos pudieran agarrar se quedarían con gran parte de la mosca y después dirían que nosotros la gastamos.
Suspiré aliviado antes de ingresar nuevamente al refugio pensando que el Cholo era un tipo que la tenía bien clara. Le dediqué una sonrisa mientras le abría la puerta de la combi para que entrara primero.
Después que volví a casa y almorzamos me tiré a dormir una siesta con Carolina y no pude parar de pensar. Estaba acelerado. Hicimos el amor como otras veces. Juanjo y Matías iban al potrero a jugar al fútbol los sábados por la tarde y nosotros aprovechábamos. Después que terminamos, en vez de dormirme como siempre, seguía con los ojos abiertos mirando las chapas del techo. Pensé entre muchas otras cosas que daban vueltas en mi cabeza en la casa que me compraría. Tendría los cielorrasos como los de la casa de la tía de Carolina, de yeso, y los pisos igual de encerados pero sin patines porque los haría plastificar y podríamos caminar sin que se estropearan. Habría dos baños, uno para los chicos, otro para nosotros. Y el nuestro estaría en suite, pegadito al dormitorio. Las veces que la había llevado a Luciana al albergue transitorio de la ruta había deseado tener el baño así.
Carolina se dio vuelta poniéndose frente a mí. Completamente desnuda, uno de sus muslos extendido de modo que su rodilla me tocaba el sexo, con su pelo lacio, pesado y largo, parecía una india de película norteamericana. Tenía un hermoso cuerpo tostado por el sol. Cuando sonreía, y su boca ancha y que siempre parecía dibujar una sonrisa aunque estuviera seria, dejaba ver sus dientes blancos y sin una mancha, junto con la mirada de sus ojos verdes, grandes y almendrados, parecía producir luz. No se cómo y por qué podía meterle las guampas a semejante mina. Pero los hombres somos así, antojadizos, medio insaciables, tal vez en el fondo demasiado curiosos, como si esperáramos no se qué de la vida y en esta ocasión, por primera vez, no pensaba en la guita. Nada como tenerla en gran cantidad para no pensar en ella, o, también, me había ocurrido, que a fuerza de no tener un cobre había momentos en que la olvidaba, como si la guita jamás hubiera existido. En aquéllos momentos había llegado a sacar la conclusión de que los hombres seríamos más felices si la plata no existiera sobre la tierra. Pero no era así. Ahora yo tenía mucha y me sentía feliz, no cabía dentro de mi cuerpo. Sentía la necesidad de contarlo, a Carolina por lo menos. Pero debía contenerme, ser prudente ante todo. Se lo diría mucho mas adelante cuando el peligro hubiera pasado.
- ¿Qué te pasa que estás tan pensativo, en qué andás?
- En nada importante. Me imaginaba lo que sería tener mucha guita, pero mucha en serio.
- Como los que dieron el golpe ayer ¿Cuánto se habrán llevado?
- No creo que mucho.
- ¿Por qué?
- Y, pagaban sueldos ¿Cuántos serán ahí, diez, como mucho? ¿Cuánto ganarán? Una miseria.
- Tenés razón, con eso no se sale de pobre – Carolina resopló y volvió a darse vuelta quedando de espaldas a mí. “Si supiera” – pensé – “Si supiera”.
Por fin llegó el lunes y pudimos reunirnos a solas para dividirnos el dinero. A las nueve de la mañana todos estaban trabajando. El Cholo llevó dos bolsos de colores diferentes que tenían doble fondo. En el de arriba había todo tipo de presillas, maneas, etcétera, para guardar herramientas. Desde martillo, tenaza, pinza, pico loro, hasta destornilladores, tijera para cortar hojalata, linterna, llaves de todas las medidas imaginables y en el medio, en el primer fondo de lona y caucho, un taladro con todas sus mechas. Levantando este piso estaba el otro fondo donde podríamos meter cada uno nuestro dinero. Así lo hicimos de común acuerdo ya que ninguno de nosotros confiaba en los bancos o en las cajas de ahorro. En nuestro país, Argentina, después de lo ocurrido con el corralito y el corralón, los bancos resultaban ser mucho más ladrones que nosotros.
Caminé con el tremendo peso preguntándome qué explicación le daría a Carolina acerca de mi nuevo equipo de herramientas. Finalmente se me ocurrió que podía decirle que el Gallego me las había regalado. Así que rumbeé primero hasta el boliche.
- ¿Cómo andas, rapaz?
- Bien.
- ¿Qué te trae, a esta hora?
- Algo que quiero pedirte, un favor.
- Mientras pueda – se encogió de hombros el Gallego.
Levanté el bolso verde oscuro que parecía el de un milico y no quise apoyarlo sobre el mostrador para llamar menos la atención.
- Es un equipo completo de herramientas que conseguí por ahí. – expliqué - Le diré a mi mujer que me lo regalaste vos. Sabés como son las mujeres que todo quieren saber.
- Ni me lo digas, muchacho. Dalo por hecho.
- ¡Ah, Gaita! Casi me olvido. Mañana no te acompañaré al Mercado.
- ¡Aja, qué bien! ¿Y, por qué, rapaz, si se puede saber?
- Conseguí laburo de peón de albañil en una obra en Morón.
- Te felicito hombre y que te dure.
Salí más tranquilo al sol del mediodía y cuando ya me acercaba a casa otra sombra cruzó que no era la de los árboles, necesaria para el cuerpo, sino la de una preocupación. Era el tema de Carmela. No lo habíamos conversado con el Cholo y era muy preocupante. Aunque la vieja no supiera cuánto era lo afanado debería igual tener noticias de nosotros cuanto antes. Y pensando en esa preocupación llegué a otra y a cada paso el bolso de herramientas me pesaba un poco más. Era la cuestión con Porota. Si se daba cuenta de que le faltaba la camisa sospecharía y empezaría a presionar. Era increíble todos los detalles que había que tener en cuenta para cometer el crimen perfecto. Aunque el golpe que habíamos dado con el Cholo había salido bien y no era una muerte los hilos sueltos podrían llegar a hacernos la vida imposible. En esto y en cualquier cosa humana pensé que la experiencia lo era todo. La experiencia era la idea central en la vida de mi abuelo.
El abuelo tenía una idea muy especial sobre la vida, la muerte y la eternidad. No era creyente ni dejaba de serlo porque, aunque no iba a misa, cada dos por tres invocaba a Dios. Pero lo que él pensaba era que teníamos y tendríamos infinitas vidas hasta que el universo se acabara, o “hasta la consumación de los siglos” como él decía, sólo que no nos dábamos cuenta porque la gran mayoría de seres humanos no recordábamos nuestras vidas anteriores. Pero según él estaban los que tenían verdadera materia gris, o sea los más inteligentes y talentosos, que, según el abuelo creía, ellos sí recordaban sus vidas anteriores y aprovechaban las experiencias. Los que más y mejor recordaban llegaban a ser genios. Como tenían verdadera materia gris no contaban a los demás, a los giles, sus vidas anteriores y tampoco que ellos las recordaban y, los que fanfarroneaban con que ellos podían recordarlas por lo general eran truchos, mistificadores, charlatanes. El verdadero secreto consistía, según el abuelo, en no decir a nadie nada acerca de las experiencias anteriores, porque, en primer lugar, así nadie podría tomarte por loco, trucho o charlatán y, en segundo, todos los aciertos de tu vida o de tu destino se atribuirían no a esa experiencia pasada y a la memoria o recuerdo de ella, sino a tu propia inteligencia, talento o genio, lo que te daría, además, prestigio frente a todos. Curioso que el abuelo pensara así porque el pobre se murió a pedazos, es decir, cuando refiero que falleció en partes no hago alusión ninguna a que su cuerpo se hubiese cortado o partido en algún accidente o que lo hubiesen tenido que operar y cortarle las piernas o los brazos como a menudo sucede, lo que quiero decir es que al abuelo se le despedazó la memoria. Tuvo esa enfermedad que se llama mal de Alzheimer por la que se va dejando de conocer a la gente, aún a los más allegados, hijas, hijos, nietas, nietos, vecinos, y, en cambio, la persona que lo padece recuerda hechos de su vida que acontecieron hace muchos años, cuando ellos eran pibes o muchachos. Y así ocurrió con el abuelo. Por eso yo pensé siempre después en su materia gris. En la escuela, en cuarto grado, en uno de esos compendios también estaba, que la materia gris dentro del cerebro correspondía a la inteligencia. Entonces la materia gris del abuelo se habría ido como desparramando o desapareciendo. Además siempre me pregunté si el abuelo hablaría así porque recordaba sus vidas anteriores. Una vez estaba por preguntárselo. Me acuerdo que nos habíamos reunido todos alrededor de la mesa inmensa que teníamos en el fondo de la casa grande antes de venir a vivir aquí. Estaban mis tíos, tías, primos, primas, etcétera y había asado, ensaladas, bebidas, gaseosas, vino, cerveza y también, a los postres, hubo frutas y helados. Yo tendría unos nueve años y me quedaba escuchándolo al abuelo como si fuera Dios. Lo miraba fijo y me olvidaba de lo que tenía que hacer. Mi madre andaba siempre cerca dándome órdenes pero yo me distraía, me olvidaba. Y en ese momento en que estaba por interrogarlo acerca de esa cuestión tan importante e interesante para mí, él nos estaba contando en detalle a mis primas, primos y a mí – me acuerdo que la mesa estaba bajo una gran parra y que había algunos bols o fuentes repletos de racimos de uvas que se habían recién sacado porque era febrero y que mi mamá las había lavado y puesto en la heladera y que nos servíamos las uvas, riquísimas, y les pelábamos los pellejos y escupíamos las semillas – Y mi abuelo nos contaba cómo se pasaba de una vida a otra. Según él después que moríamos, el alma, que para él era una especie de rayo o destello invisible, volaba a la velocidad de la luz, que para que nos diéramos una idea era un millón de veces más rápida que un parpadeo, hasta el cuerpo de un bebito que se estaba formando en la panza de una señora, se metía a través de la piel y se instalaba en el pequeño cerebro y dentro de las células comenzaba a formar la materia gris. Siempre de acuerdo a lo que el abuelo contaba cuando el alma recién llegada venía con potencia para recordar vidas anteriores formaba mayor cantidad de materia gris. Tanto me impresionó esta explicación que me hizo olvidar la pregunta que tenía preparada para el abuelo. Cuando la volví a recordar ya era tarde porque el abuelo sólo hablaba incoherencias y no podía moverse de la silla para paralítico que le habían conseguido, y lo único que se le escuchaba, si uno se le acercaba eran murmullos.-
IV
Como sea, la cuestión fue que, al día siguiente de haberle mostrado el regalo que el Gallego supuestamente me había hecho a Carolina y los chicos, que fue martes, y después de explicarle a ella que ese día no acompañaría al Gallego porque debería ver un posible trabajo, quise ocuparme de la cuestión de la camisa que le había sacado a Porota. Pensé en el plan más sencillo. Entrar a su casilla cuando estuviese en la ruta y dejar la camisa en la silla. Debería esperar que anocheciera, pero no permitir que se hiciera muy tarde porque los días de semana, las putas se retiran mas temprano y eso ocurre porque al día siguiente se labura. No ignoraba que al actuar así me quedaría la incógnita de saber si Porota se habría dado cuenta de la falta, si habría o no habría sospechado. Pero me tranquilicé considerando que si volvía a encontrar la prenda en su sitio no dudaría de que siempre hubiera estado allí y que únicamente a ella le habría parecido no verla. Era tan desordenada la negra. Con esa idea empecé el día como a las nueve de la mañana y fui a buscar el diario para ver si aparecía alguna noticia nueva sobre el robo. Mientras me disponía a cruzar la ruta hacia el kiosco pensé que lo podía ir a ver a la tarde al Cholo para comentarle lo que pensaba hacer y para que él se ocupara de llevarle algo a Carmela, la bordadora. También me imaginé que no era muy conveniente que los muchachos nos vieran demasiado tiempo juntos porque podrían sospechar. El tráfico andaba a mil y la sensación de fresco que había dejado la tormenta del sábado, al calentar tanto el sol los dos días que siguieron, se había transformado en calor y humedad fastidiosos. Sobre todo porque se sumaba a la sensación de peligro que provocaban los coches cuando pasaban como tejos y obligaban a poner todas las pilas porque te podían afeitar. Si no querías sobresaltarte demasiado, convenía caminar tres cuadras hasta donde estaba el puente peatonal. Decidí cruzar por allí. Era de cemento armado y rejas a los costados, bastante elegante para la zona y para nosotros, los villeros. Podía servir para que alguien se suicidara, además de para cruzar. Con Luciana habíamos tenido algunas discusiones, las más quilomberas y explosivas, justamente arriba del puente. Allí, en el medio, una noche, algo tarde, ella había amenazado con que se iba a tirar si yo no la dejaba a Carolina y me iba con ella. Me decía que hasta le podía llevar los chicos, que ella sería tan buena madre como Carolina. Estaba completamente loca y había que amansarla. La manera que encontré fue hablarle de amor bajo la noche estrellada y decirle que las verdaderas pasiones no son para rebajarlas convirtiéndolas en matrimonio. Eso le dije.
- Pero ¿Qué decís? Caradura, si vos no te casaste nunca, ni con Carolina, ¿qué experiencia podés tener? – me contestó.
- Bueno, es cierto, no me casé pero tengo hijos con ella que es lo mismo.
Recuerdo que esa noche, quizá porque le dije eso y a lo mejor estuve un poco cínico, además de bufar y resoplar, Luciana sollozó, se quebró y empezó a llorar a moco tendido. No sabía cómo calmarla. Quise abrazarla pero no me dejó. Me espantó girando sobre sí misma. Parecía un molinete despachándome trompadas. Al final conseguí amarrarle los brazos y la dominé un poco. Jadeaba, agitada, y por fin la pude refugiar contra mi pecho hasta que se aflojó y descargó todo su llanto durante bastante tiempo. Habremos estado más de una hora en el medio del puente. Como era tarde no pasaba mucha gente. Finalmente la consolé diciéndole que la quería mucho y que me entristecía verla y sentirla así, tan desdichada. Lo cual, de paso, era cierto y me hacía llorar a mi también. Ahí, sobre el puente, mientras los coches pasaban, tan indiferentes como las estrellas y la luna inmóviles, y, al mismo tiempo en que estaba sabiendo que la pobre Carolina lidiaba con mis hijos y con la poca plata, sentí una pena inmensa por lo infelices que éramos todos. Por lo mal que vivíamos. Pero ese recuerdo estaba ahora atrás y había una especie de fuerza contraria esa mañana. A la vez que avanzaba sobre el puente, dándome el sol en la sien, la mejilla, la frente y todo un costado del cuerpo, pese a que el calor me hacía transpirar, sentía que viajaba en el tiempo. Me alejaba poco a poco. Me había convertido en un hombre rico. Tantas veces había comprado el billete de lotería no premiado y había quebrado mis ilusiones contra el borde duro del destino. Siempre habíamos sido ladrones de gallinas. Con las raterías apenas sacábamos para comer y vestirnos. Mientras bajaba la escalera del puente y miraba hacia el kiosco pensé que esta vez trataría de no cometer errores, los menos posibles, aunque no recordara otras vidas anteriores, como aquéllas de las que hablaba el abuelo, en esta única vida mía por la que en ese preciso momento caminaba, había pasado tantos dolores y desprecios y fracasado y tropezado y caído que pondría toda mi precaución para no equivocarme. Bajo la aliviadora sombra del alerón metálico del kiosco pagué el ejemplar del periódico que me alcanzó el diarero.
- ¿Vio? Parece que los agarraron – me dijo mientras me lo alcanzaba. Me estremecí.
- ¿A quiénes?
- A los que asaltaron la Bondi.
Quedé sin palabras. Me temblaron los dedos y creo que la vista también cuando abrí las páginas y leí que habían atrapado al custodio de nombre Andrés y que se lo sindicaba como entregador. Me metí el periódico bajo el brazo y crucé esta vez apurado, mirando apenas. Los coches pasaron como ráfagas a mi costado. El sol quemaba pero yo empezaba a empaparme de transpiración. Al minuto advertí que corría por uno de los pasillos de la villa, algunos me miraban y entonces me llamé a sosiego. Llegué a la casa del Cholo hecho un trapo. Me faltó el aire, me mareé y me apoyé contra la higuera. A esa hora daba el pleno sol sobre la mesa y los bancos hechos con cerámicas y mayólicas y despedía destellos enceguecedores. Se abrió la puerta de la casilla y desde la sombra interior apareció el Cholo, en musculosa, shorts, y mate en mano.
- ¡Tomá, tomá! – le dije alcanzándole el diario.
- Pará, hermano ¿Qué te pasa? Estás sin resuello ¿Te corre un toro?
- ¡No entiendo nada, no entiendo nada. Mirá el diario! – dije.
El Cholo desplegó las páginas, las abrió y empezó a mirar. Buscó en la sección Policiales. Empezó a leerme: “La policía asegura estar sobre la pista del robo ocurrido en la mañana del viernes pasado en la Empresa de micros “La Bondi ” y se habría detenido al entregador; se trataría del custodio Andrés Etchegoyen, quien, en la mañana de ayer, por consejo de su abogado, se negó a declarar …” El Cholo cerró el diario. Estaba tranquilo como agua de tanque. Me sonrió.
- Mirá, guacho, hijo de una gran puta, decí que no están mis tíos. Esto es verso para la gilada.
- ¿En serio?
- ¡Pero qué! ¿Vos dudás?
- No, loco. Me preocupa. Ahora me pongo a pensar ¿Cómo supiste el día que pagaban?
- Loco. Esto lo vengo observando como desde hace un año por lo menos. Esperáme.
Ingresó a su casilla y después de algunos instantes volvió a salir. Traía en una mano una especie de cartulina. Me la alcanzó.
-Mirá – me dijo.
La levanté poniéndome de nuca al sol para poder verla. Era un calendario del 2005. Cada mes, dentro de un círculo rojo, había un día marcado. El Cholo no mentía.
- Perdoná, perdoná – me disculpé.
- Lo que pasa es que los quías son caretas. Tienen que disimular. Al pobre boludo ese lo tendrán encerrado vaya a saber cuánto tiempo.
- Sí. Me acuerdo que estaba en la fila conversando con una mina culona.
- Pero, claro, el pavote ni nos vio. Y si nos hubiera visto nos vio la espalda.
Instintivamente y pese a que me quemó un poco las nalgas me dejé caer sobre uno de los bancos hechos con mayólicas. Fue un reflejo. Me paré nuevamente enseguida. Devolví el calendario al Cholo que desapareció dentro de la casilla y regresó enseguida con un mate y me lo alcanzó.
- Vení, pasá, los tíos no están. Ahí afuera vas a quedar como un pollo pelado – invitó.
Entré con él a la oscuridad y al fresco de su cocina y me senté. El ambiente de tierra apisonada bajo nuestros pies y paredes de paneles de bastidores hechos con aglomerado, terciado y telgopor, como la mayoría de las casillas, y de techo de chapa pero con carga, para poner la cual yo había ayudado al Cholo porque el me había ayudado a mi con la mía, sumado a un ventilador que producía un rumor como de turbina de avión, estaba bastante fresco y olía a limpieza. A una mezcla de acaroina y lavandina.
- Me quedo más tranquilo – comenté cuando le devolví la calabaza.
- ¡Pero claro, hombre! – dijo el Cholo y me palmeó.
- De todos modos quería verte porque nos habíamos olvidado dos temitas – dije.
- Sí ¿Cuáles son?
- El de Carmela, la bordadora, y el mío, lo que te conté de la Porota. Lola Porota lo arreglo esta tarde. Me voy a meter en su casilla cuando esté en la ruta y le voy a dejar la camisa en el mismo lugar que la encontré…
- Bueno, respecto de Carmela, vos sabés que la vieja cayó en cama. Fue el día siguiente a la tormenta. Parece que salió a sacar la ropa de la soga medio livianita de ropas y se pescó una neumonía. Está boqueando la pobre.
No había entonces mucho más que decir ni hacer. Me tomé un mate más y, aunque el viento del ventilador invitaba a quedarse, me incorporé para irme rápido. Era conveniente que los tíos no me vieran. Salí de nuevo al clima ardiente. El Cholo había despejado todas mis dudas. De paso pude reconocer que estaba sobrexcitado.
El resto del día hasta la tarde lo pasé mirando televisión, disimulando mi nerviosismo. Parecía mentira. Convertido en un hombre rico estaba mucho más preocupado que antes, cuando era un seco. Se me ocurrían cataratas de boludeces. Que Porota me sorprendiera justo en el momento que colgaba la camisa o la estaba por colgar dentro de su casilla. Que me diera la cana cuando estaba por abrir la puerta para salir o para entrar. Que ya se hubiera dado cuenta de la falta y ofrecido como vigilante o botona que era o podía llegar a ser – en realidad no la conocía – para confirmar la sospecha de quién era el que se la había sustraído y se lo fuese a contar a la policía a cambio de una recompensa. Que me chantajease pidiéndome una gran tajada por su silencio. Recordaba perfectamente cuando para joder la había apuntado con mi pistola y me lo reprochaba amargamente.
Sin embargo llegó la noche y todo sucedió sin sobresaltos. Fui hasta lo de Porota con la camisa en una bolsa de polietileno de almacén. Entré como pancho por mi casa y la colgué en el respaldo tal como lo había planeado. La pieza estaba igual, desordenada, la cama revuelta y su espejo con candilejas apagadas le daba el aspecto de un camarín a oscuras.
Corrían los primeros días de febrero y con el Cholo coincidimos en que, por lo menos hasta abril, no era prudente hacer nada. Es decir hacer algo que pudiera comprometernos. Debía refrenar mis impulsos de comprar la casa nueva o confiarle algo a Carolina. Cualquier movimiento en falso podía perdernos. Frente a los muchachos o a cualquier soplón o vigilante que trabajara para la yuta y estuviera mezclado entre la gente de la villa. De más estaría explicar que dentro de esa demarcación jamás nos conocíamos todos y con los que nos tratábamos, con la gran mayoría, sabíamos apenas de nuestras vidas y destinos. La villa era para muchos un lugar de paso, sobre todo para la gente joven. Una juventud que allí se extiende de los once a por lo menos los setenta años. Los más chicos maduran o se destruyen muy pronto a fuerza de desengaños y de encontrarse a la intemperie de todo amparo social, económico, sanitario, familiar, sentimental o educativo; están al margen de todo. Los más viejos, maduros y que se las saben bastante, igualmente dejados de la mano de Dios, acechan su oportunidad y la arrebatarían con mano de acero si alguien se las pusiese cerca. En el medio estamos los que tenemos mi edad o la de Carolina, luchando a brazo partido para salir. No hay entonces allí dentro gente satisfecha, relajada, descansada, como en los barrios de la tía de Carolina en Morón, sino desesperados, lobos y lobas, perros y perras insatisfechos y aulladores que pueden despedazar al más pintado. Por eso sobre la villa la noche, el calor, la humedad, el silencio, caen de un modo diferente sobre sus habitantes y, a menos que estén hipnotizados frente a las pantallas de los televisores o bajo el efecto del paco, que es la pasta base, una especie de cocaína sucia, los más jóvenes, o tirados después de haberse bebido dos litros de cerveza, o un litro de vino como chupaba yo mismo muchas veces, todos los demás aguantan y acechan como en guaridas.
Mi abuelo, por ejemplo, hasta que terminó de perder su materia gris y aún en los estados de ensoñación y recuerdos falsos en que se debatía por momentos, conservó siempre la esperanza de volver al barrio en el que quedó la casa familiar finalmente perdida para él y su familia, entre quienes me incluyo, en una ejecución hipotecaria. Yo nunca había sabido bien que era eso hasta que Dumas me lo explicó. Y ahí entendí muchísimas cosas. Entre ellas que había que ser cuidadoso y prudente cuando de bienes se trata. Por eso pensaba que cuando por fin, en abril, me largara a comprar la casa lo haría ante escribano público y exigiría que mi escritura se inscribiera en un registro que hay para las propiedades y también y sobre todo que no hubiera ninguna hipoteca de por medio. Pagaría al contado hasta el último centavo en la escribanía y contra la firma.
Volví a casa, ya habían cenado, mi cubierto estaba sobre la mesa y mi plato de algo frío seguramente en la heladera. Pero no tenía apetito así que me saqué el short y me acosté al lado de Carolina en calzoncillos. El viento del ventilador le daba contra el cuerpo y ella dormía a pata suelta. Flotaba el humo de los espirales y era como un perfume instalado en los sectores por los que no pasaba el viento del ventilador. Me puse de espaldas, boca arriba, tratando de no rozarla. Bajo nuestra desnudez el colchón ardía y se mojaba por la transpiración y únicamente la sensación de un vientito sobre la nariz, la frente, las mejillas y la parte del cuerpo expuesta, hasta la que alcanzaba el efecto de las hélices en movimiento, nos permitía conciliar el sueño. De otro modo era imposible. En algunos ranchos de la villa, sin el revestimiento interior de fibrocemento que tenía el nuestro, se formaban y crecían todo tipo de bichos: arañas, cucarachas, cascarudos y hasta vinchucas. Carolina llenaba todo de tramperas para las pequeñísimas lauchas que se deslizaban veloces por los pisos. Conocía una familia a la que se le había metido una colonia de abejas. Habían seguido a una reina y se habían enjambrado entre una chapa de fibrocemento y un bastidor interior de telgopor. Allí construyeron sus celdillas de cera y comenzaron a depositar la miel. Cada vez que la reina desovaba debían cuidarse de no perturbarlas como de mearse en la cama. Si las llegaban a molestar los atacaban y ya había ocurrido con uno de los chiquitos que quedó medio deformado por las picaduras.
De todos modos, pese al aire inmóvil y al calor asfixiante, una sensación de bienestar comenzó a ganar mis pensamientos. Me veía y nos veía también a Carolina, a Matías y a Juanjo viviendo en la casa nueva, subiendo al coche flamante. Para empezar pondría aire acondicionado en todas las habitaciones, bastidores con alambre mosquitero en todas las ventanas. Los chicos y nosotros tendríamos cada uno nuestro propio baño con los mejores y últimos sanitarios de moda. Disfrutaríamos de agua caliente y fría con presión y a discreción. Tendríamos cloacas, gas natural, teléfono y hasta computadora. En los veranos visitaríamos la costa atlántica y hasta me compraría otra casa en cualquiera de las localidades de por allí. En las dos casas pondría rejas y alarmas. En la de la costa contrataría un casero. Viajaríamos a las cataratas del Iguazú, a Mendoza, Córdoba, Salta, Jujuy, Bariloche, Ushuaia, ya que uno de nuestros sueños, de Carolina y mío, había sido siempre conocer el país. Iríamos a los mejores hoteles para que nos atendieran a cuerpo de rey. Cuidaría mi dinero haciendo inversiones que yo mismo administraría. Mi idea era adquirir departamentos en lugares claves y alquilarlos. No quería tener ningún negocio o fábrica que nos esclavizara o tuviera demasiadas complicaciones que me pudieran llenar de deudas y hacer quebrar, como por ejemplo le había ocurrido al pobre Gallego. Tampoco quería convertirme y convertir a Carolina y a mis hijos en chinos o bolivianos que están todo el día encima del supermercado o la verdulería, duermen allí mismo y trabajan de sol a sol sin disfrutar la vida. Siempre pensé que esas gentes son como las hormigas o las abejas. Los días son para ellos todos iguales. No digo que no saquen su poco de placer cuando escuchan las radios mientras despachan mercaderías o cuando por fin bajan las cortinas y se sientan a comer alguna cosa o, cada muerte de obispo, al festejar un cumpleaños, un casamiento, un bautismo, pero en general viven preocupados y ocupados. Ninguno de ellos sabe lo que es hacer huevo como decimos nosotros. Quiero decir estar ociosos, sin hacer nada y, más todavía, ser turistas, pasear, mirar, aprender, imaginar, pensar. Si hubiera sido por gente como los bolivianos y los chinos a uno le da la impresión de que la humanidad no hubiera progresado nunca. No existirían siquiera los camiones que les permiten transportar las frutas, verduras y demás mercaderías a los lugares de venta. Nadie podría haberse detenido a pensar los principios científicos que dieron nacimiento a todos los elementos que hay en el mundo para facilitarnos la vida. Ni hablemos de los que la pueden llegar a embellecer o alegrar. Las artes, los deportes. Un juego como el fútbol por ejemplo. La alegría que proporciona sentarse en una tribuna y ver a los muchachos correr y gambetear y hacer goles ¿Quién podría haberse detenido a imaginar las reglas si hubiera estado continuamente laburando, metido en tareas que le ocupaban todo el tiempo? O la música, sin ir más lejos ¿Quién hubiese pensado en una partitura o en un solo compás o en volcarlo a un pentagrama? No se hubiese inventado tampoco la escritura ni el sistema métrico decimal que me inculcaron en la primaria, ni ninguna de las pocas o muchas cosas que aprendí. Nó, ahora que era rico mis hijos estudiarían además de viajar y conocer. Nada se saca del trabajo hormiga. Hay que pararse alto y disfrutar. Con estos felices pensamientos me dormí y mis sueños fueron también felices.


V
Al día siguiente me levanté temprano. Me cebé unos mates y cuando cambié la yerba le llevé uno a la cama a Carolina. Todavía dormía y rocé sus labios con los míos suavemente para despertarla. Abrió apenas los ojos y me sonrió. Le dije que le quería dar la sorpresa, que ese día comenzaba a trabajar en Morón en una obra como peón de albañil. Saltó de la cama y quiso compartir el mate con facturas. Me dijo que si la podía esperar y salió hacia la panadería. Aproveché el breve tiempo en que quedé solo para guardar el bolso con las herramientas sobre el techo del ropero. Matías y Juanjo todavía dormían cuando Carolina regresó con las facturas y pudimos tomar mate, mientras me masticaba una crocante medialuna de grasa, y conversar con tranquilidad. Quiso que le contara detalles de mi reciente contratación como albañil y estuve dándole respuestas vagas pero que no la hicieran sospechar. En realidad quería ver inmobiliarias y tomar nota de los precios para ir dándole forma a mi proyecto. Por eso tomé, ni bien crucé el camino de cintura, el primer colectivo a Morón. Cualquiera me serviría. Me bajé en el nuevo centro, cerca del shopping, en el cruce de Avenida Vergara con la Gaona , y anduve deambulando y recorriendo algunas vidrieras que tenían las fotografías en colores de los frentes, el detalle de la cantidad de ambientes y los precios. Entré también en comercios que ofrecían devedes, plasmas de varias pulgadas, equipos con reproductores de cidis, teléfonos celulares, termotanques, cocinas, computadoras. De todo necesitábamos, de todo se ofrecía y de todo podría por fin comprar y servirme porque con la guita que tenía alcanzaría. Ingresaba al paraíso de los consumidores. Pisaba sobre la luz esmerilada de los suelos de mármoles o cerámicas plastificadas y paseaba un poco mareado la vista por las pantallas encendidas de los televisores cuando descubrí que una mujer me miraba. Era Luciana. Con todo el despelote de mi nueva situación me había olvidado de ella. Antes del robo no pasaba noche sin que fantaseara con la idea de poder tener un bulo únicamente nuestro para que nos viéramos a solas cuantas veces quisiéramos. También para poder tenerla más calma y contenta. Me acerqué. Estaba preciosa con su vestido rojo medio transparente que mantenía siempre flamante. Hecho de esa fabulosa tela, como un tul, a través de cuya transparencia podían verse sus partes más interesantes. Yo le decía siempre que ella era como una melodía. El color y la forma de sus partes íntimas tenían armonía, igual que la música. Si no hubiera estado juntado con Carolina habría vivido con ella. La amaba porque la deseaba siempre, en todo momento, cada vez que la veía. Me daban ganas de agarrarla, besarla, acariciarla, penetrarla. Ella visitaba seguido a mi mujer. Habían sido amigas desde siempre, desde antes que Carolina y yo nos juntáramos. Tenía unos ojos enormes color miel que fue lo primero que me atrajo de ella. Ahora que me había descubierto me enfocaba con todo el grandor de su mirada, irresistible como siempre.
- Qué raro vos por acá – la saludé y le di un pico. No arisqueó, me siguió mirando, sonrió.
- ¡Qué raro vos! – me devolvió.
- Nada raro. Justo hoy empiezo a trabajar. Tengo todavía tres horas hasta que llegue el ingeniero que nos va a dar las instrucciones. Si querés, podemos aprovechar.
- ¿Para qué?
- Bueno, vos sabés.
- ¿Te parece?
- Me parece – se lo dije sonriéndole, despreocupado. Extrañamente, porque nunca me había sucedido antes con ninguna mujer que me interesara y menos con ella, pensé que si me rechazaba era mejor porque no me complicaría la vida. Tenía quinientos pesos en el bolsillo. Los había llevado no para gastarlos en cualquier cosa a lo tonto, sino para traérselos de nuevo a Carolina a mi regreso y decirle que era un adelanto de quincena. Pero el dinero en el bolsillo me hacía sentir potente, seguro. No sólo si se me daba la gana podía llevármela a la Luci a un albergue transitorio, también la podía invitar a comer, al cine y hasta obsequiarle un regalo. Sin embargo, si me dejaba llevar y lo hacía, para impresionarla, iba a despertar sus sospechas y las de todas las que comadreaban con ella. Así que dejé mis palabras en suspenso. Miré el reloj como si estuviera apurado.
- Bueno, me tengo que ir – le dije. Me incliné para otro pico.
- ¡Pará, Euse, pará! ¿Me tomás el pelo?
- ¡Yo! Nada más lejos de mis intenciones.
- Hace un momento me dijiste que si queríamos podíamos aprovechar ¿Me dijiste o no me dijiste?
- Sí, es cierto, te dije, pero ahora me acordé que tengo que hacer un trámite, justo en el momento que vos empleabas para decidirte.
No le di tiempo a que me contestara y me alejé a toda velocidad. Salí del negocio esquivando gente, casi corriendo, me mezclé entre la muchedumbre y me metí en una galería. No se si Luciana me habrá perseguido algunos metros. Me imaginé que no porque era algo lerda para decidir qué hacer inmediatamente en las situaciones que la desconcertaban, además yo sabía o intuía que con ese tipo de actitudes mías ella se mantenía en ascuas y, también, que ella había ido a ese lugar a pagar una cuota del televisor que habían comprado sus padres. Estuve viendo vidrieras con ropa masculina y mientras miraba pensé que, para pasar el tiempo, me iría al shopping y me metería en algún cine a ver una buena película y antes comería algo porque era el mediodía. Eso hice. Me fui al patio de comidas ni bien entré a la inmensa galería del primer piso, después que abandoné la escalera mecánica. Aquél lugar con tantos negocios, vidrieras, artículos de todo tipo, tan deseados, camisas, vaqueros, pantalones, zapatos, zapatillas, chombas, shorts, pañuelos, corbatas, trajes, lencerías de encaje para engalanar a tu mujer o a tu amante, bombachas, corpiños, medias, enaguas, artículos para el hogar, sillones, otomanas, mesas, revisteros, objetos de todo tipo, siempre me había mareado. Ya no sentía el mismo vértigo sino la seguridad de que si quería podía comprarme lo que me gustara. Curiosamente esta certeza me hacía ver las cosas con más calma. Ya no tenía esa sensación de permanente ansiedad e insatisfacción, una especie de hambre o languidez angustiante que en vez de ocuparme el estómago había sido siempre un vacío de alma. Porque si había alma sería eso. El sentirse falto, necesitado, carente, como le gustaba decir a Dumas o al Cholo cuando hablaban en difícil. Después que comí a cuerpo de rey sentado y mirando a la gente que desfilaba compré mi entrada y me metí en el cine. La película era buena, me gustó mucho. Tres tipos asaltaban un banco completamente disfrazados, igual a como habíamos hecho con el Cholo. Se llevaban un paquete. Después resultaba que como el dinero afanado era del banco estaba asegurado y ¿Quiénes estaban facultados para cobrar el seguro? Los tres directivos del Banco que, coincidentemente, eran los asaltantes. Con esto se demostraba que los ahorristas o los que depositaban su guita en el banco no se perjudicaban, el banco tampoco y los bacanes que vivían en mansiones de lujo con piletas de natación, sauna y todo lo demás, se hacían todavía más ricos. Me quedé pensando cuando salí que el film contaba una bonita manera de evitar las partes feas o desagradables que puede tener todo delito. El robo en este caso. Normalmente alguien, siempre, debe salir perjudicado. En la película era la compañía de seguros. El detective de esa compañía no daba pie con bola. Era constantemente burlado por los jerarcas del banco a los que tenía bajo sus narices y de los que sospechaba pero contra quienes no podía conseguir pruebas terminantes. Gran parte del atractivo de la película consistía en estas burlas que los ejecutivos del banco le hacían al detective. Los espectadores nos divertíamos y reíamos de ver cómo la inteligencia y viveza de estos tipos desviaba al detective hacia pistas falsas que no llevaban a ningún lado. Pensé en nuestro robo real. Me pregunté si el dinero de los sueldos estaría o no asegurado. Si no lo estaba la perjudicada sería la empresa exclusivamente. Esto me pareció mal porque toda empresa, como decía siempre el Gallego, era una fuente de trabajo. Si así ocurría se trataría de una consecuencia fea de lo que habíamos hecho. Negro contra blanco sería negro el efecto del asalto. Si en cambio la guita estaba asegurada y se perjudicaba exclusivamente la aseguradora el efecto sería gris, ni negro, ni blanco, una mezcla. Tal, pensé, recordando al abuelo, como la materia gris. Es que quizá la verdadera inteligencia estaría en ese lugar de incertidumbre, de duda, en que solemos ubicarnos muchos de nosotros cuando actuamos. No sabemos bien si lo que hacemos está bien o está mal. Por ejemplo a mi no me gustaría que mis hijos tuvieran que salir a robar para ganarse el pan, como hacía yo, pero el único poder que tendría para evitarlo sería darles lo que necesitaran hasta que estuvieran en condiciones de trabajar y ganarse el sustento por sí mismos. Me alegré considerando que ahora lo podría hacer. Y era porque había actuado y me movía inspirado por mi materia gris. Distraído como estaba en ese momento en mis pensamientos y mirando a la muchedumbre y las vidrieras de los locales sin ver, caminaba medio a la deriva. Por eso cuando me tocaron en el hombro me sobresalté. Era Luciana nuevamente.
- ¡Ah, ah, te pesqué! Vos no fuiste a trabajar. Te metiste en el cine. Te vi salir.
- ¿Y, cuál es el problema, a vos qué te importa?
- Me importa ¿Qué tal si se lo cuento a la Carolina ?
- Por mí.
- ¿Por qué no me invitaste?
- No te dije acaso que tenía tres horas y que si querías podríamos aprovechar. Vos te hiciste la difícil, te pusiste en estrecha…
Me cortó con un beso en la boca. Sus ojos grandes y melosos parpadeaban y se entrecerraban. La besé a mi vez y terminamos yendo al albergue. A uno que hay al costado de la Gaona. Mi

(Fotografía de Concha Buika)
VI
A medida que me acercaba a mi destino, a través de la ventanilla del colectivo, sentado en un asiento de a uno, bien atrás, contemplaba cómo la vista de las casas iba pasando de importantes y hermosas, bien construidas, con dos plantas y buenos frentes, a otras, chatas, bajas, mal revocadas, de paredes rotas o humedecidas y descascaradas. Iba de la riqueza a la pobreza de sus habitantes. El paisaje de la ciudad se alternaba y alteraba, y, cada vez, iba siendo más ruinoso y miserable a medida que el colectivo se acercaba a la villa por el camino de cintura. Del lado de adentro, cuando volvía la cabeza, podía ver y hasta oler los cuerpos cansados y transpirados, malolientes, que volvían de trabajar, se movían incómodos, disimulando, o tratando de poner buena cara y tolerancia para el viajar apretados, en posiciones difíciles. De todo se hace para ganar el sustento diario. Mientras el cuerpo aguante. El sol se estaba ocultando del lado del riachuelo y casi no había viento. Otra vez el calor nocturno. Otra vez el hedor a basura. Los villeros volvíamos a nuestras rutinas de guarida. Pese a lo bien que la había pasado mirando la película y después en el Albergue con Luciana no dejaba de sentirme ansioso. Quería, con mucha fuerza, que el tiempo pasara rápido para poder decirle a Carolina que había conseguido un préstamo de la empresa constructora, de otro modo no me iba a creer, para comprarme una casa. Llegué enfrascado en esta preocupación y encontré a mi mujer inclinada sobre la pileta. Recordé mi promesa, incumplida todavía, de arreglarle el lavarropas. Así que después de saludarla y de besar a los chicos le di los trescientos pesos y me puse a la tarea. Había que desmontar el motor y examinarlo. Seguramente se habría quemado y tendría que rebobinarlo. No me costó sacarlo de su lugar bajo el tambor. Los extremos de chapa estaban bastante oxidados. También me di cuenta que se filtraría agua hasta las partes en que se conectaban los cables y que se habría producido un corto circuito ¡Pensar que podía comprar un lavarropas automático flamante y hacérmelo traer, en vez de seguir con ese espantoso cachivache! Pero debía sostener la farsa. Así que después de acomodar todo puse la pesada pieza aparte, bajo una silla.
- Lo tengo que llevar a rebobinar mañana – dije mientras me puse al costado de mi mujer con las manos medio levantadas.
- Pasá, pasá – dijo ella corriéndose.
Tomé el pedazo de jabón amarillo y comencé a fregarlo entre las palmas para sacarle toda la espuma posible y lavarme bien. Mientras lo hacía Carolina acercó su boca a la mía y me besó apasionadamente. Estaba seguramente satisfecha con el adelanto que supuestamente me habían dado y con que hubiera emprendido el arreglo del lavarropas. Esos eran nuestros breves y grandiosos momentos de intimidad y amor. Matías y Juanjo, con sus culos sobre el piso de tierra apisonada, miraban como hipnotizados la pantalla iluminada del televisor. A partir de las ocho de la tarde aproximadamente casi todos caíamos bajo el embrujo del ojo estúpido. Así le decía yo a la televisión, que en ninguna casa de la villa faltaba, y les había explicado a los chicos que era estúpido porque en vez de mirar mostraba, era un ojo espejo que reflejaba rincones del mundo por su cuenta, sin que nosotros se lo pidiéramos. A veces me ponía a caminar como un sonámbulo o un robot, fingiendo que me llevaba las cosas por delante porque mis dos ojos se habían transformado en pantallas de televisión y los hacía reír.
- Pero cómo, papá – me decía Juanjo – ¿la televisión no tiene cámaras, que son ojos que ven?
- Sí, ven a los pocos que están delante de ellas, pero a la gran mayoría que los miran, las cámaras casi nunca los ven. Excepto algunas pocas veces en las que el director las vuelve sobre el público que está en el estudio – les decía esto cambiando la voz y estirándome como si fuera el robot sonámbulo el que hablaba, al que le habíamos puesto un nombre: “Sonanroludo”. Entonces decían, por ejemplo:
- Matías preguntando a Sonanroludo ¿A quiénes o a qué cosas mirarás hoy Sonanroludo y nos mostrarás?
Entonces contestaba como Sonanroludo leyéndoles la programación y ellos se divertían.
Con Carolina mirábamos el noticiero. Las noticias sobre el robo a la empresa Bondi habían desaparecido, a veinticuatro horas del hecho, este había sido ya tirado al tacho de basura. Era un desperdicio más. No de los que les interesaba a los cartoneros sino un desecho mediático. Se me ocurría pensar que las noticias estampadas en las crónicas de los diarios o en los videos de las compañías de televisión o en las grabaciones de las radios estaban destinadas a desaparecer pronto. Cada vez la memoria de lo que sucedía era más corta, duraba menos. Al cabo de unos días, semanas o meses, todo volvía a pasar como si fuera nuevo. En realidad el que no advierta las repeticiones de lo que sucede debe ser bastante idiota. Quizá nos estuviéramos convirtiendo todos un poco en sonanroludos, sin materia gris. Como si un director pensara por nosotros y nos estuviera diciendo constantemente qué podemos mirar o decir. Porque en realidad tendemos a mostrarnos bastante iguales para muchísimas cosas siguiendo las caprichosas directivas de las modas, las publicidades y propagandas. Un ejemplo de que nos vemos sin pensarnos, es decir, sin comprendernos o sin intentarlo al menos, es que hacemos casi siempre lo que nos debería gustar conforme la moda, aunque no nos beneficie muchas veces, pero por nuestra cuenta, rascándonos para adentro, sin dedicarle nada al otro. Se escribe y lee, se habla y escucha sobre el gobierno y la marginación, mas que nada la de nosotros, los villeros, o también la de cartoneros y piqueteros, manifestantes en general, pero la verdad es que en este mundo que conozco nos esquivamos unos a otros sin piedad y entre nosotros mismos. Cuando el Gallego y otros tantos han dicho en sus broncas o discursos que cada pueblo tiene el gobierno que se merece, podrían agregar también que los defectos o virtudes de una sociedad comienzan y terminan en cada uno de nosotros. El abuelo decía siempre que lo único que puede cambiar las cosas es la educación. Hablaba de los talleres escuela o fábricas escuela que había creado Perón y hasta se emocionaba y se le llenaban los ojos de lágrimas. Yo pensaba ahora, a tantos años de que el abuelo se había ido, perdido en los laberintos de su memoria que se rompía, que nos estábamos quedando solos en islotes que se alejaban unos de otros. Si lo hubiera tenido que dibujar y pintar hubiera trazado esos garabatos. Es decir, pedazos de tierra con una palmera cocotero y un linyera aferrado a su tronco, en medio de un mar con corrientes encontradas, chocando unas con otras. Hubiera puesto en la cara del tipo, peludo y barbudo, una expresión desesperada. Porque tal vez fuera inevitable, tal vez lo que Jesucristo se había propuesto enseñarle a aquéllos hombres que lo escuchaban personalmente y se reunían alrededor de él en el famoso sermón de la montaña, quiero decir, el amaos los unos a los otros, la caridad, fueran virtudes impracticables para nosotros, los humanos, para las cuales no estábamos hechos. Podría ser. Así los veía yo a esos locos que le gritaban a la gente que pasaba por plaza Once. Como a cristos imposibles o vencidos, históricamente vencidos, tratando de vender un producto que no existe, como si se tratara de un quitamanchas que no las quitara.
Me dormí aquélla noche y creo que soñé con nuestras vidas de dolor. Imaginé que en medio de una gran tormenta llegaba de nuevo corriendo al refugio en la tosquera, debajo del chatarrerío, y metía mis manos en el baúl del peugeot y cuando abría el bolso veía que, en realidad, lo que abría era un vientre y lo que había dentro mezclado con los fajos eran vísceras de cristiano y sangre. Sacaba un hígado, unos riñones, tironeaba de un estómago y finalmente aferraba un corazón y la blanda dureza de todo lo que agarraba latía y palpitaba todavía. Me desperté empapado de transpiración, aterrado, y elegí pararme, caminar a tientas hasta la heladera y meter mi mano en la luz lechosa de su interior para servirme agua. Sentía también la garganta seca. Tomé el agua de un solo trago, me senté y estuve un rato respirando profundamente hasta que me repuse. Había tenido una pesadilla. Miré hacia fuera por la pequeña ventana medio empañada. Todavía no amanecía y las luces de la ruta y las de la villa titilaban como si fueran las llamitas de pequeñas velas. Comencé a escuchar los ladridos de siempre y el canto de los grillos. Aspiré el suave hedor a humo dulzón, a mierda y a basura. Decidí no volver a la cama y hacerme mate. Miré el reloj. Eran las cuatro y media. En unos minutos amanecería.-
(Obra de Lisandro Orozco en honor al maestro Oswaldo Guayasamín)
VII
El kiosco junto a la Bondi abría temprano, tipo siete. Era la hora de más movimiento en cuanto al tráfico. La ruta se llenaba. Aunque a esa hora llegaban los primeros clientes, los diarios comenzaban a venderse a ritmo creciente más o menos a partir de las nueve. Ahí sí todo el mundo reclamaba el de su preferencia y algunos se demoraban unos instantes para mirar los titulares y desplegar brevemente las páginas. Elegí esa mañana, después de haber llevado el motor a rebobinar, quedarme leyendo el mío en el café que hay en la esquina. Después de pedir un café – había encontrado una mesa al lado del ventanal que daba a la ruta y desde la que se veía el puente – y empezar a ojear los titulares de primera plana levanté la vista hacia el puente. Me llamó la atención verlo entonces al Cholo que cruzaba sobre su piso de cemento, apurado, con un portafolios. Cuando descendió y se acercó a la vidriera desde cuyo interior lo miraba y me vio le hice un gesto con la mano. Entró y vino hasta la mesa. Lo invité.
- Sentáte ¿Qué pasa, te convertiste en gestor, banquero, abogado?
- No, mirá, justo me tengo que reunir acá con las chicas. Soy promotor de una línea de cosméticos.
- ¡Mirá vos! Bueno, para disimular no está mal – comenté.
- ¡Es perfecto! ¿Me ves, rodeado de minas, señoritas bonitas, dando instrucciones?
- Te veo, claro que te veo. Y te envidio, te envidio hijo de puta.
Nos empezamos a reír. En mitad de nuestras carcajadas llegó la primera vendedora, de nombre Susana pero a la que le decían “Lole”, según aclaró.
- Como Reutemann – dije.
- Tal cual – dijo la aludida recién llegada, me guiñó un ojo y se mordió el labio superior apenas, como si se lo pellizcara. Era evidente que quería parecer simpática y seducir. Tenía un pelo cobre, lacio y largo, peinado de tal modo que gran parte de la frente le quedaba despejada y después, hacia abajo, se le abrían un poco oblicuamente los mechones, pero al llegar a sus ojos color esmeralda, vivaces, sus pómulos y su mentón, ya no se interponían y la mostraban en toda su belleza. Un cuello largo de pocas, poquísimas, líneas horizontales y unas piernas que se extendían bastante hasta sus pequeños pies en sandalias y parecían las de esas modelos que posan para propagandas de ropa interior. En resumen una mujer hermosa y joven que se me insinuaba y se veía que tenía clase, categoría. O por lo menos a mí me lo pareció. Por eso me tomé el trabajo de cortejarla entre gestos y ademanes cómplices del Cholo que, dado su compromiso, no tuvo más remedio que atender a las demás postulantes. La mujer venía del centro, de la capital, empujada por una necesidad desesperada de ganarse el pan. Era soltera, tenía una hija, vivía con sus padres. Los cuatro se arreglaban con la jubilación del viejo. Mientras me contaba todo esto, un poco gritando, tratando de hacerse escuchar en el bochinche reinante en el café a esa hora, y tal vez porque de ella en ese momento lo más perceptible era su imagen y porque tanta juventud y atractivo físico se contraponían a su situación desesperada – el padre sufría, además, una enfermedad terminal – sentí compasión, me inspiró ternura, una especie de lástima que si la mujer hubiera advertido la habría hecho avergonzarse frente a sí misma. Pensaba apresuradamente, mientras ella explicaba sus dificultades tratando a la vez de restarles importancia, de que se considerasen como vicisitudes comunes, para que no se deteriorase su imagen de luchadora que trataba de sostener y defender frente a sus posibles empleadores, ya que ella no sabía si yo lo era, pensaba – digo - en la enorme y descomunal tarea de seducción y acercamiento que emprendíamos los seres humanos, todos, necesitados de ganarnos la vida, para que los otros nos escuchen, nos acepten, nos den una oportunidad. Es triste. No sabía qué hacer para animarla y estimularla. Entonces se me ocurrió una idea.
- ¿Cómo haría usted, es decir, qué me diría, para venderme una línea completa de cosméticos? – le pregunté de pronto - Haga de cuenta que soy un comerciante y que voy a exhibir y vender en mis vidrieras, al minorista…
Antes de que la chica comenzara a responder el Cholo me miró, se llevó un índice a la sien y lo giró, demostrándome, con el gesto característico, que me consideraba completamente loco.
- Perdón, compañero, esto que usted le pregunta a la señorita Lole, y quiero que todas lo escuchen – paseó la vista por las recién llegadas, eran en total cuatro chicas más contándola a Lole que estaban ahí por el aviso que el Cholo había publicado – es a título de ejercicio, porque estos productos no son para vender a comerciantes minoristas, sino que se venden privadamente, en reuniones que se organizan, en casas de familia…
- ¡Por supuesto, socio, por supuesto! – dije – De todos modos estaría interesado en saber cómo lo haría la señorita Lole, porque si ella pasa el examen y le puede vender a un comerciante, con mayor razón estará capacitada frente a un ama de casa, a una quinceañera o una señora mayor, etcétera…
- ¡Espere, espere! – me frenó la sensual voz de Lole – sí, porque además su voz era de radio a la noche - ¿Quién dijo que no le podría vender a un hombre?
- Bueno, no dije eso – me apresuré a aclarar – Pero, por lo general, los hombres no acostumbramos comprarnos colonias, desodorantes, lociones o cremas para después de afeitarnos. Más bien son ustedes, madres, esposas, hijas, las que nos regalan esas cosas. No se olvide señorita que para vender bien hay que empezar por las amas de casa…
- Mire, puede que tenga razón, pero, de todos modos usted me desafió – clavó sus ojos en los míos cuando me lo dijo, me volvió a hacer un guiño y volvió a pellizcarse apenas el labio superior con sus blanquísimos y parejos dientes inferiores. Se ve que era un gesto característico en ella. Sacudió levemente la cabeza y pasó apenas, por el borde cobrizo y lacio de su cabellera, sus largos y finos dedos de uñas esmaltadas en un carmín que hacia juego con su rouge y también con su piel de un ligero tono tostado. En la mesa todos los demás, incluido Cholo, estaban expectantes.
- Comenzaría por explicarle, - dijo - porque seguro que el hombre tiene algo de barba y si no la tiene y está bien afeitado es lo mismo, que nada seduce tanto a una mujer como un hombre bien afeitado y que huele bien. Después le mostraría, uno por uno, los productos, no en el catálogo, sino que sacaría los envases y se los haría probar.
- Bueno, muy bien, haga de cuenta que soy el dueño del negocio – invité. Hay que aclarar que estaba vestido así nomás. Tenía puestos un vaquero y una chomba liviana. Lo que quizá me salvara eran las zapatillas afanadas, con el emblema del gallito, que todavía estaban nuevas y también, como esa mañana me había levantado tan temprano, el estar bien afeitado. Pero mi aspecto le habrá parecido bien porque se acercó a centímetros de mi cara inclinándose un poco y dejándome ver el nacimiento de sus senos. Con su voz de radio a la una de la mañana, me dijo, simulando tener en su mano un pequeño vaporizador y acercándolo a mi oreja.
- Acérquese, déjeme que le muestre.
Me acerqué todavía más sin que nuestros ojos dejaran de mirarse. La mina no era Porota. Como dije, tenía clase. Ella misma despedía un aroma exquisito, a sándalo y jazmín. Dentro de la transparencia de sus pupilas bailaba una especie de luz esmeralda. Es decir ese verde intenso y raro que se ve escasamente, más oscuro que el de los ojos de Carolina.
- Está bien, muy bien – dije y me eché hacia atrás y traté de darle a mi cara una expresión como la que ponía cuando jugábamos al poker con los muchachos en la tosquera después de los trabajos. Creo que lo conseguí porque la mina se apartó también y enseguida, como en un susurro, dijo “discúlpeme” y se puso repentinamente seria. Mi impulso de arranque había sido estimular a la mujer, que no se sintiera tan sola y tan mal, tan desamparada e impotente. No quería, de ningún modo, trabarme en una historia sentimental con ella. Bastante tenía con lo mío y, en realidad, amaba a Carolina. Mi plan era hacer que la recién conocida vendiera. Seguí adelante, era así de impulsivo, palmee la mesa con fuerza – el Cholo se sobresaltó, espantado –
- ¡Pues muy bien, compro, señorita, compro! – exclamé. Todos los demás aplaudieron, excepto el Cholo que tardó un instante para hacerlo, en el que nos miró y, enseguida, él también comenzó a golpear una palma contra otra.
Sentí que con ese brusco proceder había quebrado el hielo. Todos se pusieron a conversar animadamente a partir del aplauso y empezaron a entrar en confianza. Vino el mozo y el Cholo convidó a todos. Las chicas quedaron contratadas y volverían a reunirse el día siguiente a la misma hora en el mismo lugar. Ya que no comenzaría ese día invité al Cholo a que almorzáramos juntos en Morón. Le conté lo que había inventado para Carolina y le confié mi proyecto de comprarme una casa en Morón. Viajamos juntos charlando en el colectivo. El pensaba radicarse en la Capital. Me
- Y, ya que estamos en el tema ¿Te pegó la rubia, eh?
- No me cayó nada mal – dije – Es más, - agregué - me hubiera gustado comprarle algo para ayudarla. Quizá mañana me aparezca por el café…
- No, Euse, mañana no. Es muy obvio. Mas bien dejala andar un poco a ver cómo le va y después le caes. Al mes, ponele, y entonces le decís que te desvinculaste de la empresa y andás pensando en poner una perfumería y querés tener la exclusiva de los productos de esa línea y le comprás la línea completa y se la pagás…
- ¿Y, después?
- Después vas y se lo regalás todo a Carolina y le decís que yo ando vendiendo y que como me dieron para muestra te lo regalé y listo.
El Cholo tenía razón. Haría eso. Ojalá no me olvidara. Aunque no acordarme de esos ojos color esmeralda, esas piernas increíbles, ese pelo cobrizo y la desgracia enorme que la envolvía por todos los costados hubiera sido como perder la memoria de la manera en que la había perdido el abuelo. Sólo una enfermedad como el Alzheimer podría llegar a hacerme olvidar tantos contrastes.
Llegados a Morón optamos con el Cholo por una autoservicio chino que se abre sobre una de las calles principales. Estábamos radiantes. A los dos nos parecía mentira poder elegir comidas variadas con toda tranquilidad, sabiendo que a la hora de pagar no tendríamos problemas. Elegí unas fetas de jamón crudo con ensalada rusa para acompañarlas como primer plato. Al Cholo lo atrajo un arroz chino y chop suey, unos fideos delgados y blancos que, según me explico, están hechos con harina de arroz y a los que se agregan unas verduras que parecen cortadas en juliana y salsa de soja o soya. Todo frito. Pedimos además un buen vino cabernet sauvignon de marca y agua mineral con gas.
- Estuvimos bien, Cholo – dije alzando la copa en la que destellaba el vino como un rubí.
- Salud – dijo el Cholo – que esto nos dure y que lo sepamos cuidar.
- Dios nos de salud para disfrutarlo – repuse y chocamos las copas.
En el interior del restaurante el aire acondicionado, la semipenumbra, el rumor de las conversaciones en las demás mesas, el ruido a vajillas en uso, todo, contribuía a la sensación de bienestar que nos embargaba. Ser pudiente era ser potente, implicaba, como la digestión bien llevada, incorporar a cada instante la satisfacción de las necesidades elementales. En ese momento era comer y beber libre de preocupaciones. Aunque en la villa algunos comíamos y bebíamos lo hacíamos bajo la permanente amenaza de la miseria. No sabíamos si al día siguiente íbamos a tener qué comer o a ser violentamente desalojados y tener que dormir debajo de un puente con nuestra mujer e hijos y las pocas pertenencias que nos quedaran, mientras una topadora derribaba nuestra miserable morada. Así eran siempre las cosas. Ya había habido más de un intento durante los gobiernos milicos, épocas en las que tampoco daban lugar a las protestas. Pero ahora estábamos gozando del producto de nuestra audacia y además en período de disimulo.
- ¿Cómo te arreglaste con la devolución de la camisa a la Porota , te fue bien? – quiso saber el Cholo.
- Bárbaro. Me metí en la casilla y la dejé colgada del respaldo de la silla.
El Cholo alzó el pulgar y enseguida el vaso, yo el mío y brindamos de nuevo.
- Y vos, supiste algo de la Carmela – pregunté.
- Me levanté a la sobrina.
- ¿Cómo?
- Como lo oís. Con la excusa de que iba a interiorizarme sobre el estado de salud de su tía le llevé un ramo de rosas rojas y la piba me atendió de maravilla. Me contó que había conseguido traerle a la tía un médico amigo que le dio muestras gratis de un antibiótico. Le pedí la receta, fui a la farmacia, y al día siguiente me le aparecí con dos cajas de veinte comprimidos cada una, con lo cual su tía tendría remedios por unos cuantos días. Me lo agradeció tanto que terminamos prendidos sobre su cama y nos pasamos toda la noche juntos mientras ella atendía a Carmela. Está buenísima la piba, se llama Silvina.
Volvimos a brindar, esta vez festejándole al Cholo su levante.
- Nunca tan oportuno – le comenté. Estuvo de acuerdo. Era evidente que de ese modo todo estaba bajo control y no habría hebras sueltas.
- Lo que me sigue preocupando un poco – agregué – es la situación de los muchachos.
- ¿Por?
- Y, me doy cuenta que sospechan.
- ¿Quién?
- Particularmente el Chato. El sábado siguiente al robo, a la mañana, llegué primero. Después de semejante tormenta y del rastrillaje policial quise saber si el dinero estaba todavía donde lo habíamos dejado. Así que fui, miré, cerré bien todo y volví después para sentarme en la mesa a leer el diario. Eso fue antes de que vos llegaras. Primero llegó el Chato.
- Y ¿Qué fue lo que te hizo sospechar?
- Más que nada su comentario: “La hicieron bien los gomías, eh”
- Bueno, me quedo más tranquilo, eso no significa nada – concluyó el Cholo y enseguida explicó: - Aunque él sospechara y seguramente debe desconfiar porque es un tipo receloso, con ese comentario se confirma que no sabe nada. Si de verdad supiera no habría hecho ningún comentario porque inmediatamente se colocaría frente a nosotros en la situación de ser boleta. Yo creo que con el comentario lo que él quiso averiguar es si nosotros podíamos saber alguna cosa. Algún chisme. Vos fijate que todos suponen que debió haber habido un entregador. Vos mismo.
Asentí con un movimiento de cabeza. Efectivamente así era. Yo había pensado cuando el diarero me comentó que habían detenido al custodio de nombre Andrés que éste le hubiera pasado el dato al Cholo. Le sonreí.
- Está bien, está bien, Cholo querido – dije sonriente y alcé de nuevo mi copa.
Volvimos a brindar. Después de un breve sorbo, el Cholo continuó.
- Hay muchos trabajos que pueden hacerse sin colaboración, con la simple observación de los hechos y el detenerse a pensar.
- ¿Cómo es esto? Explicámelo.
- Pienso, en primer lugar, que los seres humanos somos prisioneros o presos de las rutinas. Hacemos las cosas casi sin darnos cuenta y, además, nos cansamos de vivir. Vos lo sabés tan bien como yo porque los dos vivimos en la villa ¿Nunca sentiste la necesidad de querer irte del tiempo que te toca vivir? Me refiero a la época.
- ¡La puta, infinidad de veces! Sentimos lo mismo, hermano.
- Bueno, esto nos ocurre porque estamos hartos de las rutinas, tanto como si un burro atado a una noria pudiera darse cuenta de que recorre siempre el mismo círculo, intentaría sacudirse el yugo e irse a la mierda, o no?
- Seguro.
- Nuestras rutinas son nuestros destinos. Nacimos pobres o caímos en desgracia, es lo mismo. La cuestión es que rara vez nos ponemos a pensar cómo podríamos hacer para salir de nuestra infelicidad, de nuestra desgracia o destino desgraciado. Al contrario, desperdiciamos hasta las ocasiones que se nos presentan y seguimos repitiendo sin solución de continuidad, como se dice, los mismos hechos o conductas en las que fuimos formados, ya sea que nuestro instructor hayan sido la escuela, la universidad o la calle. Es lo mismo.
- ¿Adónde querés llegar Cholo?
- A esto: al repetir lo que hacemos, como estamos hartos, nos descuidamos. Llegamos a creer, si somos por ejemplo dueños de una empresa y de la guita que produce, que la única manera de transportar con seguridad el dinero es contratar los servicios de una transportadora de caudales…
- Y, Cholo querido ¿Qué otra cosa…?
- No, Euse, no, ahí está el error. La empresa transportadora de caudales hace lo suyo, pero, como en el caso nuestro, hay una debilidad en el eslabón que unió el momento de dejar la guita y el momento de comenzar la repartija ¿Por qué? Por descuido, porque siempre lo hicieron igual. No era la primera vez que yo había observado que el custodio se apartaba de su función para conversar con una mina. Eran unos instantes, unos minutos, el tipo se relajaba pensando que lo principal ya había sido hecho porque el dinero ya estaba adentro, contándose y ensobrándose ¿Entendés?
Alcé mi copa, también el Cholo, y bebimos una vez más nuestros pequeños sorbos. Era el momento de pararse desechando los platos que habían quedado vacíos y dirigirse, ahora sí, ambos coincidiendo en nuestro gusto y deseo, a la parrilla, a elegir una buena tira de asado o un buen pedazo de vacío.
La cosa comenzó a complicarse el sábado siguiente al almuerzo en el autoservicio. Fue cuando se nos acercó Dumas. Primero al Cholo, después a mí, en nuestra reunión semanal en la tosquera. Habló con todos los muchachos en realidad. El asunto era simple y no se le podía decir que no a riesgo de despertar sospechas. Teníamos que hacer un trabajo para el candidato político. Ni el Cholo ni yo le debíamos nada en particular, sólo los mangos, choripanes, gaseosas y vinos que nos daba cada vez que había un acto político y le llenábamos los colectivos, pero Juan Benegas, el Chato y Julio estaban, como el propio Dumas, bastante más comprometidos con él. A familiares de ellos les había conseguido subsidios. Esta vez, según nos explicó Dumas, el trabajito era sencillo y debíamos hacerlo rápido, eso porque si la yuta nos cachaba teníamos que arreglárnosla solos. Debíamos llevar adelante una pirateada o mejicaneada. Un camión que venía del Ministerio de Bienestar Social con destino a la Municipalidad tenía que ser secuestrado por nosotros con toda la carga, llevado a un galpón fuera de la Matanza , en la localidad de Pontevedra en el Partido de Merlo. Como el candidato sabía que éramos hombres de caño, que le llenábamos de gente los actos políticos y hasta le manteníamos limpio un local en la villa para la época de elecciones, al que acercábamos los padrones para asesorar a la gente y en el que también afiliábamos y muchas veces repartíamos paquetes con alimentos no perecederos, nos tenía confianza. Por la pirateada nos pagaría muy bien esta vez, dándonos la fabulosa suma de cinco mil pesos a cada uno de nosotros.
- Paga bien tu jefe – comenté mirándolo al Cholo.
- Y, es su suerte – explicó Dumas.
- ¿A qué te referís con “suerte”? – quiso saber el Chato.
- A su futuro político – completó Dumas.
- ¿Anda queriendo ser concejal? – preguntó Juan Benegas.
- Intendente – dijo Dumas.
- ¿Intendente? ¡La mierda! – comentó Julio.
- Quiere desbancar al Intendente actual. Con el secuestro lo desacredita en el Partido y los repartos de mercaderías entre la gente los hace él. Es decir, él ayudado por nosotros que somos su personal político, así dice él – siguió explicando Dumas.
Con el Cholo nos volvimos a mirar. Se encogió de hombros. No teníamos otro remedio que sumarnos a semejante gilada. Incluso fingir que ese proyecto era buenísimo, que nos iba a permitir pasar al frente, que por fin se nos daba y que qué le íbamos a pedir y mil pelotudeces mas. Las mismas que nos habían llevado tantas veces a muchos de nosotros a ir a parar tras las rejas. Pero esta vez no podíamos ni queríamos correr la, como diría el Cholo, “rutinaria” suerte del pobre. Si nos agarraban y nos metían adentro por un hecho de estas características tardaríamos mucho tiempo en salir.
La mañana estaba soleada sobre la laguna de la tosquera y bajo los eucaliptos y los sauces, cuyas ramas y hojas apenas movía el viento, los espacios de sombra fresca daban la ilusión de estar a orillas de la laguna de Chascomús o de Monte, como cuando todavía era pibe y salíamos en familia a bordo de un viejo colectivo de excursión, a pescar y hacer vida de campamento. El Cholo masticaba una ramita como siempre y el Chato había empezado a levantar piedras y las arrojaba a la laguna. Entre Julio, Juan Benegas y Dumas se había armado un tute sobre el tronco caído del eucalipto al borde de la laguna. Yo me había tirado en el pasto y miraba todo haciéndome el complacido. En realidad estaba broncando por dentro. Pensando que tanta belleza y paz natural como la que yo quería para mi vida y la de los míos estaba nuevamente a punto de arruinarse. Sería por la mucha materia gris del candidato que era un vivo, que había vivido mas de una vida, como diría mi abuelo, y había aprendido a hacerse rico y usar a los demás. Sería por la poca materia gris nuestra que nos dejábamos usar. Sería porque para nosotros, los pobres, no existía la forma de zafar y debíamos convertirnos en esclavos de cualquier pelotudez que se le ocurriera a otro. Llamale hache. La cuestión era que tendríamos que hacer el laburito sucio, como siempre. Le hice una seña al Cholo para que se acercara. Escupió la ramita y vino. El también aparentaba sonreír pero por dentro se sentiría tan fastidiado como yo.
- ¿Qué garrón éste, no? – le dije sonriendo y mirando para otro lado cuando lo tuve a tiro, seguro de que ninguno de los otros podría escucharme. Elevó los ojos al cielo sin dejar de sonreír y dijo:
- Padre ¿Por qué nos has abandonado?
Después se tiró en el pasto, al lado. Los dos nos reímos por un instante, de nerviosos, no porque el chiste nos hubiera hecho gracia.
- Pero, como diría el negro Olmedo, ya que la vamos a hacer, la vamos a hacer bien – exclamó de pronto el Cholo.
- ¿Vos querés decir disfrazados?
- Exactamente. No podemos darnos el lujo de ir a parar a Olmos esta vez.
- Tenés razón. Y tenemos que convencer a los demás. A Dumas antes que a cualquier otro, y hacer ver que la idea sale de él.
Cuando terminó el tute lo apartamos al leguleyo. Así le decíamos cariñosamente entre nosotros.
- Mirá – le dije – lo estuvimos pensando con el Cholo y nos parece que teniendo en cuenta que nosotros vamos a ayudar al candidato en la repartija no conviene que nos vean en la pirateada ¿Entendés?
- ¡Claro, claro! – asintió Dumas.
- Porque los que ponemos el lomo somos nosotros ¿Entendés? – siguió el Cholo.
- Pero, por supuesto, che, por supuesto.
- Vale decir, me explico, no sólo el Cholo y yo – agregué a mi vez – sino también los compañeros, gomías de toda la vida: el Chato, Juan, el Julio, vos mismo ¿Entendés?
- Pero como no voy a entender, Eusebio, qué me decís ¿Somos o no somos amigos?
- Somos, somos ¿Pero cómo podemos hacer para que no nos junen?
- Muy sencillo viejo. Se tapan la trucha con una careta, una media de mina, algo – dijo Dumas.
- Ahora me gustó más, es una excelente idea – sentenció el Cholo.
- ¿Por qué no se la vas a explicar a los muchachos? – sugerí.
Fue, y con el Cholo nos miramos y suspiramos aliviados.
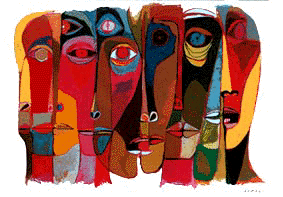
("La tolerancia y la ira" por Oswaldo Guayasamin)
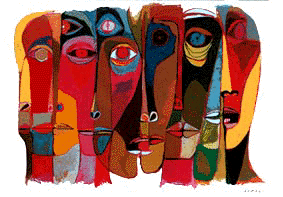
("La tolerancia y la ira" por Oswaldo Guayasamin)
IX
Pasaron los días. La pirateada la teníamos que hacer el primero de abril. El primer domingo de marzo fuimos con Carolina y los chicos a lo de la tía Claudia. Tenía interés de ver un poco más de sus parquets encerados, su cocina comedor, sus dormitorios y sus baños para mantener despierto mi sueño de la perfecta casa propia. Estaba impaciente porque se acercaba abril, crecía la tensión del laburito para el candidato, la vida transcurría sin novedades y quería llevar adelante mi proyecto, es decir no acabar en cana justo cuando se había esfumado el peligro por el asalto. Hasta el momento habíamos conseguido, también el Cholo, que no pasara nada. Es decir, yo aparentemente iba a la obra y el Cholo a vender cosméticos. Cobraba puntualmente las quincenas y en la villa las cosas marchaban a pedir de boca. Hasta había conseguido una antigua y descomunal caja fuerte, que cerraba con llave cada vez que salía, en la que guardaba el bolso de las herramientas y otras cosas que considerábamos valiosas. Esto porque otro de los fantasmas que no me dejaban dormir era el peligro de un incendio en la villa mientras no estaba y que la guita se quemara. Viajamos por primera vez todos juntos en remise en una mañana espléndida. La tía nos recibió bien, nos hizo muchas fiestas, a nosotros y a los chicos. Era evidente que un poco, en su fuero interno, la llenaba de orgullo nuestra admiración por la casa y lo que había dentro. Nuestra condición de carenciados vitalicios lejos de entristecerla la ponía contenta por todo lo que ella había logrado en la vida. Mucha gente se siente feliz de tener lo que tienen por saber que hay otros muchos que no lo tienen. Es asquerosamente humano. La tía Claudia tenía ochenta años bien llevados. Estaba gorda. Vivía con una chica que la atendía y tres gatos, también gordos. Le gustaban los libros, las películas de video y escuchar música clásica. Además tenía cable y miraba televisión a partir de las seis de la tarde todos los días de su tranquila vida. Su casi exclusiva y única actividad física era regar las plantas a la mañana, ir de compras y cuando el tiempo estaba lindo salir a caminar con dos amigas de su edad, enfundadas en jogins de colores vivos y calzadas en zapatillas tipo la marca francesa que yo me había afanado. Las había visto algunas veces caminando por la Avenida Irigoyen. Parecían payasos serios y de vacaciones. Como de vez en cuando nos regalaba ropa para Carolina y los chicos se sentía nuestra benefactora. Siempre sospechaba de mí.
- Y usted, Eusebio, está trabajando? – preguntó también esta vez sentada a sus anchas en uno de sus enormes sillones.
- Así es, doña
- ¿Dónde?
- En una obra, en Morón.
- ¡Ah, qué bien! ¿En qué calle?
Le di el nombre de las calles porque había ido preparado. Era una esquina en la que había observado un obrador siempre cerrado dentro del cual había una grúa de altura. Tenía un muro perimetral de bloques de cemento como de tres metros. Seguramente trabajarían en el interior pero se notaba que los planos no estarían aprobados. Suele ocurrir. Uno, trabajando en construcciones civiles, se entera como albañil, porque siempre alguien lo chimenta, cuánto, cómo y a quién se coimeó en la Dirección de Obras Particulares de algún municipio para que los funcionarios aprueben los planos. De modo que la vieja no me agarró tampoco esta vuelta y se dedicó entonces a jorobar un poco a su sobrina.
- ¿Cómo se arreglan sin cloacas? – chuceó.
- De la misma forma que usted se arregla sin dientes – dije y aclaré enseguida – Quiero decirle sin sus dientes propios. Usted usa dentadura postiza y nosotros envasamos la caca y el pis en bolsas de consorcio y tenemos carritos que se la llevan a la quema. Algunos tienen pozo ciego, vio?
La tía Claudia me miró como si estuviera oliendo la caca de la que le hablaba.
- ¡Ay, Euse, como sos, la tía te está hablando bien! – protestó Carolina. Como me quedé callado y su tía también, agregó:
- Lo que él quiere decir es que las bolsas son como una cloaca postiza.
- Está bien, está bien, querida – dijo la tía.
- No aclarés que oscurece – dije. Les sonreí a las dos y las miré alternativamente. La tía no se reía ni a palos y Carolina por respeto tampoco se animaba a soltar la más mínima sonrisa. A mí en cambio me vino un acceso de carcajadas como una tos. Cuando paré de reírme las dos me miraban mas serias que antes. La vieja parecía una lechuza, con los pelos grises levantados, las patas de gallo aumentadas tras los cristales de culo de botella de sus anteojos. Era la única hermana de la mamá de Carolina, fallecida hacía años y venida a menos porque se había juntado con un viejo como el mío que, cuando el abuelo perdió la casa en la ejecución hipotecaria, se había dedicado al juego y a las mujeres, y, finalmente, a trabajos del tipo de los que yo hacía, pero, como dije antes, con menos suerte. En un triste robo a una farmacia la bala disparada por la pistola de un cana le atravesó la frente y lo velaron con una vincha blanca, como si fuera un deportista desmayado, después que el forense devolvió el cuerpo, con el agujero que hizo el proyectil al entrar. Mi mamá lo recordaba porque había acompañado al abuelo en el trámite y me lo contaba siempre. El papá de Carolina y mi viejo se conocieron en un casino, en uno de los tantos en que perdió una relativa fortuna, se pegó un tiro en la sien después de emborracharse con champagne y dejó a su viuda e hijos en total indigencia, a tal punto que la hermana más chica de mi mujer murió de hambre. Después de esto mi suegra se consumió de a poco. Hasta su muerte terminó viviendo con su hermana Claudia, una vieja hipócrita que se puso contenta cuando Carolina se juntó conmigo y se fue a vivir a la villa.
Lo bueno de ir a visitarla, entre algunas otras cosas como envidiarle la casa, era pasar la hora del mate en el fondo. Había pinos y cipreses, una magnolia y un jazmín del cabo que perfumaban el aire. De este tipo de árboles no había en la villa, los pocos estaban en la tosquera y eran eucaliptos y sauces a excepción de la higuera en la casilla del Cholo. La chica que trabajaba en lo de la tía Claudia sabía preparar buenos mates y, además, para lucirse, cocinaba un bizcochuelo al que le incorporaba cáscara de limón rallada y azúcar y era riquísimo. Los chicos se lo devoraban. La tía sonreía satisfecha pensando en la buena acción que significaba alimentarlos. Se sentía la reina de la caridad. Nos sentábamos sobre unas sillas de jardín hechas de hierro, con almohadones en asientos y respaldos, bastante cómodas, y con Carolina no paraban de hablar. Era un cotorreo continuo mientras los chicos corrían y jugaban y yo fingía escucharlas aunque en realidad pensaba en cualquier cosa. Pero, en un momento, la tía me hizo parar la oreja. Fue cuando afirmó:
- Sí, sí, mijita, voy a vender.
- Y, seré curioso ¿Ya tiene comprador? – intervine. Se dio vuelta y me observó como quien mira a un chiflado.
- ¿Por qué me lo pregunta?
- Bueno, quizá, podría presentarle un interesado.
- ¡Ah, sí, no diga!
- Como lo oye doña.
- ¿A quién conocés vos Euse? – preguntó Carolina.
- En casa te digo – dije. La idea se me había ocurrido tan de golpe e inesperadamente como la casualidad de haber escuchado a la tía. Pondría la casa directamente a nombre de Carolina y los chicos antes de hacer el laburito para el candidato. Así, si pasaba algo, la casa por lo menos quedaría asegurada.
Cuando regresamos tuve que explicarle a Carolina que tenía el dinero, cómo lo había obtenido, que compraría la casa para ella y los chicos y que lo quería hacer cuanto antes. Que le dijera a la chusma de su tía que habíamos acertado un billete de lotería. Primero se hizo cruces y estuvo amenazándome con separarnos, porque yo había vuelto a las andadas y quebrado la promesa que le había hecho desde que quedé en libertad. Ella no sabía la cantidad de atracos en los que había intervenido para poder seguir adelante. Sin embargo todo fue muy breve porque había mandado a los chicos a comprar a lo del Gallego y no teníamos mucho tiempo. Opté por resumir.
- Cumplí en todo - le dije – pero juré que éste trabajo nos sacaría de pobres ¿O vos no querés que nuestros hijos estudien, tengan un porvenir, vivir decentemente?
- Cómo no voy a querer, Eusebio, qué decís, pero no de este modo.
- Desgraciadamente, no hay otros ¿Cuánto pensás que cueste la casa?
- No se, no me dijo, pero seguramente muchísimo ¿Tanta plata sacaron?
- Suficiente como para no pasar mas miserias de ahora en adelante.
Noté que la cara de mi mujer cambiaba y evidenciaba algún interés. En esos breves minutos a solas tuve que mostrar todo mi poder de persuasión para convencerla. Sentí que debí ser a la vez seductor, compresivo, amable, realista, práctico. Me acordé de la escena de hacía algunas semanas en el café con Lole, la aspirante a vendedora de cosméticos, y mi deseo de animarla porque había comprendido el drama de su vida. En ese momento anticipaba también el mío y debía poner el alma para que mi mujer comprara el pase a la única posibilidad de una vida mejor.
- Mirá Carolina – afirmé - , en este país, no se en otro, como alguien dijo alguna vez, nadie hace la guita laburando.
Los ojos de carolina, algo húmedos, se comunicaron con los míos, suspiró profundamente y la expresión de su cara contraída y expectante se aflojó en una sonrisa. Nos besamos y cuando Matías empujó la puerta metálica oxidada y entró y Juanjo detrás, una importante cuestión había quedado zanjada.
No se si la tía se tragó lo de la lotería pero al día siguiente Carolina fue sola a su casa para explicarle que yo no le había dicho nada pero había ganado un premio importante. La tía dijo que la casa valía ciento cincuenta mil pesos al contado para nosotros y que tenía visto un departamento para ella por algo menos, también en Morón. Carolina llevó mi instrucción de que la escritura se firmara lo antes posible. El miércoles a las seis de la tarde estuvimos en la escribanía y dejamos todos los datos, vino también la tía Claudia. Además de Carolina, principal compradora, yo firmaría también como padre junto con ella en representación de Juanjo y Matías, nuestros hijos menores. El escribano me explicó que los gastos estaban a cargo de la parte compradora y que si quería firmar el lunes siguiente había que pedir certificados a La Plata en forma urgente y debía adelantarle trescientos pesos. Le dije que no había inconveniente ninguno, le pagué y me dio el recibo. Salimos contentísimos de la escribanía y decidimos ir a festejar. Los invité al autoservicio chino en el que habíamos almorzado con el Cholo. Esta vez para una opípara cena. Eran recién las ocho y media de una noche de verano fresca. Las calles céntricas de Morón y también la plaza, frente a la Municipalidad , estaban concurridas, las heladerías abiertas y a pleno. Un aroma a jazmines, a lavanda y a perfumes sofisticados se desprendía de la gente que iba y venía alrededor de nosotros. Carolina caminaba a mi lado y la tía Claudia iba delante tomando de la mano a Juanjo y con Matías al lado.
- A lo mejor este verano podemos ir a Mar del Plata – le dije a Carolina.
Me miró como una colegiala enamorada, sonriéndome. Parecía no poder creer lo que nos estaba sucediendo. Tampoco yo lo creía.
X
El lunes siguiente la escritura se firmó sin problemas a la hora prevista. La tía Claudia dijo que podríamos mudarnos enseguida. En la casa había espacio para todos y habíamos convenido que ella seguiría viviendo allí hasta que comprara el departamento. Había depositado en el banco el dinero del precio que le pagué al contado. Les dije a los muchachos que, como se acercaba la fecha, debíamos dispersarnos. Esta estrategia la habíamos conversado antes con el Cholo. La táctica de la dispersión nos haría – dijimos- menos sospechosos si la concretábamos antes del hecho. Mentí diciendo que hacía tiempo que la tía de Carolina nos había invitado a vivir con ella para que yo me ocupara del mantenimiento de la casa, le cultivara el jardín y hasta le hiciera quinta y para que ella la asistiera a la tía en sus achaques. El Cholo explicó que con los cinco mil pesos se iría a vivir a lo de su hermana en Capital. A esta altura el Chato dijo:
- Pero, para esconderte, compadre, no hay nada mejor que la villa.
- Para vos, no para mí – dije.
- Coincido – dijo el Cholo.-
Dumas se rascó el centro de sus mechones abundantes que ya le empezaban a blanquear.
- La estrategia me parece interesante – sentenció – No nos olvidemos que nosotros somos operadores políticos y todos nos conocen como tales aquí, aparte de saber todos que trabajamos para el candidato. Supongamos que las cosas salieran mal. El primer sospechoso, poderoso, que tiene un móvil, es decir, un interés para mejicanear la mercadería y utilizarla políticamente es él. O sea que, como ejecutores materiales, a los primeros que van a venir a buscar los canas va a ser a nosotros. Ahora, si cuando el hecho ocurre no se nos puede ubicar en la villa, y teniendo en cuenta que hasta que la investigación avance, en caso de que se descubriera dónde fue a parar la mercadería, va a pasar bastante tiempo, para cuando quieran poner los puntos sobre los autores materiales, nosotros ya nos habremos borrado.
Todos nos miramos y enseguida miramos a Dumas. El primero que habló después de su arenga fue Juan Benegas.
- Tenés razón – concluyó – toda la razón del mundo.
Esta charla la tuvimos el martes a la mañana y ese mismo día, a la tarde, llamé un flete y cargamos todas nuestras cosas, entre ellas la caja de fierro con el bolso de las herramientas. Quince minutos después estábamos bajando todo en lo de la tía. Ocupamos con Carolina el dormitorio principal. Durante la mañana la tía había trasladado sus muebles al living en la planta baja. Se sentía feliz – según dijo – por no tener que volver a subir escaleras. Nuestra única cama turca y el cajón de manzanas forrado con estantes en el que habíamos armado nuestra mesa de luz y cómoda a la vez se veían ridículos y lamentables en semejante espacio. Lo mismo ocurría con la cama de los chicos en el otro dormitorio de la planta alta. Juré que al día siguiente iríamos con Carolina a la mejor mueblería de Morón y le compraría un juego de dormitorio completo y dos camitas con sus mesas de luz y cómodas para los chicos y así lo hice. La que quedó bien junto a la de la tía fue la heladera. La cocina comedor era grande y en su interior cabría también una mesa con sus sillas que ubicaríamos en el mismo lugar en el que todavía estaban las de la anterior dueña. Pero la tía nos preguntó si no teníamos interés en comprárselas. Las estuvimos mirando bien con Carolina. Eran de algarrobo con patas gruesas y sólidas. Estaban en perfecto estado. Así que por fin decidimos pagárselas y quedárnoslas. Cuando terminamos de acomodar todo quise bañarme. Me metí en el cubo de cerámicas blancas impecables que era el baño principal. Recibía luz y se ventilaba desde una claraboya central. Abrí la canilla del agua caliente sobre la bañadera pese al calor que hacía. Quería darme el lujo de darme un baño de inmersión en agua tibia, así que tapé el agujero del desagote y el blanco recipiente con garras de bronce, que había envidiado tantas veces, comenzó a llenarse y la superficie líquida y transparente a despedir vapor a medida que subía. Abrí también la canilla del agua fría para que la mezcladora diera la temperatura ideal. Cuando estuvo llena hasta la mitad metí una pierna, después la otra y luego me agaché y por fin me senté. Mi cuerpo desnudo transpiraba en la parte no sumergida. Me recosté y cerré los ojos. El agua surgía de mis poros y sentía que me purificaba. Tomé una enorme pastilla de jabón recién abierta, fragante, con olor a pino. La fregué contra la superficie porosa y elástica de una esponja nueva que seguramente la tía habría dejado “ex profeso” y cuando estuvo bien enjabonada y despidiendo espuma me incorporé y comencé a pasármela, de manera pormenorizada y meticulosa, por cada parte de mi cuerpo. Imaginé estar en el paraíso. Me enjuague primero en el agua de la bañadera sumergiéndome enteramente. Después volví a pararme chorreando y volví a enjabonarme pero esta vez con un cepillo. Por último abrí la canilla de la ducha y el agua cayó tibia y abundante con suficiente presión, deliciosamente, sobre mi cabeza y mi cuerpo. Destapé la bañadera y me quedé largo rato, cambiando mis posturas, estirando mis articulaciones y mis músculos, como si elongara, hasta que el agujero del desagote terminó de chupar hasta la última gota. En la villa habíamos hecho una perforación y comprado un motobombeador y un tanque de mil litros entre cinco casillas, pero no teníamos ducha, sólo dos canillas; en la del baño, sobre el pequeño lavatorio, enchufábamos una manguerita corta que nos servía para llenar los baldes, el fuentón y la palangana. Así que bañarnos era bastante complicado. En mi flamante situación estaba en la gloria, todo era placentero para mí. Mientras me secaba con un enorme y nuevo toallón blanco, con aroma a lavandas, me sentía como un príncipe, como esos héroes de película para chicos. Pensaba en ellos, en mis hijos, a los que Carolina estaba bañando en el otro baño. Cuando terminara, ella también iba a disfrutar de esta comodidad nueva.
Al llegar la hora de la cena nos reunimos todos en la planta baja, en la cocina comedor, la tía había comprado sándwiches triples de miga, gaseosas para los chicos y vino blanco, el que se sacó bien frío de la heladera. En medio del festejo mi única molestia, sentida como una especie de fastidio indeterminado, fue pensar que debía intervenir en la mejicaneada dispuesta por el candidato para que los demás no sospecharan.
Me había quedado con el teléfono de Lole, la chica de los cosméticos, así que la llamé. Hice una cita con ella para las seis de la tarde en una confitería céntrica en Morón. Era hora de que le hiciera la compra para estimularla. En mi nueva situación pude ir bañado, perfumado y bien vestido. Llegué antes que ella al salón de la confitería con aire acondicionado y me senté a esperarla y a disfrutar de la vista de la plaza y la gente a través del gran ventanal. Verla fue como contemplar una aparición. Entró contoneándose apenas, como una reina. Tenía un solero elegante color lila con mucho escote y falda bastante corta, un peinado con rizos y rulos alargados y cobrizos, estaba apenas maquillada. En los labios, rouge, también de un lila tenue, y brillo, sandalias de taco alto, que engrosaban apenas, al levantarlas, las pantorrillas de sus largas piernas. Una maravilla. Me paré a darle un beso en la mejilla y correrle la silla para que se acomodara.
- ¡Qué bonita y espléndida mujer! – exclamé
- ¡Ay! Usted exagera ¿No lo dirá en serio?
- ¡Por Dios, no dudés! Sos un bombón de fiesta.
- Son sus ojos amables.
Se sentó. Hubo otros ojos, no sólo masculinos, que se dieron vuelta. Nunca me había sentido envidiado.
- Tutéame.- le dije. Abrió todavía más sus enormes ojos color esmeralda sobre mi mirada y parpadeó.
- Te cité para comprarte una línea completa de productos de cosmética. Voy a poner una peluquería y te quiero convertir en mi proveedora, pero, ante todo, quiero preguntarte ¿cómo está tu padre, tu mamá, tu hija?
Se le ensombrecieron los ojos y también se apagó un poco lo risueño de su rostro.
- Mi papá, finalmente falleció. Mamá se está recuperando y mi hija está bien, estudiando.
- ¿Y cómo te va a vos con la venta de cosméticos?
- No me puedo quejar. Como te dije cuando te conocí, le vendo más y mejor a los hombres que a las mujeres – se animó, parpadeó de nuevo irradiando chispitas esmeraldas, sonrió y se pellizcó el labio inferior con los dientes superiores. La miré y quedamos en silencio, contemplándonos, hasta que ella, inesperadamente, tomó con sus manos las mías que habían quedado abandonadas, distraídamente y sin ninguna intención, sobre la corta tabla de la mesita del bar. Sentí que me ponía colorado y pese a la fiebre que me subió a toda la piel, refrenando el casi reflejo impulso de hacerlo, no retiré mis manos de las suyas. Le sonreí en cambio mientras pensaba, bastante confundido, en mis dos restantes mujeres. No era mi intención entablar con ella un diálogo amoroso, tampoco comprometerme. Sin embargo saqué mis manos de las suyas y se las volví a aferrar. Se las apreté un poco.
- ¡Valor! – le dije estúpidamente – Hay que tener valor.
Ella dobló la apuesta entonces. Me siguió mirando con intensidad, entrecerró los párpados, apoyándose en sus codos y abandonándose a mis manos que la sostenían, se semi incorporó, inclinó su torso hacia mí por sobre la mesa y me besó en la boca. Entreabrió sus labios para hacerlo y metió la punta de su lengua hasta tocar la mía. Sentí como una suave descarga eléctrica. Nos separamos y volvimos a sentarnos sin dejar de mirarnos.
- ¿Qué pasa? – preguntó al rato.
- Sinceramente, no me lo esperaba.
- ¿No te gustó?
- Por supuesto que me gustó. Mucho más que gustarme, me encantó.
- ¿Entonces?
- No se. Como decía mi abuelo: “cuando la limosna es grande…”
- ¡Limosna! ¿De quién a quién?
- De vos a mí.
- ¿No será al revés?
- ¿Cómo?
- ¡Claro! No sos acaso vos el que me va a comprar a mí la línea de cosméticos.
Resoplé. Solté una de sus manos. Hice el gesto de hurra de los domingos en la cancha alzando mi mano recién desocupada y agitándola.
- ¡Ah, bueno! Hoy ligo – dije - ¡Hurra!
Volví a tomar su mano. Después nos desprendimos de común acuerdo y arreglamos los detalles de la compra. Llevaba dinero y le pagué ahí mismo. Me extendió una factura.
- ¿Querés que lo celebremos? – pregunté.
- Sí, quiero, y en privado.
Todavía no tenía auto propio así que contraté un remise. La llevé al mismo albergue en el que había estado con Luciana la última vez. Mientras llegábamos a destino me contó que se había fijado en mí desde que nos encontramos por primera vez en el bar del camino de cintura adonde había ido a buscar el trabajo por el aviso del Cholo. Me confió que estaba harta de esperar oportunidades y que cuando se sentía atraída sexualmente por alguien procuraba no perder el tiempo. Me dijo también que había perdido mucho tiempo en su vida. Nos tocó una habitación bonita, estilo rococó. La cama cubierta con colcha color rosa. Su cuerpo desnudo, además de largo y de proporciones equilibradas, era delicado y, como conté antes, despedía un perfume a jazmín y sándalo, su cutis y su piel parecían de seda. No se por qué pensé que haría tiempo que se aburría y recordé mis experiencias con Luciana y la espuma de cerveza sobre su panza, que con Lole se transformó en champagne, y después que supe que no beberíamos más, le dejé caer, sobre el cuello y los senos, cuando la sentí bien encendida, en pequeños chorros, el resto del lujoso espumante helado. Dio un respingo y dejó escapar un gemido, se alzó mas todavía sobre las sábanas, puse la palma de mi mano sobre su cintura, la piel le ardía. El aire acondicionado estaba suave y la atmósfera de la habitación fresca. Comencé a lamerle el cuello y después los senos, procurando secarle el champagne y las tenues gotitas de transpiración. Se exaltaba, suspiraba y gemía. Repetía el sí, sí, sí, tratando de afirmar en ese monosílabo, cada vez que lo exclamaba, los puntos de placer que la elevaron hasta la sensación en la que logró y la ayude a conquistar más de una vez el clímax, como le dicen, a juzgar por las suspiradas y convulsivas contracciones que su cuerpo produjo y que nos dejó a los dos, porque yo no fui ajeno al último estremecimiento de placer en el que no pude evitar precipitarme junto a ella, tan relajados y distendidos como agradecidos. Salió así todo muy bien, pero, en ese abismarnos tan apurada y corporalmente y en mi no resistencia, no quedó aclarada la importantísima cuestión de que yo vivía en pareja, de la que estaba enamorado y, menos todavía, la de que tenía una amante a la que quería y a la que estaba, asimismo, muy acostumbrado. Esto para mí era sumamente importante así como que mi primer impulso hacia Lole no había sido el de simplemente poseerla. Había sentido y sentía por ella compasión, fuerte deseo de ayudarla. El brote de pasión sexual complicaba las cosas. Cómo sería de cierto que antes de tener con ella el encuentro de cama había pensado decirle que los productos de cosmética que le compré para poner una peluquería eran para Carolina. Pensaba contarle que mi mujer iba a estudiar peluquería y que el local para que tuviera su clientela se lo pondría yo porque ese había sido el sueño de toda su vida. Lo que con el Cholo había sido imaginado como una excusa, tras la compra de la casa en Morón y el haberle contado a Carolina el origen del dinero, se había transformado en un proyecto consistente. Pero después de semejante intimidad, tan vertiginosa como irresistible para mi, tendría que desilusionarla. A la carga, pues, pensé.
- Lole – empecé – tengo que confesarte algo.
- ¿Sí?
- Ante todo, soy casado.
Estaba sentada pasándose un peine por la cabellera para desenredarla, con las piernas plegadas sobre la cama, y se irguió como si le hubieran pegado un latigazo. Sus hermosas ancas y muslos delicados se tensaron y sobre su sólida redondez, como sobre un pedestal, a partir de la estrecha cintura, se enderezaron sus hombros, cuello y nuca. Dejó de peinarse el largo pelo cobrizo que también recordaba crines indómitas de yegua, se dio vuelta y clavó sobre los míos sus claros ojos de esmeralda, ahora sombríos.
- ¿Cómo, por qué no me lo dijiste antes?
- Ni me diste tiempo, ni me lo preguntaste.
- No es excusa, igual pudiste habérmelo dicho.
Había caído, como otras veces, en el eterno error masculino o en la eterna trampa femenina del reproche por no haberlo dicho antes, según como se mire. Me paré y comencé a vestirme en silencio. Una vez que estuve en camisa y pantalón, mientras me colocaba el reloj pulsera de marca, recientemente adquirido, agregué:
- Mirá, la compra que te hice, es para mi mujer. Ella está estudiando peluquería y se va a poner un local. Va a empezar antes de diplomarse.
Lole había quedado desnuda, como estaba. Sólo había cambiado de posición. Se había extendido en la cama. Después se había puesto de costado y comenzado a sollozar. Llevaba a cada momento, a su nariz y a sus ojos, una punta de sábana a manera de pañuelo.-
- ¡Siempre es igual, siempre es igual! – protestaba.
Me pareció injusto tener que consolarla pero lo hice. De mi práctica con Luciana había aprendido a tener paciencia. Debía quedarme y estar con ella hasta que su llanto se agotara o su desdicha se transformara. Se transformó – como suele ocurrir – en nuevo brote de pasión y deseo y allí fuimos otra vez a la cama como el cántaro a la fuente hubiera dicho mi abuelo de estar vivo, porque en conductas que se repiten es en lo que más abundamos los humanos según él sabía y también repetía.
Salimos así muy tarde del albergue y también muy comprometidos el uno con el otro. Ella estaba, aparentemente, compungida y enamorada. Yo había contraído, realmente, como quien se pega una enfermedad, un nuevo, futuro y agotador compromiso.
XI
Fue al día siguiente de aquélla salida que comenzamos a estudiar el plan para secuestrar el camión. El vehículo vendría desde La Plata por la ruta Seis. Debíamos actuar rápidamente, cubiertos y con armas largas que nos había conseguido Dumas. En la cintura, el que tuviera, llevaría su pistola o revolver, por si las moscas. Habíamos extendido el mapa sobre la mesa del aguantadero en la tosquera. Ninguno de nosotros habíamos abandonado del todo la villa. Yo había cerrado mi casilla como si me hubiera ido de viaje. Le había dicho al Gallego que si quería guardar algo allí que dispusiera de todo el espacio y le había dado la llave.
- Bien estarán allí, en una casa de verdad, con tu pariente. No os preocupéis por lo que dejáis. Yo lo cuidaré. Quién sabe si tu esposa no hereda a su tía y allí os quedáis para siempre. – había dicho el Gallego.
Mirábamos ahora el mapa y había una cruz, no lejos de un lugar llamado Capilla del Señor. En ese punto cruzaríamos al camión. Lo amenazaríamos para que se detuviese apuntándole con las ametralladoras. En la cabina irían dos. Una vez que se bajasen les indicaríamos que caminasen hasta Capilla del Señor sin darse vuelta. Subiríamos entonces y manejaríamos hasta el cruce de la Seis con la Tres. Porla Mil uno. Enseguida estaríamos en Pontevedra y nos internaríamos allí por una calle de tierra hasta llegar al campo en el que estaba el galpón.
El plan era perfecto y no podía fallar. El camión no tenía dispositivo satelital aunque sí un cartel, que afirmaba que lo tenía, para espantar piratas del asfalto. Esto lo había averiguado el candidato por medio de sus contactos.
Nos tocó una mañana con muchas nubes y sombras. No hacía tanto calor y soplaba un viento que llegaba a nosotros como las olas del mar en la playa cuando estamos sumergidos hasta un poco mas arriba de la cintura, tenía densidad, paraba unos segundos y vuelta a rompernos en pleno cuerpo y en plena cara. Nos obligó a caminar con algo de ímpetu cuando vimos que nuestro camión asomaba por la curva que estábamos vigilando. Pensé que por ahí nos desviaba las voces justo cuando el chofer tuviera que entender bien claro el alto que le diéramos. Ya avanzábamos con las capuchas puestas y los cortes oblicuos en la tela negra de la que estaban hechas, a la altura de los ojos, nos hacían parecer a batman o a mandrake, sosteniendo nuestras armas, cuando se nos adelantó llevada por el viento, la polvorosa nube que el rodar del mastodonte había levantado. Debimos parpadear y entrecerrar los párpados para no dejar de mirar y defender los ojos del torrente de aire que, por las molestias que producía, seguramente estaría saturado de ese polvo minúsculo, oliendo a tierra reseca. No se si los tipos nos escucharon o pararon el camión por el susto de vernos con semejante aspecto y apuntándoles con ametralladoras. Se bajaron enseguida con las manos en alto.
- Sigan caminando sin darse vuelta por la ruta hacia Capilla del Señor. Si obedecen no les tiramos, si no son boleta – les gritó Juan Benegas.
Cuando seguimos conduciendo en dirección al cruce con la tres, ya a salvo del viento y la polvareda, miré por el espejo retrovisor y los vi caminando como les habíamos ordenado, todavía con las manos entrelazadas tapándose las nucas. Lo demás fue muy fácil. Nos sacamos las máscaras y las guardamos en una bolsa que, cuando llegamos al lugar convenido en Pontevedra, quemamos. El galpón era bastante hermético y bien construido con altas paredes de ladrillos sin revocar y un tinglado de chapas nuevas, algunas translúcidas de color verde para dejar pasar la luz. Nadie nos esperaba. El lugar estaba vacío y los alrededores eran descampados y desérticos. El viento casi rugía y aullaba, inclinándolos, pegando, como si por momentos los quisiera hacer comenzar a caminar, contra un grupo de eucaliptos y cipreses que cubrían la silueta del galpón, y silbaba también entre las chapas. Dumas tenía las llaves de un enorme portón levadizo que abrió para dejar entrar el camión y que luego cerró detrás de nosotros cuando salimos todos dentro de un viejo fálcon que había en el galpón. Se veía que el candidato confiaba en él y le había dado el comando de la operación. Lo que terminó por ponernos de muy buen humor a todos fue que Dumas peló los billetes, conforme lo convenido, y nos dio cinco mil pesos a cada uno. Nos miramos con el Cholo. Aunque para nosotros no representara gran cosa, servía. Lo de trabajar como punteros del candidato para repartir entre la gente lo que habíamos mejicaneado, así lo habíamos conversado, podía complicarnos demasiado la existencia. Era evidente que no nos convenía. Que otros con mas destino que nosotros hicieran la tarea. Ni el Cholo ni yo queríamos convertirnos de pronto en benefactores de la humanidad.
El Chato nos retrucó que era una cuestión de rédito político y que podíamos llegar a ser guardaespaldas y, quién podía saberlo, hasta concejales si el candidato resultaba electo
intendente. Julio y Juan Benegas lo escuchaban con mas atención.
Tenía muchas cosas en qué pensar mientras me bañaba, sucio de tierra como había quedado, luego de que el fálcon me dejara en la esquina de mi flamante casa y yo le avisara a Carolina que subía a gratificarme nuevamente bajo los chorros de la ducha, que había abierto más o menos en el mismo momento en que había comenzado a llover. Nuestra vida era ahora, tanto la mía como la de mi mujer e hijos, una vida mejor ¿Quién podría dudarlo? A través de las hojas tipo guillotina de vidrio azul translúcido de la ventana, una de las cuales había levantado para que algo de la atmósfera ventosa y fresca de la lluvia se comunicara al ambiente y dejara escapar parte del vapor que flotaba en el interior del cuarto de baño, se veían las sombras de las copas de los árboles que rodeaban la casa, moviéndose. Mientras me acariciaba los rincones del cuerpo con la esponja pensé en Carolina, en Luciana y en Lole. Esta última mujer arribada a mi vida se manifestaba con una intensidad, juventud y belleza que, en mi nueva situación, me hacía sentir como un recién llegado a un mundo diferente. Quizá fuera la compasión que me inspiraba su conducta, reveladora de fuerza, humildad y entereza puesta al servicio de su mamá y su hija, lo que me inclinaba a valorarla, quizá lo fingido de su mucha desenvoltura desmentida por lo producida que se presentó para nuestra cita. También que se me hubiera brindado fresca y espontánea. Recordé la noche en que había estado con Porota en la villa, en vísperas todavía del afano a la Bondi. Aquello
Mientras me vestía palpé en el bolsillo el fajo de los cinco mil mangos que nos había dado Dumas no haría dos horas. No debía dar explicación a nadie. Ya Carolina sabía lo del robo a la Bondi y no le podría extrañar que anduviera con esa guita encima. De todos modos después que bajé y me senté a la mesa en la cocina, como ella me tocó el muslo y notó el bulto, le dije que estaba pensando en comprar aire acondicionado para la casa. El chaparrón había parado pero el aire seguía cargado de humedad, la atmósfera estaba pesada y eso ayudó a que me creyera.
- Podemos ir después de las cinco, cuando abren los negocios – propuso Carolina.
- Hecho
Fuimos al shopping de Gaona y Vergara. Llevé otras cuatro lucas y anduvimos mirando. Finalmente un vendedor al que le explicamos la cantidad y tamaño de los ambientes que había en la casa nos dijo que lo más económico para nosotros sería instalar un sistema para cubrirlos a todos.
Explicó que habría que poner una red de caños de ventilación que tomarían el aire viciado y caliente y lo devolverían después de haberle quitado el calor y la humedad y que el sistema funcionaría al revés en invierno. El tendido de los caños costaría unos cinco mil pesos, material y mano de obra, y otros cinco o siete mil el equipo de aire.
- Bueno ¿Y quién lo colocaría?
- Aquí le podemos ofrecer quién lo hace.
- Macanudo.
Cerré el trato llevándome el equipo que me costó tres mil setecientos pesos en un flete que también pagué aparte en el que regresamos contentísimos. Al otro día iría el colocador. Me lo habían presentado ahí mismo, haría el detalle de las cañerías a colocar y las iríamos a comprar juntos a una casa que las fabricaba. Le di al tipo un adelanto de doscientos pesos para señarle su trabajo.
Pese a toda esta actividad en los días siguientes, en la que colaboré personalmente y me mantuvo ocupado, de la que resultó un mayor confort y bienestar para todos, no pude quitarme de la cabeza la preocupación por la suerte del camión que habíamos dejado bajo las chapas de ese garaje en Pontevedra. Habíamos planeado no vernos ni juntarnos hasta por lo menos tres meses de pasado el secuestro. Me intrigaba que en los diarios, ni siquiera en los de la zona, no hubiese aparecido alguna noticia. Los acontecimientos de contenido político se movían así, en la sombra. De pronto surgían en algún titular y salpicaban su mierda sobre una cantidad de gente creando una especie de vendaval que arrasaba con todo. El candidato, al que no quiero nombrar en este relato para no comprometerme, seguía con su desempeño público y acompañaba en todos los actos a su rival político como si fuera su más fiel ladero. Algunos, como los muchachos y yo teníamos la posta. Sabíamos que el fulano era un traidor, jugador y mujeriego, además. Y también que era la cabeza de una red que distribuía droga. Una parte del precio final al consumidor de esa mercadería era su comisión. En suma, era un individuo peligroso, acostumbrado a hacer su voluntad, sobre todo respecto de las personas que le debían favores directos. No era el caso del Cholo y yo, por supuesto, pero, si el tipo hubiera maliciado que nosotros habíamos sido los beneficiarios directos y únicos del robo a la Bondi nos hubiera quitado la plata y la vida. Para él éramos sólo dos pobres diablos y si se hubiera avivado de que la prosperidad nos llegaba de ese atraco, Dios nos libre. Por eso a veces pensaba que para blanquear nuestra existencia en todo sentido íbamos a necesitar desligarnos definitivamente del candidato de alguna manera. Ahora que él nos había comprometido en el secuestro del camión podría chantajearnos libremente, mandarnos en cana, entregarnos a la yuta, en caso de que no quisiéramos obedecerlo.
Seguramente él repartiría las mercaderías no perecederas que había en el interior del camión después que lanzara su candidatura. A lo mejor el camión ese se había dejado secuestrar “ex – profeso” y nadie jamás haría una denuncia, ni el gobernador, ni el intendente. Ambos apostaban, como siempre en la Argentina , a la repetición de sus mandatos pero, como el gobernador no estaba seguro quién de los dos triunfaría para apoyarlo a él después, asistía a ambos. Por eso, dadas las circunstancias, no resultaría nada extraño que el único enterado del destino real del camión además del candidato y nosotros fuera el propio gobernador.
Lo cierto era que, en cualquier caso, el Cholo y yo nos sentíamos amenazados, esclavos del secuestro y sus posibles derivaciones y consecuencias. Quizá nos persiguiéramos demasiado.
Se lo dije cuando nos encontramos en un café en Once, en donde preferimos juntarnos para evitar que alguien nos viera.
- ¿Sabés lo que pienso? – preguntó el Cholo.
- No.
- Que si este hijo de puta nos jode lo tenemos que hacer boleta.
- ¡Eh, pará un poco! ¿A dónde querés llegar?
- No, a dónde quiere llegar él. A mí si me busca me encuentra. Tengo que defender mi vida. Después que conseguí sacarme a los tíos de encima, tener departamento propio, incluso de supervisor poder llegar a gerente de ventas, porque no te conté pero estoy progresando en gran forma. Cada vez vendo mas ¿Te parece que voy a seguir obedeciendo órdenes del candidato? Que las obedezcan Dumas y los muchachos si quieren.
- Tenés razón. A veces pienso que, por ahí, si políticamente le conviene, el tipo nos escracha.
- No te quepa duda.
- También pienso que esto estuvo todo preparado, que jamás va a saltar la bronca.
- ¿Por qué?
- Te acordás cuando vos me tranquilizaste. Me dijiste que la cana no había dicho el monto de lo afanado porque si lo recuperaban se podrían quedar con un vuelto. Bueno en este caso el camión con las mercaderías debe haber sido un precio político que le pagó el gobernador al candidato para obtener el apoyo de su gente en las próximas elecciones.
- ¿Te parece?
- Seguro. Pero si el candidato pierde y el gobernador se quiere congraciar con el intendente y, encima, por ahí, no pudo esquivar los controles en la propia gobernación, ponele, porque hay gente que vigilantea el gasto, sobre todo en materia de asistencia social, debe tener la forma de salir del inconveniente y, esa manera de zafar podría ser tener guardada la denuncia por robo del camión y una causa abierta con algún fiscal o juez amigo ¿Me seguís?
- Sí, claro – dijo el Cholo – O sea que si el candidato pierde nos puede hacer perder a nosotros.
- Exactamente – concluí.-
- En ese caso la única solución posible para mantenerle la boca cerrada y evitar que nos acuse es la que yo digo – insistió el Cholo.
- Bueno, pero no te olvides que si él nos acusa a nosotros se acusa a sí mismo y que si el gobernador lo acusa a él, también se acusa.
- Pero todo esto depende de las pruebas que haya. Quizá las pruebas que el candidato pueda tener contra el gobernador sean sólo palabras, las de él contra las del otro. Nosotros, por ejemplo, ¿qué pruebas tendríamos contra el candidato? ¿Las órdenes que le dio a Dumas? No tenemos pruebas concretas. El sí puede, en cambio, tenerlas contra nosotros – razonó el Cholo.
- ¿Cuáles serían? Sólo dichos, dichos y mas dichos.
- Mirá, el hombre paga y obtiene los testimonios que quiere. En cambio nosotros, que además estuvimos en el hecho…
Nos despedimos con esa duda en una tarde gris de principios de mayo y estuvimos de acuerdo en que debíamos esperar el resultado de los comicios y, mientras tanto, no alzar la perdiz ni levantar sospechas, limitándonos a hacer lo que nos pidiera Dumas que era nuestro contacto
XII
Las elecciones se harían en el mes de octubre y mi vida y la de mi familia cambiaría bastante en el entretiempo. Al aire acondicionado se sumaron otras mejoras, como por ejemplo la adquisición de teléfonos celulares que nos permitían una comunicación momento a momento. Comenzó también a funcionar mi proyecto sobre la peluquería para Carolina. Después de sus primeros tres meses de curso intensivo la pusimos. Elegimos un barrio bastante concurrido y comercial y una esquina. Obtuvimos la habilitación a nombre de Carolina bastante rápidamente después que a ella le entregaron el diploma habilitante. Le puse tocadores, secadores, espejos, un coquetísimo mostrador y hasta contraté los servicios de un decorador. Aunque Lole se había ofendido bastante regresó a mi vida entre otras razones porque la convertí en proveedora del local y le presenté a Carolina oficialmente. A lo que no volvimos en principio fue a aquélla experiencia erótica tan fuerte que nos llevó a que cayéramos uno en brazos del otro. Yo la respetaba y ella a mí. La cosa comenzó a complicarse cuando una vez se cruzaron Luciana y Lole en el local. Fue porque mi amante oficial se había convertido en clienta habitual de su amiga Carolina y ésta le comentó, de manera inocente, que yo la conocía a Lole de antes.
- De cuando el Cholo empezó a vender cosméticos, después que se fue de la villa, ¿sabés? – le dijo mientras la peinaba.
- ¡Ah! ¿De cuando vos me comentaste que Eusebio había empezado a trabajar en la obra en Morón?
- ¡Claro! Una chica buenísima, te digo. Pobre, le falleció el papá y quedó con la mamá y la hija a cargo.
- ¿Cómo, no tiene marido, no es casada?
- El tipo la abandonó, el hijo de puta.
- ¡Ah! ¿Y ahí Eusebio la conoció y la tuvo en cuenta? Que raro que no le haya hecho la compra directamente al Cholo.
- Lo que pasa es que el Cholo es gerente y en ese momento ya era supervisor. La chica estaba a cargo de él. Parece que se entienden – completó Carolina en un susurro acercándose a la oreja de Luciana.
- ¿Cómo lo sabés?
- Me lo comentó Eusebio. Porque ahora el Cholo tiene su departamento, o sea su bulín propio y allí se encuentran.
Después de esta conversación que, palabra mas palabra menos, me contó Carolina, Luciana dejó la peluquería seguramente, yo la conozco, con una tormenta de celos en la cabeza y de ahí se vino a casa hecha una furia. Yo estaba con los chicos en el patio jugando a la pelota.
- Quiero hablar con vos a solas – exigió, sin saludarme, ni bien le abrí la puerta del parque.
- Pasá, pasá – le dije – Ustedes, chicos, sigan jugando. Luciana me quiere hablar.
Matías y Juanjo siguieron con el juego y entré detrás de ella en la casa. La tía Claudia dormía en su sillón hamaca del fondo bajo la galería cubierta. Fuimos hasta la cocina comedor en la planta baja. Giró ella sobre sus tacos altos para mirarme airada y me deleité como tantas veces con sus delgadas piernas torneadas y tostadas de morocha indómita. Estaba excitada, nerviosa y más bonita, así se ponía cuando se enojaba, y a mi me podía. Le temblaban ligeramente los labios y las manos. Se le había corrido el rimel porque vendría lagrimeando y su rouge estaba apagado porque se habría olvidado de repasarlo. La tomé entre mis brazos y comenzó a forcejear para liberarse. Traté de besarla.
- ¿Qué te pasa, pantera, qué te pasa?
- ¡Te parece poco hijo de puta! – su voz era ronca y ahogaba un sollozo – Me engañaste, me metiste los cuernos con esa chancletera puta…
- ¿Quién?
- ¡Cómo quién, Lole, esa atorranta vendedora de cosméticos!
Yo no la soltaba y ella lloraba y se debatía.
- ¡Dejame, dejame, hijo de puta!
Finalmente la solté permitiendo que cayera sobre un sillón que había al costado de la heladera. Resopló y sus ojos de miel despedían fuegos de furia. Parecía afiebrada. Me senté yo también y quedé un rato en silencio. Durante su corta duración Luciana respiraba jadeante y no dejaba de sollozar.
- ¡Qué estúpida, qué estúpida que soy! – exclamaba. En una mano tenía un pañuelo y se lo llevaba cada tanto a la nariz para secarse las lágrimas y sonarse los mocos. Esa conjunción de la pena con el resfrío o la congestión nasal siempre me había parecido cómica, y, en tales ocasiones también, un inexplicable estado de nerviosismo me hacía reír. En esos momentos que con Luciana habían sido ya muchos, hacía más de un año que nos entendíamos, ella se ponía muy mal. Pensaba que me reía de ella.
- ¡Encima te reís, como siempre, hijo de puta! – me dijo entonces marcando las sílabas con énfasis. Fue un instante fatal porque justo cuando me insultaba de ese modo entró la tía Claudia arrastrando su mecedora y se quedó contemplándonos con los ojos muy abiertos detrás de las lentes culo de botella de sus anteojos. Los dos nos quedamos petrificados. Yo, más que Luciana todavía, cuando vi que la vieja descargó un manazo al aire y exclamó:
- ¡Bah, váyanse a la mierda!
Dejó enseguida la mecedora y mientras la mirábamos, sin decir nada mas, dio media vuelta y desapareció en la oscuridad del pasillo que llevaba a la escalera. Nuestras miradas volvieron entonces a nosotros.
- ¿Viste lo que lograste? – le reproché.
Hizo un vago gesto con la mano y enseguida se llevó las dos a la cara para tapársela y comenzó un llanto convulsivo y profundo. Estaba desconsolada y avergonzada. La abracé, la besé y le dije que no se preocupara.
- ¿Qué vamos a hacer? ¡Cómo no me voy a preocupar! – dijo entrecortando las palabras con los sollozos – Seguramente esta mujer le va a contar a Carolina.
- No creo – afirmé, tratando de demostrar una calma que no sentía. Le aseguré enseguida a Luciana que jamás había tenido nada con Lole, le dije que ella estaba saliendo con Cholo. Se fue calmando de a poco. Cuando le quedaban únicamente suspiros profundos en el pecho nos besamos apasionadamente en la boca.
- Yo pensé que vos le habías mentido a Carolina sobre el Cholo y esa mujer.
- Y ¿por qué, para qué? Tontita.
En realidad ignoraba si la tía Claudia le confiaría algo a Carolina sobre mi idilio con Luciana. A los pocos días me di cuenta que mi intuición había acertado. No sólo la tía Claudia no le contó nada sino que parecía estar mejor conmigo. Me trataba, algo que ya había comenzado desde la firma de la escritura, con tanto respeto que me parecía que era otra mujer. Pero si lo pensaba un poco las cosas habían cambiado mucho. Ahora, ella sentiría que dependía de mi tolerancia el tiempo que se diera para comprarse el nuevo departamento y, zorra como era, no me iba a delatar si no le convenía ¿Cómo podía saber ella cuál sería la reacción de Carolina en caso de enterarse de la infidelidad, o, aún, la mía para con ella, en el supuesto de sindicarla como mi delatora? Lo que agradecí al cielo después del episodio fue que los chicos no se hubieran enterado. Esto los hubiera desconcertado y mi imagen de padre frente a ellos se hubiera también perjudicado. Me dije que no había nada tan valioso como las ilusiones de mis hijos. Mi abuelo me había metido a mí en un camino que también tenía alguna ilusión, aunque fuera escasa. Ya no se me ocurría que el mundo pudiera arrugarse como el telón o decorado del escenario de un teatro o convertirse en un mantel que se plegaba después de una gran cena. Ahora creía que el mundo podía convertirse en un opíparo banquete en donde cada plato, vajilla o manjar, conservaran y ocuparan su lugar en el espacio y me sentía un convidado que, aunque recién llegado, tenía todo el derecho de saborear lo que se ofrecía.
Lejos de alejarme en cambio de Lole aquél episodio de celos que había protagonizado Luciana nos acercó. Cuando vi de nuevo a la vendedora de cosméticos, por casualidad, en el centro de Morón, no me resistí a invitarla y contárselo frente a un pocillo de café.
- Pero, ¿desde cuándo salís con Luciana?
- Comencé con ella una semana después de que estuvimos juntos – mentí.
- ¿Y por qué me lo contas ahora?
- No se. Me pareció gracioso, me sentí tentado a que supieras las pasiones que provocás.
Se sonrió y sus ojos esmeraldas volvieron hacia los míos un frío de soledad profunda y deseo. O por lo menos así lo sentí. No me engañé porque siguiendo el instinto, para probar si mi suposición era cierta, le tomé como nuestra primera vez las manos y se las apreté, acercándole la boca y nos besamos igualmente y todo se repitió. Ella había temblado de soledad y deseo.-
XIII
Era de noche y había vuelto a la villa a encontrarme con Porota. La veía en un pasillo. Llevaba puesta una túnica de arpillera y sonreía angelicalmente, como una virgen. La seguía en la oscuridad y llegábamos a un lugar espacioso. Ella me abrazaba y besaba y yo le respondía. Íbamos a hacernos el amor pero nos demorábamos. Nos soltábamos del abrazo y buscábamos otro lugar porque en ese había gente, demasiada gente en los rincones. Había una semipenumbra, una semioscuridad. Llegábamos a otro sitio medio abarrotado de provisiones y nos recostábamos contra cajas de mercaderías, tarros, botellas plásticas descartables. Se veían mesas iluminadas con lámparas que colgaban del techo y gente en ellas que comían o tomaban, concentradas en lo que hacían. Ella insistía entonces en querer ir a otro sitio. Pero no me lo pedía hablándome, era todo sonrisas y gestos. Me sentía complacido y conforme y la seguía sin chistar. Por fin nos encontrábamos con Lole en una especie de café o bar con mucha gente y una gran pista en la penumbra en la que, por lo que parecía, bailaban varias parejas, algunas muy acarameladas. De pronto la veía a Luciana, alejada y con expresión de disgusto. La invitaba a que se acercara. Nosotros estábamos acodados en la barra y se nos habían servido tragos en vasos altísimos. Luciana se acercó y me hizo una insinuación y nos apartamos un poco. Nos besamos en la boca. Miré el reloj y comprendí que se estaba haciendo demasiado tarde. No tendría excusas frente a Carolina porque ahora tenía teléfono celular y podría llamarla desde cualquier sitio para explicarle por qué me demoraba. Llevé mi mano al bolsillo pero el celular no estaba allí. No supe si lo habría olvidado o me lo habrían robado. Volví a buscar a Porota desesperadamente entre el gentío. Por fin la encontré arengando un grupo. Ahora vestía una túnica blanca. Le pedí por señas, con gestos desesperados, que nos fuéramos. Me sonrió, sin resistencia. Fuimos entonces a otro lugar que sería su departamento y comenzamos a franelearnos y a darnos profundos besos de lengua. Ella me manoseaba el sexo y no dejábamos de besarnos. Alcancé una erección mas o menos monumental. Ella maniobró hasta calzar su vagina en mi sexo y estuvimos mucho tiempo cabalgando verticalmente, parados y contoneándonos. No llegué a tener un orgasmo pero ella al parecer tuvo varios. De nuevo me asaltó la angustia por la hora. Se habían hecho las siete de la mañana. El enfrentamiento con Carolina sería terrible, sobre todo si su tía Claudia le había chismoseado mi romance con su amiga Luciana. Estaba desesperado. Me pregunté cómo había caído, cómo había dejado que eso me pasara. Ya comenzaba a imaginar los reproches, las preguntas, torturado, cuando desperté y comprendí, aliviado, que mi cuerpo había dormido profundamente toda la noche al lado del de Carolina.
XIV
Había sin embargo otras angustias que persistían durante las horas de ojos abiertos, otros peligros. Vivir suponía encarar lo desconocido, bueno o malo. El abuelo imaginaba seres que por recordar otras vidas enfrentaban su actualidad con la ventaja de la experiencia. Yo creía ahora que no había experiencia válida posible frente a lo desconocido. Lo pensaba mientras, después de haberme bañado y afeitado, me ponía las medias nuevas. Habíamos ido de shopping con Carolina y me había comprado bastante ropa nueva, de calle. La perspectiva de lucir camisas, pantalones y zapatos o zapatillas de diseños y colores variados, combinándolos, me entusiasmaba y ponía de muy buen humor. Pero, los nubarrones estaban ahí, esperando, para llover sobre mi suerte y la de los míos, y, si no me cubría y los cubría nos mojaríamos todos.
Habíamos mirado tanto tiempo, desesperados, desde la otra orilla; la de los pobres a los que todo falta. Es inexplicable el dolor que se siente cuando hay hambre de todo y no se tiene nada, o lo que se tiene jamás alcanza. Cuando estábamos todavía en la villa, siempre, mirábamos la ruta como hipnotizados por la insatisfacción, el paso veloz de los coches, muchos último modelo, deseándolos, queriendo alguna vez ser nosotros los que ocupáramos esos asientos, en los días de calor sofocante acariciados por el fresco del aire acondicionado, en las tardes y noches de invierno crudo, abrigados por la calefacción. Nos hubiéramos vuelto locos por viajar dentro de esos automóviles en los veranos con destino a los balnearios de la costa marítima, entre muchas otras cosas. Y, qué mierda, aunque estábamos ya en el mes de mayo, decidí mientras mateaba que conoceríamos por primera vez Mar del Plata.
- Salimos mañana temprano, hoy compro el coche – le dije de pronto a Carolina después de hacer sonar el pequeño pulmón de yerba húmeda que desde pendejo era para mí el mate y por el que tantas veces había hecho respirar mis sueños.
- ¿Qué, a dónde?
- A Mar del Plata.
- ¡Viva! – gritó Matías.
- ¡Qué bueno, pá!- exclamó Juanjo.
- Pero si no tenemos auto, y aunque lo compres hoy no tenés registro. Además ¿Desde cuándo sabés manejar vos?
- Desde que cuidaba y movía autos en la Avenida Perón ¿O te olvidaste?
Me volvió a pasar el mate y mientras comenzaban ella con los chicos a abrazarse, besarse, gritar y felicitarse pensé que lo de la falta de registro era cierto ¿Cómo haría si me llegaba a parar la cana? Entonces se me ocurrió. Lo llamé por teléfono a Dumas a lo del Gallego. Le dije que la tía Claudia se había comprado un coche y quería que yo la llevara a Mar del Plata y que nos había invitado a los tres, es decir, a Carolina, a los chicos y a mí, que el coche se lo entregaban ya y que necesitaba un registro de conductor al instante, de manera urgente. Me contestó que no me hiciera ningún problema y que fuera con el coche a la Municipalidad y que lo viera de parte de él a un tal Silverio, era el Director de Tránsito, él le hablaría y no habría problema.
Fui a una concesionaria Ford y saqué un Focus último modelo. Elegí un color azul oscuro, precioso, y lo pagué al contado. Desde la concesionaria me fui por Rivadavia y después manejé por Ruta Cuatro y me metí en el tránsito de San Justo. Llegué a la plaza y estacioné. Fui a ver al tal Silverio de parte del doctor Dumas. Me atendió como si fuera un príncipe. Me invitó a pasar y me sacaron una foto carné en colores, me pidió el documento y tomó los datos. A la media hora salí con mi registro de conductor flamante. Le dejé con mi agradecimiento un billete de cien pesos que consideré una bagatela para la alegría que me dio al darme el registro.
A las cuatro de la tarde manejaba por la Dos hacia Mar del Plata. Carolina iba adelante conmigo en el asiento para acompañante, los chicos atrás. La tía Claudia quedó al cuidado de la casa con el encargo de no decir quién era ni dónde estábamos. Carolina cerró la peluquería por vacaciones.
Entramos por una gran avenida, Constitución. Después de la rotonda cuando esta avenida se encuentra ya casi con el mar mismo, deslumbrados, pese a que estaba nublado y frío, comenzamos a bordear la belleza de la costa ondulada y sinuosa de la ciudad mas bella que habíamos visto jamás. En un ocaso vaporoso las luces comenzaban a encenderse y parecían como rosarios o collares de esos que se ven en Navidad los que decoraban y marcaban el perfil de la costa. Las torres redondas, los techos de pizarras y tejas, las marqueterías de maderas barnizadas, las lajas amarillentas o grises de los frentes de los chalets, los céspedes y canteros con flores, los imponentes edificios de varios pisos con sus cientos de balcones y ventanas, el torreón, los edificios del casino y el hotel provincial, la rambla, las esculturas de los lobos marinos, y el mar enorme, infinito, entrando y saliendo de las bahías o golfos hasta el puerto, hasta Punta Mogotes, todo, era de una majestuosidad, de una magnificencia, aún superior a la que habíamos visto en las innumerables fotografías y postales que alguna vez admiráramos desde lejos como parte de un mundo fantástico que jamás conoceríamos. Para nosotros estar en Mar del Plata era un sueño hecho realidad.
Y allí estábamos. En la resplandeciente ciudad conseguimos alojamiento en un gran hotel con vista al mar. Pese a toda esa perspectiva de disfrute que fue para mí caminar después con los chicos y con Carolina, bien abrigados y con el viento del mar golpeándonos las caras, por la rambla mirando a los demás turistas y al horizonte lejano en el que el agua, máxima, planetaria y redonda, se confundía con la esfericidad del cielo, una preocupación seguía agitándome el fondo del ánimo. Era la débil y apenas dibujada pero firme posibilidad de tener que matar para lograr el equilibrio. Como dije cuando hablaba sobre mi pistola, jamás lo hice. Cada vez que usé el arma fue sólo para amenazar, intimidar y mantener a raya a los giles que pudieran haberse interpuesto entre nosotros y la guita. En casi todos los momentos de mi vida, para ganármela, haciendo uso de mi materia gris, tuve que pelear desesperadamente en procura de obtener el mango. Eso me llevó a los afanos con los muchachos y también me llevó a la cárcel. Pero el asesinato era una alternativa que nunca había considerado como cierta. Por eso la sugerencia de llegar a concretarlo, expresada por el Cholo, parecía provenir de una oscura profundidad oceánica, tal como los maremotos proceden de un movimiento de tierras y rocas en el subsuelo presionado por millones de toneladas de agua hasta el que no llega la luz. Si bien se mira, haciendo equilibrios por el filo de una cornisa de la que podemos resbalar para caer y convertirnos en un montoncito de mierda aplastada, mi vida había transitado infinidad de veces por situaciones de máximo peligro. Pero entonces no tenía nada que perder y cualquier ventaja obtenida, por pequeña que fuera, significaba una ganancia. Pero ahora, aspiraba a pleno pulmón el aire de una nueva libertad; un espacio que me proporcionaba la suficiente extensión de suelo seguro y de atmósfera grande para poder respirar.- Se podía decir que había comenzado a vivir a mis treinta y tres años y después del robo a la Bondi.
Me senté en la cama suntuosa que nos había tocado y vi en la semioscuridad que Carolina se daba vuelta, completamente dormida, como la había visto tantas veces en nuestra vieja cama, en la villa. Sus facciones, relajadas por el sueño, parecían también sonreír. Me paré para ir hasta la pequeña heladera que formaba parte del mobiliario de aquéllas dos enormes habitaciones, comunicadas entre si, que nos habían adjudicado, cada una con su baño privado, en la otra dormían los chicos fatigados con su primer empacho de mar y arena. Abrí la puerta del cubo blanco enano y saqué una botella de gaseosa, de un armario extraje un vaso y el destapador. Cuando me estaba sirviendo, la voz de Carolina preguntó qué hora era. – “ Esperá” – Accioné un control remoto al alcance de mi mano. La pantalla del televisor se iluminó sobre el canal de las noticias.- “Las cinco”.- “¿Qué hacés tan temprano?”- “Me desperté con sed, ¿Querés?” – “ Dame un poco, gracias”. Volví a la cama y a sus brazos y, como tantas otras veces, no nos ahorramos cuerpos ni ganas.
Lo inesperado me ocurrió al día siguiente cuando estábamos visitando el Torreón. Habíamos estacionado el coche a cuarenta y cinco grados cerca de la entrada y después de cerrarlo nos metimos en la explanada, un sitio con mesas y sillas. Eran cerca de las doce y decidimos almorzar ahí. No había mucha gente. Alguna que otra pareja de mediana edad. Dos mujeres mayores. De no se dónde, porque caminaba distraído mirando el mar y la costa, aparecieron dos tipos a cara descubierta, cada uno llevaba una pistola y nos encañonaron. Uno se quedó cerca del acceso como dominando la escena. El otro se dirigió primero hasta las dos viejas que tomaban un aperitivo. Carolina los pibes y yo alzamos las manos como los demás. Después que les quitó la guita a las mujeres fue hasta una de las parejas y enseguida que le entregaron todo: anillos, reloj, plata, vino hasta nosotros todavía en espera. Entonces lo reconocí. El que hacía el trabajo de recolección era “el Chacra”. Habíamos estado juntos en Olmos. Nos hicimos amigos de ranchada porque lo había conocido también antes al Pete que era de la villa.
- ¡Vos acá!?
- ¡Hermano! – le sonreí. Nos abrazamos, él con su arma apuntando hacia arriba.
- ¿Qué hacés acá? – preguntó.
- Estoy paseando, papá. Estos son mi mujer y mis pibes. Carolina y los chicos levantaron sus manos las agitaron y sonrieron al recién llegado que también les sonrió y les dijo: - “Mucho gusto”.
- ¡Eusebio, hijo de puta, si nos habremos tomado mates con él! – dijo, destinándole a Carolina el comentario como para explicarle nuestra amistad. Yo lo miraba con atención y afecto porque en verdad era un viejo amigo. Tras las rejas se cocinan las más entrañables amistades. En ese lugar dejado de todos es donde los seres humanos verdaderamente nos necesitamos y podemos practicar el cariño y el afecto entre nosotros. En la cárcel se conoce al ñañoso, al consentido, al malcriado, al egoísta y al perverso, pero también a los tipos de buen corazón, inteligentes, agudos y sutiles, con mucha materia gris, sensibilidad, desinterés y verdadera capacidad para bancarse y vivir la desgracia propia y la ajena sin caer en la depresión absoluta.
El Chacra era uno de esos fulanos. Lo habían bautizado con ese alias, según me contó, porque cuando era pibe, en el orfanato en que creció, le comunicaba a todo el mundo su sueño mas preciado que era que cuando fuera grande se compraría una chacra y se iría a vivir allí para criar gallinas, conejos, cerdos, ovejas y perros. Después, salido del orfanato, había ido a parar a la villa de Retiro. En el orfanato había aprendido a encuadernar y consiguió trabajo en una imprenta comercial. Pero la imprenta cerró y se le hizo difícil conseguir en otra. Al final tuvo que dedicarse al choreo como tantos. Era además un tipo de muy buen humor, una fábrica de chistes. Imitador y ocurrente.
- ¿Te acordás, guacho, lo bien que lo hacías al presidente aburrido?
- Dicen que soy aburrido – recitó, ahondando y aspirando la voz como si le saliera de una caverna. Me reí y lo palmee en la mejilla y nos volvimos a abrazar. A los dos se nos habían humedecido los ojos. Le dejé doscientos pesos en el nuevo abrazo, sin que lo advirtiera, en uno de los bolsillos del saco gris, un poco fuera de moda, que llevaba puesto en ese momento, porque jamás hubiera aceptado asaltarme.
- Vos me entendés hermano, tengo que rajar, chau hermanito. Adiós señora. Hermosos, chau – dijo rápidamente y se unió a su socio en la puerta del salón. La empujaron y entraron para repetir la maniobra con la poca gente que había dentro. Opte por irme yo también junto a los míos. Muchos habrían visto nuestro abrazo y si caía la yuta se lo alcahuetearían y ¡Dios nos libre!
- ¿Te conté alguna vez del Chacra?
- ¿Qué es lo que no me contaste?
- ¿Quién es, papá? – quiso saber Juanjo representando también la ansiosa curiosidad de Matías.-
- Un amigo.
- ¿Tenés un amigo ladrón? – siguió Juanjo.
- Bueno, él nunca quiso ser ladrón, pero, cayó en desgracia – expliqué – Perdió su trabajo, no podía conseguir otro y tenía que comer y entonces no tuvo mas remedio que empezar a conseguirse la plata que necesitaba empuñando una pistola.
- ¿Eso quiere decir que si cuando soy grande como vos me quedo sin ningún trabajo y no consigo otro voy a tener que salir a robar con una pistola? – volvió a preguntar Juanjo.
- ¡Ojalá que eso no ocurra nunca, hijo! – exclamó Carolina.
- Ojalá que no, no tiene por qué ocurrir eso, porque si vos estudiás, te preparás y te recibís de médico, ingeniero, arquitecto, abogado o lo que fuere, siempre vas a poder ganarte la vida con tu trabajo – concluí.
Matías me tiró de la manga cuando nos internábamos en Avenida Colón.
- ¡Papá, papá!
- ¿Qué Matías?
- ¿Qué es lo que fuere?
- Lo que fuere es lo que fuere. Además de arquitecto, ingeniero, médico o abogado podés ser cocinero o guardavidas o cualquier otra cosa, eso es lo que fuere.
- ¡Ah! – exclamó Matías.
Por fin detuve el coche frente a uno de los restaurantes populares de Mar del Plata que está en una esquina de Avenida Colón en el que se comen pastas. Cuando terminé de manducar el plato de ravioles con tuco y mientras esperaba el postre helado empecé a recordar. Una cosa trajo la otra. El Chacra me llevó al Pete que había muerto baleado en un asalto y que tenía una novia asesina. Una mina gorda que manejaba la cuchilla de carnicero de una manera temible y que una vez lo había corrido al Pete por toda la villa. Él buscó refugio en nuestra casilla y allí lo tuvimos hasta que a la gorda se le pasó la furia. Imaginé que el Chacra lo habría hecho reír y disfrutar por lo menos alguna vez en su vida, porque el Pete era un tipo que tenía como un imán para la desgracia. Andaba siempre amargado y preocupado, al borde del suicidio o de que lo mataran porque se ponía en las situaciones más peligrosas. Una vez pagó mil mangos y se hizo sustituir un poder por el testaferro de una sociedad anónima dueña de dos hoteles alojamiento.
- Pete – le dije – vos estás loco.
- ¿Por qué? Sabés la guita que es, paso a ser dueño, boludo.
- ¿Dueño de qué?
- ¿Cómo? De dos hoteles alojamiento. Sabés la guita que dejan.
- Pero, Pete, pensá. El que te dio el poder es un testaferro, los hoteles no son de él, y sino me crees a mi andá que te explique Dumas.
- ¿Y de quién son los hoteles?
- Son de los tipos que están detrás del que te sustituyó el poder y te sacó los mil mangos, gente seguramente muy pesada.
Recuerdo que se puso pálido, casi blanco y comenzó a rascarse la barba. Tenía ojos verdes parecidos a los de Lole. Era bajo, retacón y panzón, pero tenía lindos ojos que habían enamorado a la gorda carnicera. Lo habían estafado una vez mas y él le había pedido el dinero a la gorda. Planeaban ir al día siguiente de aquélla charla que tuvo conmigo, y cuya verdad corroboró con Dumas, hasta la administración de uno de los hoteles que estaba sobre la panamericana para comenzar los dos la administración y recaudación. La obesa lo golpeó en la cabeza con un jarrón y casi lo mata. Lo tuvimos que llevar con Dumas a la salita. Y cuando perdió y lo mataron en la villa fue porque lo corrieron dos canas. Había robado en un quiosco sobre el camino de cintura. Su muerte fue tonta. Hizo el asalto con un revolver descargado y podría haberse entregado.
Por eso a mí el plan de matar a alguien no me cerraba. No era asesino, pero tampoco me parecía necesario tener que llegar a eso para defender lo mío. Además que el candidato podría tranquilamente ganar las elecciones y en ese caso el camión se contabilizaría como valores recibidos por la comuna.
Estuvimos diez días en La Feliz visitando casas y museos, hasta fuimos a un concierto de cuerdas en un salón del hotel Provincial en el que ejecutaron partituras de Piazzolla, nacido en la Ciudad. NoLa Feliz se puede también ir al cine y nosotros no dejamos de ir tampoco. Fuimos a ver Titanic donde entre otras muchas escenas se ve una que me quedó grabada: las pequeñas ratas escapando por el pasillo.
.jpg)
XV
A nuestro regreso lo primero que hice fue ir a ver al Cholo. Quería conversar con él sobre el tema del candidato y su posible batida. El Cholo vivía en un departamentito de dos ambientes, baño y cocina, de la zona de Congreso que daba a la calle Combate de los Pozos. Tenía todo bastante ordenado y una respetable biblioteca. Siempre le había gustado leer. Hasta en la villa, en esos días en que el frío nos ponía la piel violeta y teníamos que meternos sobre el cuerpo todas las camisetas y pulloveres que pudiéramos, si lo iba a ver, estaba en la cocina con un mate en una mano y un libro en la otra. Le gustaban las novelas policiales y me había prestado algunas de Raymond Chandler, James Hadley Chase, Connan Doyle, Samuel Dashiel Hammet y otros. Fui directo al grano.
- Llegado el caso tener que boletear al candidato me parece un error – le dije. Dejó el mate que estaba chupando sobre la mesada y me miró con sus ojos negros chispeantes.
- ¿Por qué?
- Primero, porque me repugnaría tener que matar a alguien. Jamás lo hice y tampoco soy partidario de la muerte. Segundo, los que matan quedan esclavos por el resto de sus vidas de lo que hacen. No se si tienen o no remordimientos, pero si no los tienen tampoco les dan ningún valor a sus propias vidas.
- ¿Cómo es eso?
- Supongamos que somos sólo cuerpos y no cuerpos y almas, como se dice. Nuestros cuerpos son perfectos, contienen todo, no les falta nada. Creamos o no en Dios, debemos respetar estas creaciones hasta el final, hasta que desaparezcan por sí mismas, por muerte natural. Es lo que pienso y no voy a cambiar de idea, no creo – concluí.
- Bueno, hay que reconocer que lo explicaste bien y que tenés razón. Nuestros cuerpos son perfectos pero andan por el mundo, cambian de lugar, de compañías, de hábitos. Creo que si se pudiesen dibujar las trayectorias de los cuerpos en el espacio se armaría una maraña imposible de desentrañar ¿Quién vigila, controla, guía, estas trayectorias? Sólo Dios, o nadie. No lo sabemos. Pero me parece interesante que te referiste a los cuerpos y no a las mentes que están dentro, capaces de pensar bien y de pensar mal. Si de verdad nadie nos vigila, controla y conduce y la que lo hace es nuestra mente, hay que reconocer que obramos bien o mal nosotros mismos, es decir elegimos y somos responsables de lo que elegimos – razonó el Cholo.
- Mirá, te voy a aclarar – repuse - que me referí a los cuerpos porque creo que los marginados como nosotros casi no podemos elegir. Es decir, tenemos mente pero está tan apretada, tan presionada y condicionada que la desesperación le da muy pocas posibilidades ¿Entendés? Un hombre no puede elegir bien cuando siente frío, hambre, miedo, dolor, miseria extrema y, sobre todo y peor que eso, cuando le quitan todas las oportunidades ya sea porque no tiene la edad requerida, la preparación requerida, el sexo requerido, los antecedentes requeridos ¿Entendés? Lo que más tenemos los pobres, querido Cholo, es cuerpo ¿De qué nos sirve nuestra materia gris, la materia gris de la que hablaba mi abuelo? Ese color gris de la materia del cerebro es también el del cuero de las ratas. Viste las ratas que escapan desesperadas para huir del naufragio, que se ven en todas las películas, “Titanic” por ejemplo que vi hace poco, en que se hunden barcos en el océano, bueno, esa es la materia gris en movimiento y esa es también nuestra materia gris, la de los pobres, que lo a lo único que nos ayuda es a escapar de la mejor manera posible.
- Sabés que tenés razón Eusebio. No nos podemos convertir en esclavos de un asesinato ¿Pero lo que no se es qué carajo vamos a hacer si el hijo de puta, por hache o be, nos acusa?
- Y, haremos la de las ratas, rajaremos ¿No es mejor?
- No se Eusebio, no se. Dejámelo pensar.
Nos despedimos con un abrazo y un beso y bajé al palier sintiéndome mucho mejor y con ganas de ver a Lole y la llamé al celular. Siempre que tenía ganas de contar algo la quería ver a ella. La esperé en un bar de Rivadavia y Callao, situado en la esquina que está en diagonal al edificio del Congreso. Bajo el cielo gris, eran las cinco de la tarde, la gente caminaba en todas direcciones. Cruzaban hacia la plaza desde los bulevares frente a la fachada del Congreso, había chicos que se subían al monumento, jugaban, perseguían palomas, viejos que les daban miguitas o maíz saltado, parejas que conversaban o se besaban abrazadas en los bancos. Lole llegó, de vestido y maquillaje claros, me paré, nos besamos, se sentó, nos tomamos las manos, nos paladeamos un rato con la vista y las sonrisas.
- No esperaba tu llamado, te hacía en Mar del Plata todavía.
- Vine a ver al Cholo, vive por acá.
- Sí, sí, lo se. En este mismo lugar nos reunimos con él y las demás chicas para iniciar los recorridos. Yo tampoco vivo tan lejos. Estoy en el Abasto ¿Cómo va la cosa con tu amiguita? Luciana, creo.
Fue claro que me tomó por sorpresa y bajé la vista, no supe qué decir. Estaba pensando en otras cosas. Me sonreí. Todo sin soltarnos las manos
- ¿Te hace gracia?
- No, no, lo que pasa es que pensaba en algo que recién hablé con Cholo.
- ¿Qué fue?
- Algo sobre nuestra materia gris y las ratas. Al preguntarme por Luciana me tomaste por sorpresa. Una mujer que le pregunta a un hombre con el que está teniendo algo por otra mujer con la que el hombre también está teniendo algo, lo deja sin palabras, lo obliga a escapar como una rata.
- ¿Por qué?
- Bueno, porque, ¿qué te puedo decir? Si vos me interesás y yo todavía no corté con un amor anterior…
- Tampoco cortaste con tu mujer, sos casado.
- No, no soy casado, pero como si lo fuera. Carolina es la madre de mis hijos y es mi mujer – respondí y la miré a los ojos. No nos habíamos soltado las manos y eso incrementaba un estado de excitación sensual, por lo menos lo sentía en mi cuerpo. Pero ella no era ajena a la misma sensación porque parpadeó y sin dejar de mirarme se acercó, incorporándose un poco, y me besó en la boca. Volvió a sentarse.
- No te sientas como una rata, a mí no me interesa cuál es tu situación con Luciana o Carolina, a mí sólo me interesa lo nuestro – dijo.-
Me sentí más descolocado que antes, porque, excepto la Porota , que como era una puta no se interesaba por el estado civil de aquéllos con quienes se acostaba, todas las demás mujeres apuntaban a la exclusividad. No les gustaba ser las segundas ni menos todavía las terceras. Además ella no lo había tomado muy bien cuando le dije que era casado.
- Me alegra lo que decís – atiné a comentarle y como ella siguió en silencio mirándome y sonriéndome, continué: - A cualquier hombre le debe halagar que a una mujer no le importen sus otras mujeres…
- Pero – se adelantó.
- Pero, me parece raro – concluí.
- Mirá, esto lo vi con mi analista, porque no te dije pero me analizo. Yo estuve comprometida con un hombre, el padre de mi hija, Nancy, así se llama. Me dejó por otra y sufrí mucho. Me prometí a mí misma no volver a sufrir. Ustedes son infieles por naturaleza. La forma de no hacerme malasangre es conformarme con el momento en que estoy junto al hombre que me interesa. En este caso sos vos, mañana puede ser otro. Si renuncio desde el principio a mi pretensión de exclusividad me ahorro el sufrimiento – terminó.
No quise agregar ningún pensamiento o duda respecto a lo que me había dicho. Así que nos fuimos juntos a un telo de la zona y la pasamos muy bien.
XVI
La costumbre de vivir en la villa me había hecho desconfiado. La caja fuerte había quedado en el sótano de la nueva casa, tapada por un sin fin de otros objetos en desuso. Hasta que encontrara una inversión reproductiva para la guita, ésta descansaría en el interior del polietileno en el doble fondo del bolso y éste en su escondite de hierro. Pero algo debería hacer para que no se agotara. Pensaba en la reserva del tesoro de los Estados Unidos, donde mi abuelo decía que estaba en oro toda la riqueza de ese país. Algo que nunca lograba entender del todo. También la casa del abuelo, la que se perdió en la ejecución hipotecaria, tenía un sótano y recuerdo que había una especie de hoyo u hornacina en una pared con una caja de metal empotrada, que él cerraba con llave y cubría con un cuadro, en la que guardaba los valores. Para llegar hasta allí había que pasar telarañas, en cuyos centros o costados se podía ver a las oscuras tejedoras, inmóviles y al acecho. Recuerdo que yo tenía miedo pánico a las arañas. Hasta que mi abuelo me convenció de que no todas eran venenosas y, una noche de verano, después de la cena, nos contó a mis primos, primas y a mí, cómo se habían producido los grandes descubrimientos científicos de la humanidad. Y eso fue porque una de mis primas preguntó ¿Quién y cómo había descubierto que para curar la culebrilla era buena la tinta china? Eso fue porque su papá, un tío mío, tuvo la culebrilla y una curandera lo curó pasándole una pluma de gallina mojada en tinta china. Mi abuelo dijo que los descubrimientos se habían producido en la historia casi todos por casualidad. Así, dijo, las arañas por ejemplo, como hoy le explicaba al Eusebio, no todas son venenosas y quizá de aquí treinta o cincuenta años, yo no lo veré, se descubra que el veneno de las que no matan cura el cáncer. Y tal vez eso se descubra porque se haga una estadística de que los jardineros que están todo el día trabajando entre el pasto y las malezas y son picados por arañas no contraen la enfermedad.
Recuerdo que después de esa introducción que hizo el abuelo en una noche de verano sin viento, sofocante, nos quedamos tan admirados y en suspenso que nos olvidamos del calor y empezamos a mirar a los escarabajos, cascarudos, grillos, mosquitos y arañas de otra manera. El abuelo nos contó entonces la famosa historia de Sir Isaac Newton, un noble inglés que se quedó dormido bajo la copa de un árbol de manzanas y sobre cuya cabeza cayó una que le hizo pensar y descubrir la ley de gravedad, una ley de la física que dice que todos los objetos son atraídos hacia el centro de la tierra. Después nos habló de Arquímedes, el antiguo griego que exclamó “eureka”, algo así como “lo tengo” cuando después de haberse introducido en una pileta o fuentón o tina con agua comprobó que el líquido rebalsaba y caía y que lo que quedaba afuera era igual en peso y volumen a la parte de su cuerpo sumergido. La exclamación de Arquímedes coincidió aquélla noche con la caída de un rayo y el comienzo de la lluvia. Todos nos metimos debajo de la galería cubierta y el abuelo nos siguió hablando de Benjamín Franklin y de cómo se había inventado el pararrayos.
Pero ahora yo, para no mojarme en el futuro, debía resolver el problema que significaba tener toda esa cantidad de dinero improductivo, dormido, en una caja fuerte dentro de un sótano. Algo había avanzado al armarle la peluquería a Carolina. Faltaba que estableciera algún negocio para mí y en el que pudieran también colaborar mis hijos. Debería ser algo decente en primer lugar, poco esclavo además, que no ocupara todo el día y dejara a los chicos tiempo para estudiar. Muchas veces había oído acerca de los puestos o kioscos de diarios y revistas bien situados, pero había que encontrar quién los vendiera. Pensé en el que estaba frente a la villa, ubicado en un lugar con mucho movimiento de gente, en el que se agotaba siempre el stock. No ese porque despertaría sospechas pero uno como ese sería ideal. Decidí que iría a preguntarle a don Luis, el dueño de la parada, cómo y con quienes informarme de los puestos que podía haber en oferta. De paso lo visitaría al Gallego, ya que otra posibilidad sería, además, poner un almacén. Me compraría una camioneta e iría al Mercado Central como tantas veces lo había hecho acompañado de algún peón.
Lo único que me acobardaba de emprender cualquiera de estos proyectos era la parte contable e impositiva. Aunque para asesorarme en esos temas lo tenía a Dumas. El secreto quizá fuera como con la peluquería de Carolina empezar todo bien y prolijo y seguir así. En el caso de la peluquería la habíamos inscripto a Carolina en la AFIP y le habíamos dado de alta a su actividad de peluquera. En el caso mío sería igual.
Disponer del Focus todo el día me cambió la vida. En todo sentido porque además de habituarme a manejar en cualquier tipo de situación tuve que ponerme canchero en lo relacionado a la mecánica del motor, combustibles, neumáticos, tren delantero, service, patentes, seguros, estacionamientos. Pero el coche tenía aire acondicionado, air bag, le hice polarizar los vidrios. Cuando Lole o Luciana subían se les iluminaba la cara y creo que el confort que les daba era un poderoso aliado. Cada una por sus diferentes razones sumaría una igual para seguir conmigo y sería: poder andar y viajar dentro de ese coche. Además el día me rendía porque en su transcurso hacía cualquier cantidad de trabajos diferentes. Así, después de haber pensado en adquirir un kiosco o puesto de diarios y revistas me fui hasta la Asociación de Vendedores de Diarios y Revistas que ni sabía que existía. Es una entidad que agrupa a los canillitas y en la que se informan cuando aparece alguna oferta de venta de puesto de diarios. Y justo me informé que se vendía un puesto por la zona de Pompeya, pero también de que la guita que se pedía no estaba a mi alcance. Pedían un millón y a mi me quedarían cuatrocientos mil pesos. Tuve que volver a la idea del almacén. Aunque debo confesar que pese a lo macanudo que me parecía el Gallego su actividad no me convencía del todo. En primer lugar había que conocer muy bien los precios, las calidades, las marcas de las mercaderías. En segundo dedicarle tiempo al aprovisionamiento y a la atención de los clientes. En tercer y último término, y esto era para mí ya concluyente, se dependía muchísimo de otros. Siempre había pensado que los comerciantes son el anteúltimo eslabón de una cadena que comienza con el fabricante, el industrial o el productor y que termina en el consumidor. En materia de bienes están todos ligados desde la producción hasta el consumo y forman parte de una relación inestable, sin equilibrio, sujeta a vaivenes y oscilaciones. Se podrá decir que el riesgo está en todo ¿Quién mejor que yo para saberlo? Al fin y al cabo un pobre diablo criado en la calle, habitante de una villa, ladrón o chorro de profesión y que siempre había vivido en el filo de una cornisa. Un equilibrista que avanzaba temblando sobre un alambre y que había sufrido ya más de una caída. Todo esto es verdad pero, tal vez por eso mismo, en esa breve tregua que me había dado el destino después del exitoso robo a la Bondi , el poder mirar desde la otra orilla, la de la no necesidad apremiante que no deja pensar, me hiciera ser tan cauteloso a la hora de elegir mi futuro. Quería que fuera lo mas seguro posible para mí y para los míos. Debería tratarse de una ocupación o actividad lícita que me asegurase el ingreso. Cuando trabajaba de oficial albañil me sentía cómodo pero, como yo no generaba el proyecto ni el contrato de construcción, estaba sujeto al empresario o al contratista principal que era el que conseguía los proyectos, a su vez dependiente del inversor o financista de la obra que era el que jugaba su capital en una idea que debía producirle ganancia, tampoco había seguridad. Me pregunté si yo mismo, con mi capital disponible, no podría invertir en una idea que lo reprodujera haciéndome ganar más dinero. En seguida me respondí que aunque pudiera hacerlo debería irremediablemente depender de otros. Y en esos extraños, en esos otros, anidaba el peligro. Bien decía mi abuelo que “el ojo del amo engorda el ganado”. Si ponía mi guita en algo, en lo que fuera, yo debería estar lo suficientemente cerca del proyecto como para poder controlarlo en su ejecución. En el tan corto acontecimiento del robo a la Bondi habíamos planificado con el Cholo todos los detalles tratando de suprimir los riesgos y nos había ido bien. Igual tenía que suceder con la empresa que me propusiera. Debía tratarse de algo “cortito y feliz”.- Este pensamiento me trajo a la memoria a un tano, viejo conocido de mi abuelo, de apellido Tennuti, que era albañil y, junto con sus tres hijos, construía una casa, la vendía y compraba otra, la reformaba y la vendía. En las ventas sucesivas, escalonadas, en el transcurso de diez años, había conseguido hacer diferencias. El vivía de esas diferencias, de esos saldos a favor que constituían sus ganancias. Era un tano astuto y dedicado, atento a las oportunidades, tanto como puede estar al acecho un tigre o un gato que aguardan su presa con paciencia infinita. También tenía momentos de gran ahorro y miseria para poder producir una ganancia y volver a empezar, cada vez, con la refacción y el arreglo de una nueva propiedad.
La solución a mi problema vino de la forma más impensada como suele ocurrir. El azar se encarga de completar nuestra falta de ingenio o inventiva para vivir mejor. Así, por pura casualidad, porque me lo comentó Dumas en una charla de café, me enteré que salía a remate judicial un lote ubicado en una esquina céntrica de Morón.
- ¿Quién tuviera doscientos mil morlacos, nada mas? – largó de sopetón el leguleyo.
- ¡Nada mas! – comenté irónicamente.
- ¿Qué son si con esa guita basta para adjudicarte el lote ese que estaba con la grúa?
De pronto lo recordé porque hacia poco había dado la falsa referencia a la tía Claudia de que yo trabajaba allí. Según la explicación que me siguió proporcionando Dumas había en ese lugar un obrador en el que se había paralizado un proyecto de edificio por razones que no venían al caso. Su dueño había tenido que desmontar y desarmar la grúa y retirar los elementos de construcción pero en el lugar dejaba dos subsuelos y una superficie aptas para estacionamiento y una oficina. La única forma de suspender la subasta y perder menos era para el dueño que alguien le diese doscientos mil pesos ya y pagase los gastos que generaba la escritura de compra. Lo tenía que hacer todo muy rápidamente porque además el pobre hombre tenía un serio problema de salud y debía viajar a Estados Unidos en forma urgente para operarse.
No le dije a Dumas esta boca es mía, únicamente lo escuché, pero en cuanto estuve seguro de que se perdió entre la gente de una de las calles céntricas de Morón me fui a la esquina en la que había estado la grúa. El lugar estaba todavía cercado con grandes bloques de cemento y tenía un portón metálico y en el pilar de la luz un portero eléctrico. Toqué el timbre y una voz femenina respondió casi enseguida.-
- ¿Quién es?
- Perdón, usted no me conoce, desearía hablar con el dueño.
- Sí ¿Por qué asunto?
- Mire. Estoy interesado en comprar esta esquina.
- Un minuto, ya le abro.
El que me abrió el portón, un hombre pequeño, muy flaco, de anteojos, cara sufrida con arrugas verticales, prematuramente envejecido, me miró de arriba abajo con expresión algo descreída.
- Adelante – me invitó.
Pasé y contemplé un espacio vacío con piso de hormigón y entrada bastante amplia para coches, enfrentando el portón y que llevaba a los subsuelos. En una esquina estaba la oficina, tenía ventanas fijas de metal, escalera y un equipo de aire acondicionado en funcionamiento.
- Pase, pase, vea – dijo mientras extendía una de sus manos y caminaba hacia el primer subsuelo por el declive, ejecutado en un cemento armado de buena factura, según pude apreciar dada mi experiencia en la materia.
-¿Usted es el dueño? – pregunté.
- Bueno, esto es de una sociedad anónima, yo soy el presidente y tengo facultades para administrar y vender.
- Se que está en ejecución judicial.
- Así es.
- Mire, no le quiero hacer perder su tiempo. De pronto me veo con algún dinero que, según me dijeron, no voy a decirle quién, pero alguien que conoce su problema, me dijeron – le decía – que con doscientos mil pesos puedo adquirir esta esquina.
El hombre se quitó los anteojos y miró hacia sus zapatos. Fue un gesto como de cansancio extremo y estuvo así mirándose los zapatos y tomándose la barbilla con una de sus manos como si pensara o sollozara y no quisiera demostrarlo. Por fin alzó la frente, volvió a colocarse los anteojos y respondió:
- Si esa es su oferta y además acepta pagar los gastos de escritura, délo por hecho.
Nos apretamos las diestras y subimos después a su oficina. Tenía una joven y sensual secretaria que nos sirvió un café. Quedamos en ir al otro día, papeles en mano, a la escribanía en la que había concretado la compra a la tía Claudia.
La casualidad me había brindado, como anillo al dedo, la mejor oportunidad. Debería obtener la habilitación municipal para estacionamiento de coches nada más. Todo lo que esperaba vendría por añadidura. Según me contó el presidente de la sociedad que era propietaria de la esquina, pero en realidad el dueño de carne y hueso de la misma, viudo, sin hijos y aquejado de una enfermedad terminal que tenía escasa esperanza de vencer pero que, no obstante, como tanta gente digna y fuerte, no abandonaba la lucha, en un edificio que estaba a la vuelta de la esquina que me vendía, funcionarían tribunales de juicio oral, los que iban a provocar, además del que ya circulaba y se detenía en las inmediaciones, un incesante tráfico vehicular. Eso me aseguraría una clientela abundante e inacabable durante el resto de mi vida y la de mis hijos.
El día que siguió a ése, durante el que me mantuve callado frente a Carolina y los chicos por cábala, me encontré con el vendedor en la escribanía a las seis de la tarde. Llevé cien mil pesos repartidos entre la tela y el forro de mi campera y firmamos, por escritura pública, un boleto de compraventa. Una semana más tarde se firmó con el acreedor presente, en simultáneo, la cancelación de la hipoteca en ejecución y la escritura a mi favor sobre la esquina. Pagué los cien mil pesos restantes y los gastos por veinte mil. Quedé como exclusivo dueño de un punto único en la ciudad. Acometí después yo mismo la tarea de obtener la habilitación que al mes conseguí y que me costó unos diez mil.-
Con el Focus como primer ocupante, a las siete de la mañana del día que siguió a la entrega de la habilitación, abrí el portón, con un gran cartel pintado en negro y amarillo que decía: “Estacione aquí”. Me hice acompañar por dos muchachos de la villa con los que hasta no hacía demasiado tiempo mangábamos juntos en la Avenida Perón por unas monedas. En las tres explanadas habilitadas, podíamos, con maña, que nos sobraba, meter hasta cien autos que, por supuesto, se renovaban durante la jornada. El primer día recaudé dos mil cien pesos y, según pude comprobar en los que siguieron, fue flojo. El hombre me había dejado una computadora en funcionamiento y a su empleada, la chica sensual que nos había servido el café de nombre “Valeria”, la cual ganaba un sueldo hasta ese momento de seiscientos pesos por cinco horas de trabajo, y a la que le propuse extender su jornada hasta las veinte horas desde las ocho de la mañana con una hora para almorzar por mil pesos y dijo que sí. Desde las siete de la mañana hasta las ocho y desde las veinte hasta las veinticuatro atendía personalmente la recaudación. El estacionamiento comenzó a funcionar de siete a veinticuatro y así siguió. El primer mes pagados los sueldos y deducidos los gastos, aún los del seguro, me quedó una ganancia neta de veinticinco mil pesos.
No lo llamé a Dumas como había pensado que haría cuando tuviera un negocio. Me pareció imprudente y generador de envidia. Mejor que no se enterara nunca y si se enteraba, cuanto mas tarde ocurriera, sería menos riesgoso. No porque fuera a delatarme sino porque él me había dado el dato salvador. Contraté a un contador de Ramos Mejía cuyo aspecto y oficina me parecieron confiables. Era un hombre parco y con cierto sentido del humor que me pareció discreto y ubicado. Después comprobé que no me había equivocado.
Es increíble cómo cambia el trato que la gente nos da cuando sabe que somos solventes y podremos responder por nuestras deudas y pagar lo que compramos. Todos son amables y simpáticos. Uno jamás molesta. Estamos invitados a cuanta reunión, fiesta, homenaje o ágape se arme y aumenta nuestra vida social y de relación en cantidad y calidad. También, por supuesto, la de nuestra señora e hijos. Ascendido un peldaño mas en la escalera de las posiciones que se ocupan las oportunidades se multiplican y aparecen, se trate de trabajar o estudiar, de vender o comprar, de viajar o de hacer lo que necesitemos y tengamos ganas. La única libertad cierta es la de poder participar, la de tener la posibilidad real de consumir, de cumplir los deseos y esa libertad, digan lo que digan, la da el dinero, no otra cosa, el dinero. Porque se puede tener salud pero si no se tiene dinero todas las puertas están cerradas y no podemos ir a ningún lado. Nos aburriremos sanamente, no podremos ir al cine, ni al teatro, ni a los restaurantes, ni a veranear, ni a pasear en coche porque no tendremos coche, ni a estudiar porque estudiar cuesta, ni lucir ropa nueva porque la ropa cuesta, ni arreglar nuestra casa, ni hacer un pito a la vela. El pobre vive como la mierda, sobrevive, hace lo que puede. Esa es la única verdad. No hay otra. Es falso que si no tenés amor aunque tengas dinero no vas a ser feliz porque es muy raro que no te quieran ni te demuestren afecto si tenés guita y, aunque se diga que en ese caso la gente que se te acerca lo hace por interés, lo que uno se lleva y lo que importa es la calidad de trato diario que la gente te da. Uno no puede ir analizando a cada paso si el buen trato está bien o mal inspirado, uno lo que quiere y desea es ese buen trato así como necesita comer y beber diariamente en forma satisfactoria. Sobre todo porque no tenemos la vida comprada y cualquier circunstancia fortuita le puede poner fin en un segundo sin que nos demos cuenta siquiera.
Y hasta los problemas mas afligentes que nos plantea la existencia pueden ser bien llevados si uno tiene dinero, así como las dificultades mas sencillas nos pueden amargar y destruir la vida si no lo tenemos. Esto de que el dinero no hace la felicidad lo inventaron los que tienen dinero para mantener engañados a los que no lo tienen. Pero no soy filósofo ni político sólo un hombre que reconoce ahora las diferencias entre no haber tenido y tener.
XVII
Por eso, porque tenía mucho bienestar para defender, cuando al aproximarse las elecciones, en el mes de octubre, el Cholo me llamó por teléfono para decirme que estuviéramos atentos al resultado, pensé que, si el candidato las perdía y era atacado por el intendente y el gobernador y para defenderse nos acusaba a nosotros, a los muchachos y a mí, por el secuestro del camión y las mercaderías, no le sería fácil inculparme, me le transformaría en un hueso duro de roer. Para cuando escuché la voz del Cholo del otro lado de la línea, desde el mes de junio, en tan solo cuatro meses, mis ganancias se venían sumando y multiplicando y, si bien no era partidario de la muerte, sobre todo era enemigo de comprometerme con algo que pudiera ensuciarme y hacerme descender de la posición en que me encontraba, de modo que no me temblaría la mano, ni vacilaría en encargar a otros lo que yo no hubiera podido hacer por mí mismo. Y eso sin comprometerme en absoluto.
Lo que no dejé de hacer, encargándole ese día la tarea en el estacionamiento a Carolina, bien acompañada por Valeria, fue reunirme con los muchachos y con el candidato en el local partidario de la villa para planificar el trabajo de los días previos a los comicios: informar a la gente sobre lugares y mesas en las que votaban, conseguir fiscales y llevarlos a las clases que daba Dumas y convertirme yo mismo junto con los demás muchachos en fiscales generales de las escuelas, repartidos en todo el territorio del distrito.-
Tocó por fin el comicio un domingo de octubre con lluvia y viento. Hubo que transportar gente en colectivos y coches, sobre todo desde las villas o asentamientos habitacionales donde se había repartido, sin pijotear, el contenido íntegro del camión secuestrado. La numerosa cantidad de señoras con su prole pisando el barro, chorreando, bajaban y subían de los colectivos alquilados a las empresas de transportes, hacían colas y desfilaban por las mesas y regresaban a los micros y dejaban ese tufo a humo dulce que me era tan familiar, olido tantas veces en la villa. A cada uno de ellos se les daba un choripán y una gaseosa y se los proveía de una boleta del candidato con la expresa recomendación de que pusieran sólo una dentro del sobre para que el sufragio no se anulara.
Cuando estuvimos todos de regreso en la guarida partidaria, a eso de las siete y media de la tarde, momento en el que ya habíamos finalizado nuestra tarea de fiscalizar el escrutinio, teníamos la sensación, por lo menos en las mesas en las que nos había tocado actuar, de que nuestro candidato había ganado por amplio margen. Efectivamente así fue y se comprobó a las ocho y media de la incipiente noche de aquel domingo y se culminó en un festejo celebrado en el local céntrico del partido, adonde llegó nuestro hombre, rodeado de su séquito de lameculos a pronunciar su primer discurso. La lluvia no había aflojado a lo largo de toda la jornada y las veredas y calles brillaban mojadas por las luces de las bocacalles, de las vidrieras de los negocios y de los carteles luminosos. Resbalaban los colores como barnices sobre la negrura del asfalto bajo la incesante llovizna y se ensuciaban con los papeles, recortes, boletas, carteles, afiches, banderas, vasos y botellas plásticas entre los coches que hacían fila por la avenida principal del partido y tocaban bocinas y cornetas. Por supuesto que no había llevado el Focus. Lo ocultaba, lo mismo que mi nueva situación. Habíamos alquilado los servicios de las remiseras y el Candidato dispuso de fondos para alquilar los coches durante todo el día y hasta que finalizara el despliegue de pitos y matracas, bombos y tambores que se habían organizado para dar la bienvenida al nuevo intendente. Llegamos jadeando al local y nos acercamos a la mesa puesta con manteles y servilletas de papel, platos y vasos de plástico, botellas de cervezas, gaseosas y vinos, tintos y blancos, y sándwiches de miga surtidos. El candidato golpeó una copa de vidrio con una cucharita metálica. En cuanto se hizo el silencio comenzó a hablarnos con una voz disfónica y enronquecida por la euforia, detrás de un micrófono que exageraba el volumen aullante y ululante de sus palabras:
- Compañeras y compañeros. Quiero improvisar unas pocas palabras para decirles que hemos obtenido un indiscutible triunfo y debo agradecérselo a todos ustedes (pausa) Estamos aquí reunidos como estuvimos otras veces abocados a la tarea partidaria (pausa) Pero ahora no sólo para trabajar en la esperanza de nuestro futuro sino para celebrar este presente en el que somos los protagonistas de esta magnífica victoria (pausa y aplausos) Debo confesarles que siempre supe que así sería, que ganaríamos y atravesaríamos como triunfadores los tiempos que se avecinan, (etcétera, etcétera).
Cuando por fin se terminó el improvisado discurso que en realidad había sido preparado y ensayado meticulosamente el Candidato nos recibió a solas, al Chato, a Benegas, a Julio, a Dumas, al Cholo y a mí.
- ¡Muchachos, amigos! Les quiero agradecer privadamente los esfuerzos que han hecho y quiero adelantarles que vamos a tener que seguir trabajando. Quiero decirles que los voy a tener que volver a convocar para un trabajo especial.
- ¿De qué se trataría, doctor? – preguntó Dumas, fregándose una mano con la otra y agachando un poco la cabeza como hacía cada vez que hablaba con él.
- Ya van a ver, ya van a ver. Tratándose de ustedes será algo especial y también el reconocimiento será especial y contante y sonante – afirmó el quía que, seguramente, tenía ya calculado, como el diablo mismo, su próxima trapacería.
- Nunca he conocido un hombre tan calculador, falso y frío, como este hijo de puta – le comenté después al Cholo cuando abandonamos el lugar juntos y solos y nos fuimos a tomar un café.
- Lo peor es que tenemos que seguir ligados a él como si lo necesitáramos y en realidad no nos conviene. Vos, por ejemplo, te pusiste el estacionamiento y la peluquería para tu jermu y les va bien, yo, como te conté antes, tengo una perfumería en Parque Patricios y la estoy trabajando al pelo ¿Por qué tengo que complicarme la vida con este enfermo?
- ¿Vaya a saber qué mierda querrá pedirnos? Y lo peor es que los otros pelotudos lo ven triunfante y les parece que al lado de él alcanzaron el cielo. Si nosotros nos abrimos van a sospechar, van a querer saber, van a empezar a investigar.
- Sí, claro. Ni soñando nos podemos abrir todavía. Tendremos que ser testigos de sus maquinaciones y porquerías y hasta, por ahí, desgraciadamente, colaboradores y ejecutores de sus trampas – lamentó el Cholo que, como yo, miraba fascinado la caída de la lluvia que no paraba detrás de la amplia vidriera del bar. Ya el festejo se había apagado y los últimos papelitos eran arrastrados por un torrente de aguas en crecimiento que inundaba la calle y parecía surgir de las bocas de tormenta en vez de drenar por ellas. El remisero que nos habían contratado nos llamó haciendo sonar su bocina como una alarma desde el interior del coche, estacionado junto al bar y enfrentando las aguas en crecimiento. Se veía que el hombre, de mediana edad, estaría preocupado por regresar con su familia y también algo acobardado por el clima de diluvio y la nada tranquilizante posibilidad de que el auto se le inundara. Pagamos, salimos, atravesamos por un instante el chubasco que nos golpeó en la cara y nos hizo flamear los perramus y nos metimos dentro del coche. Era un chevrolet cuatrocientos de colección, un fierrazo bien mantenido con palanca de cambios en el mástil del volante. Su noble motor rugió cuando, como la proa de un buque en la tormenta, tomó la Avenida Rivadavia hacia Morón y el agua se abrió en ambos flancos casi a la altura del piso. Nos asomamos por la ventanilla.
- Manténgalo en segunda y a fondo – pidió el Cholo.
- No se aflija. En peores me he visto – dijo el remisero.
- Es un fierrazo este bicho – comenté.
- Un animal noble – replicó el remisero. Con un giro de volante se situó en mitad de la avenida y comprendimos que el nivel del agua disminuía y nos salvábamos de tener que empujarlo descalzos y con riesgo de morir electrocutados. La tormenta había tirado cables, derrumbado postes, dejado a oscuras la avenida y avanzábamos iluminados únicamente por los haces de luz de los focos de los coches, colectivos y camiones que iban y venían. El temporal habría arreciado en los momentos de festejo, cuando, insensibles al mundo exterior, tuvimos que fingir sonrisas y saludos para simular un interés y alegría que no sentíamos por el triunfo de nuestro Candidato. El correr de los acontecimientos nos compromete extrañamente, creándonos vínculos inexplicables con personas que nada tienen que ver con nuestra manera de ser y de pensar.
Los despedí por fin frente a la casona que había pertenecido a la tía Claudia, cuando todavía los relámpagos lanzaban sus flashes sobre esquinas y edificios y los truenos hacían trepidar la vereda bajo mis pies como montañas con ruedas, con una extraña y agorera sensación, sin saber lo que se avecinaba.
Lo supe a los pocos días cuando, ante una nueva convocatoria, el antes Candidato y ahora flamante intendente nos pidió (¿Pidió?) que testificáramos en contra del intendente saliente en la causa que por secuestro de camión y mercaderías había abierto el Gobernador. Teníamos que decir que habíamos presenciado y escuchado la orden verbal que el funcionario saliente había dado a los dos choferes para que el vehículo fuera llevado a ese mismo galpón en el que había quedado guardado hasta el día de la campaña en que sus partidarios repartieron las mercaderías y, además, que habíamos sido amenazados de muerte para el caso que violáramos el silencio que habíamos prometido guardar. A cambio, a los choferes asaltados, que habían quedado como sospechosos de haber sido cómplices en el atraco, se los pondría en libertad condicional. El intendente saliente sería condenado como autor intelectual del delito y aunque obtuviese su libertad condicional porque no era reincidente, perdería su chance para volver a competir políticamente en las próximas elecciones porque sería inhabilitado para ejercer cargos políticos.
En suma, una porquería más, en la que no sólo seríamos cómplices, sino que también ensuciaría y acabaría la carrera política de un hombre. El tema era que, encima, el hijo de puta nos amenazó.
- Ustedes, ninguno – acentuó – pueden negarse a colaborar, porque piensen que, además, borran definitivamente sus propias culpas.
- ¿Cómo? – se animó a preguntar Dumas.
- Y, muy sencillo, una vez que salga la sentencia condenándolo a mi predecesor, hará cosa juzgada y nadie, ni siquiera yo, podría chantajearlos con la promesa de una denuncia, además habrá cinco mil pesos para cada uno después de la declaración – explicó pausadamente el hombre, dedicándonos también una de sus mejores sonrisas de triunfador.
Creo que el Cholo sintió en ese momento el mismo impulso de asesinarlo que sentí yo porque los dos nos pusimos de pie al mismo tiempo. Sin embargo nos dimos cuenta y nos refrenamos. Alzamos las manos y sonreímos y avanzamos la diestra hacia nuestro nuevo Intendente para borrar toda sombra de sospecha.
- ¡Gracias, gracias ¡ - exclamó el Cholo y lo abrazó.
- ¡Sinceramente, gracias! – confirmé yo. Abrí también mis brazos y repetí el gesto de mi amigo. Los demás que se habían quedado detenidos nos imitaron enseguida. Era tan cínico el hijo de puta, nos tenía tan estudiados, que resistirse a sus manipulaciones de araña intrigante hubiera significado caer en sus redes. Había que andar con pies de plomo. Todos sabíamos de sobra que la pena por el falso testimonio, si la causa la daban vuelta los abogados como un panqueque, cosa que también podría ocurrir, sobrevolaría primero sobre nuestras cabezas quitándonos la tranquilidad y, después, si se probaba, nos mandaría derecho a la cárcel, directamente como autores. Una vez allí, o antes, durante el proceso, si se nos ocurría decir la verdad y acusar al Candidato ahora Intendente, además de tratarse de nuestra palabra contra la de él, éste movería su poder e influencias sobre nosotros y quedaríamos como los pavos de la boda. Aún era posible que eso sucediera porque los dos líderes políticos, el que salía y el que entraba, podían ponerse de acuerdo entre sí, convirtiéndonos en chivos expiatorios y poniéndolo a Dumas como cabeza de una asociación ilícita. Si conseguían por último cargarnos con ese sambenito nos íbamos a pudrir en un calabozo.
Como tantas otras veces con el Cholo nos invitamos a tomar un café y lo invitamos también a Dumas. Estábamos seguros de que él era el único que podría entendernos sin tener necesidad de explicarle cuáles eran nuestras fortunas personales que queríamos proteger. Esta vez el peligro para todos estaba a la vista y podía deducirse sin esfuerzo alguno. La única gran dificultad era que el coro o manga de idiotas que estaban alrededor creían en la verborragia del hombre, él conseguía engañarlos, los hipnotizaba como un encantador de serpientes. Eso nos obligaba a ser muy prudentes, porque lo que el Cholo y yo veíamos y podía llegar también a ver Dumas, para los demás no existía y la mas tímida indiscreción que hiciera llegar a los oídos del nuevo jefe comunal lo que pensábamos de su plan hubiera significado nuestra ruina total.
- ¿Qué pensás de esto? – se adelantó a preguntarle a Dumas el Cholo una vez que nos sentamos y antes de llamar al mozo.
- Bueno – comenzó Dumas, se rascó el centro de la cabeza como solía hacer, se quitó los anteojos y suspiró – Les digo la verdad, no se qué pensar – completó por fin.
- Yo sí se qué pensar – dije – y es que este flor de hijo de puta nos va a destruir y no lo vamos a poder evitar como no nos decidamos a hacer algo.
Hice una pausa, llamé al mozo.
- ¿Qué van a tomar? – pregunté.
- Café.
- Café.-
- Yo también – dije. El mozo se marchó y lo seguí con la vista hasta que llegó al mostrador, después clavé mis ojos en Dumas. Tenía la cabeza gacha, la sacudió como si negara.
- Me siento culpable – dijo por fin.
- ¿De qué? – pregunté.
- No se, de todo, de haberlos sumado a la campaña, de haberlos llamado cuando tuvimos que hacer el secuestro, del secuestro, de seguir con él…
- ¡Pará, pará, no sigas! – lo frenó el Cholo – A nosotros ahora eso no nos importa. La cuestión es, ¿qué vamos a hacer? Estamos como moscas atrapadas en una telaraña ¿Vos comprendés, nó?
- Bueno, bueno, no es tan así. Si somos disciplinados y declaramos lo que el hombre pidió, tal vez podemos zafar de esa causa – dijo Dumas.
Con el Cholo nos miramos, lo miramos. Yo levanté las manos, el Cholo alzó las cejas, los dos hicimos el inequívoco ademán de irnos, finalmente nos dejamos caer de nuevo en las sillas.
- ¡Tierno, Dumas, tierno, inocente! – exclamó el Cholo.
- A veces tu ingenuidad nos deslumbra ¿A los dos, verdad Cholo?
- Así es – confirmó el Cholo – a ambos.
- ¿Pero por qué, por qué dicen eso?
- Tal vez vos no te des cuenta. En primer lugar él dijo, sin que se le moviera un pelo, que sentenciada esta causa condenando al intendente saliente ya no se nos podría chantajear, lo cual significa que sí se nos podría chantajear, si eventualmente la causa saliera a favor del intendente saliente ¿Qué nos aseguraría que no va a ser así? – dijo el Cholo.
- Sobre todo teniendo en cuenta que entre bueyes no hay cornada y que el hilo se corta por lo más delgado – completé yo para que a Dumas se le aclararan las ideas. Pareció meditar un instante.
- ¡No, no, eso no va a suceder, por favor! – remató después.
- ¿Cómo podes estar tan seguro? Admiro tu seguridad – dijo el Cholo – Un tipo cínico y traidor como es ese, capaz de conspirar contra la persona que lo llevó a ocupar la posición que ocupa, porque él entró a la política de la mano del intendente saliente, todos lo sabemos ¿Por qué razón va a ser leal con nosotros?
- Además, vos sabes perfectamente que la administración y la justicia están repletas de alcahuetes que defienden corporativa y celosamente los sillones en los que están sentados, a los que sólo les interesa conservar el puesto que han sabido conseguir. La mayoría de los jueces han sido nombrados por mediación del intendente saliente y su amigo el senador, que permanecerá en su sillón por muchos años porque tiene toda su clientela política bien cebada ¿No te parece más probable que las dos potencias, entrante y saliente, pacten entre ellas y nosotros quedemos en el medio? – expliqué esta vez yo.
Dumas se sumió en la contemplación del color de las cerámicas del piso del bar y volvió a quitarse los anteojos. Con el Cholo nos miramos. Parecía que el leguleyo estaba entrando en razones.
- Sí, quizá tengan razón – admitió por fin y levantó la frente – De todos modos reconozcamos que todavía estamos en el terreno de las especulaciones.
- Acá, con mi amigo – dijo el Cholo mirándome – estamos seguros de que estamos en el pantano o en la ciénaga, utilizando tu nada original metáfora.
- Y, ¿qué proponen, qué podríamos hacer? – preguntó Dumas.
- En un momento yo había pensado escapar como hacen las ratas – comenté, mientras miraba al Cholo – Ahora pienso que es imposible huir, así que…
- Pienso que lo tendríamos que boletear – interrumpió el Cholo.
Dumas nos miró, no sólo se quitó esta vez los anteojos, sino que se fregó los párpados, se puso pálido y se echó hacia atrás contra el respaldo de su silla y nos miró alternativamente.
- ¡Están locos! – exclamó en una voz baja que pareció la de un agonizante.
En la mirada del Cholo y estoy seguro también en la mía, aunque no tenía un espejo a mano para verme, resplandecía la firmeza. Me parecía con entera naturalidad haber llegado al meollo de lo que teníamos que hacer. No había otra respuesta para tanta porquería.
- Es el único modo de detenerlo, Dumas, lo lamentamos – dije – pero, además, vos vas a tener que ayudarnos porque vos nos metiste en esto. Y además, te digo, de esto no tienen que enterarse los muchachos porque cuantos menos seamos los enterados mejor ¿Entendés?
Dumas no contestó esta vez y seguía con su cabeza mirando el piso, fijamente, como si el que iba a ser liquidado fuera él. El Cholo lo tocó en el hombro y también lo palmeó.
- ¡Eh, eh, muchacho! ¿Qué te pasa?
- Jamás maté a nadie y jamás tampoco fui cómplice de homicidio – dijo Dumas en un susurro.
- Nosotros tampoco, nunca – dije. Extendí mi mano para tocarlo yo también. Quería que no se sintiera solo ni desamparado. Con el Cholo nos miramos cuando vimos que se agitó como si tosiera. Nos dimos cuenta que sollozaba.
- ¡Dumas, querido, no te nos caigas ahora, te necesitamos che! – lo consolé.
El miedo puede a los hombres. En todo momento nos hunde y aplasta con peso de elefante. Hasta incluso parece que absorbiera todo el oxígeno a nuestro alrededor. Nos hace sentir miserables e indefensos, como se debió haber sentido Adán cuando lo expulsaron del Paraíso y supo que viviría en un desierto, o como se deben sentir los pibes de la villa cuando inhalan paco y se les disipa el primer efecto. Comprendíamos el miedo de Dumas pero creo, y hablo también por el Cholo, que no lo compartíamos. No estábamos ya dentro de su gravedad limitativa y paralizante, dentro de su cono de sombra. Había espacios más livianos y respirables y había que defenderlos. Ese hombre recién elegido para un cargo público era una degeneración de lo humano. Una especie de bestia producida por la sociedad, cínica, inescrupulosa, cruel; no dudaba en utilizar a quien fuera para cumplir sus ambiciones de poder. No tenía derecho ni razón para destruirnos. Tampoco para seguir existiendo.
Dumas pareció ir tranquilizándose de a poco. Le dijimos que guardara el más estricto silencio sobre lo que habíamos hablado, que cuando tuviéramos decidida la forma en que llevaríamos a cabo la tarea se lo comunicaríamos. Salimos del bar y acompañamos a Dumas hasta el remise que lo devolvería a la casilla que todavía ocupaba en la villa, al lado de lo del Gallego.
- Nos debemos otro café – le dije al Cholo una vez que dejamos a Dumas.
Si se está decidido a eliminar a alguien no es difícil hacerlo. Por más que se nos intoxique con películas y series en las que los asesinos siempre son descubiertos, en el fondo sabemos que, cuando eso ocurre, mediaron torpezas o emotividades que no se pudieron controlar. Una persona puede desaparecer de las más diversas maneras sin que queden rastros de su corporalidad. Un cuerpo muerto es un objeto y, si se cuenta con una gran tranquilidad de conciencia, no hay inconvenientes para deshacerse completamente de él. Infinidad de opciones, muchas vistas en películas o series del género, acuden a nuestra memoria. La primera sería enterrar el cadáver a cinco metros de profundidad en el medio del campo debajo de un monte en nuestra extensa pampa bárbara o en la patagonia misma, llevándolo en el baúl de un coche, por ejemplo de mi Focus. Tratándose de un hombre público, la más clara sería, matarlo como al difunto Kennedy, con el disparo de un fusil automático con mira telescópica, alternativa ésta que, además, ofrece la ventaja de que los demás se encargan de hacerle el entierro oficial. Sólo hay que pensar en el arma y en pagarle a un francotirador profesional que sepa escabullirse sin dejar huellas.
Este último método fue el que elegimos con el Cholo después de repasar otras posibilidades. Limpio y sencillo.
XVIII
Estábamos en la estepa rusa. Lo sabía no sólo porque la llanura ondulada estaba cubierta de nieve, sino también porque había una edificación cuadrada y antigua cuyo frente resaltaba pintado de amarillo viejo y las altas ventanas rectangulares rematadas en arcos semicirculares lucían enmarcadas en negro. Mas adentro, como emergiendo del centro de ese edificio, podía verse una torre con forma de merengue y terminada en punta como las del rito ortodoxo. Yo las había visto en un almanaque pero ahora estaba ahí. Tiritábamos de frío y estábamos metidos adentro de ataúdes. Éramos una multitud en esa condición y conversábamos entre nosotros. Sabía que todos estábamos muertos pero nuestra comunicación no se había interrumpido. Marchábamos hacia algún sitio pero no usábamos nuestras piernas. Mirando mejor descubrí que estábamos en realidad en un gran estadio de fútbol. Quise cerciorarme y volví los ojos hacia donde estaría el campo de juego. Descubrí un claro muy distante. Una especie de laguna hundida que reflejaba un cielo celeste y pálido. La gente que me acompañaba no estaba ahora dentro de los ataúdes. Todos habíamos salido y nos sentábamos sobre las tapas de los féretros. Vestíamos túnicas amplias de un color crudo. A mi lado había un hombre.
- ¿Usted también espera turno? – me preguntó.
Iba a responderle que no sabía pero me distrajo una mujer bellísima que me tiró un beso y se corrió la túnica dejándome ver su entrepierna y relamiéndose. Fui hacia ella que se apartó y corrió entre la multitud. Llegué a una especie de gran salón con mesas preparadas. Desde una mesa lejana la misma mujer me hizo una señal con la mano invitándome a que me acercara. Cuando estuve cerca lo vi a mi abuelo sentado a la cabecera. Sentí una gran emoción y él también se acercó a mi conmovido y finalmente nos abrazamos. Los dos llorábamos y nuestras lágrimas nos mojaban el cuello, el pecho. Desperté como otras veces al lado del suave ronroneo de la respiración de Carolina. Estaba contra su cuerpo y transpiraba en la parte que tenía apoyada. Por lo demás sentí que la atmósfera de la habitación estaba helada y me paré para apagar el aire acondicionado. Tenía las articulaciones endurecidas. Bajé a la cocina para prepararme unos mates sin saber la hora que era. Las agujas del reloj de pared en la cocina me indicaron las cuatro y media. No dudé que mi sueño estaba vinculado con la muerte. Me reproché mientras llenaba la calabaza con yerba haber decidido con tanta frialdad la muerte de un semejante. En ese momento se me ocurrió que tal vez bastara con una amenaza de muerte. El candidato pensaría que le llegaba de parte del intendente saliente y quizá eso bastara para disuadirlo. Pensé al mismo tiempo que ya no me levantaba para acompañarlo al Gallego al Mercado Central. Ahora era dueño de mi destino y podía llegar más tarde o más temprano a mi estacionamiento sin que nadie me lo reprochara, mi mujer y mis hijos todavía dormían abrigados por la tranquilidad de saber que en los días que siguieran estarían incluidos en el bienestar social que debería ser para todos pero que no abarcaba o incluía a los desposeídos. Ellos y yo éramos unos recién llegados al mundo de los consumidores, de los que tenían, y habíamos sido antes unos pobres diablos. Quizá podríamos probar con las amenazas de muerte a él y a la familia ¿Pero bastarían o lo harían sentirse más fuerte? Enseguida me di cuenta de que con ese proceder complicaría las cosas porque si el hombre no había comunicado a nadie su plan sabría inmediatamente que las amenazas provendrían de alguno de nosotros. Con el sonido de la última chupada al primer mate concluí que no sería posible salvarle la vida ¿Se encontraría este hombre entre la multitud que había en mi sueño? Seguramente porque allí estaríamos todos, antes o después. Podría ocurrir también que esa muerte no la hubiésemos decidido nosotros. Es decir, principalmente el Cholo y yo, sino el destino. A Dumas no podía contarlo porque era muy pusilánime. Estaba demasiado indeciso. Distraído o reclamado por su miedo. Un miedo que no sólo pesaba como un elefante sino que lo metía en ese bosque tupido, difícil de machetear para abrir un rumbo. Me acordé de mi amigo, el hachero santiagueño que había vivido en la villa y que antes de volver a su pago nos había regalado a Carolina y a mí las reposeras que usó junto con su mujer mientras fueron nuestros vecinos para salir al mezquino patiecito de su casilla a contemplar por las noches el paso raudo de los coches y los micros por el camino de cintura.
- ¿Ha salido ústed también? – preguntaba con una sonrisa enorme, que le desnudaba las encías y me hacía pensar en una porción de sandia, bajo la especie de jopo o ala que le hacía el pelo lacio y chuzo de su cabeza de indio cuando me veía aparecer, después de la cena, en las noches de calor sofocante y aire irrespirable.
- Esto está tupido y denso como la selva misma, ¿no le parece? – comentaba después.
Y de esa forma iniciábamos casi siempre una charla que me iba distrayendo y alejando de otra espesura peor que la que nos rodeaba físicamente y que era la del miedo ¡Cuánto consuelo me brindaba aquel hombre con su amistad simple y cuánto refugio! El y su machete encabezaban esa noche la picada de mis recuerdos mientras mateaba, solitario, en la desnudez limpia de la madrugada cayendo sobre la cocina vacía.
XIX
Entrevistamos al profesional de tiro, al francotirador. Conseguí el contacto por medio de un viejo amigo. Con él habíamos pasado una temporada compartiendo la celda en el penal de Olmos. Entrevistamos al francotirador en un bar de capital junto con el Cholo. Le explicamos lo que queríamos y de quién se trataba.
- Veinte mil –nos dijo sin inmutarse. Tenía manos delicadas, como de pianista y ojos transparentes, muy claros, celestes, inexpresivos.
- De acuerdo – dijo el Cholo.- Estaba dentro de lo calculado.
- El hombre, tengo entendido, todavía no juró como intendente – dijo el tirador.
- Todavía no – confirmé.
- Está bien. Ustedes me confirmarán con la anticipación suficiente, digamos una semana, el día, el lugar y la hora del discurso público que seguirá a la jura, que tengo entendido será en la plaza. No hay nada mejor que el gentío y los policías formados y no preparados. Esto permite una huida cómoda. Yo uso un fusil máuser semiautomático con mira telescópica desarmable. Me bastan cinco minutos para armarlo o desarmarlo. Lo demás corre por mi cuenta. Al lugar lo conozco.
- ¿La forma de pago? – quiso saber el Cholo.
- Será diez mil antes del trabajo y diez mil después.
- Nos parece bien – dije. El sobre lo llevaba yo. En el fajo habíamos puesto veinte mil. Así que, antes de entregárselo, estuve separando la mitad exacta y una vez que la tuve contada la pasé rápidamente al bolsillo interior de mi saco. Enseguida le entregué el sobre a “ojos transparentes” en el que además habíamos puesto una fotografía de campaña del candidato.
- Después del trabajo, para finiquitar el pago, el encuentro será aquí mismo. Exactamente una hora después – dijo “ojos transparentes”
- Ningún problema – dijo el Cholo.
Nos miró después y no hubo necesidad de que nos diéramos las manos. Se paró y salió a la vereda, se colocó unas gafas negras y se sumó al caminar de la gente que desfilaba incesante en la misma esquina del Congreso en la que algunos días antes había tenido el encuentro con Lole. Estuvimos un rato callados con el Cholo mirando a través de los ventanales.
- Qué se le va a hacer, así es la vida…, o la muerte – me escuché decir sin ganas.
- Así es – confirmó el Cholo con las mismas pocas ganas.
- Es todo tan simple – me salió después - , tan sin sentido.
- Bueno, ahí no coincido. Esto tiene mucho sentido. Por lo menos para nosotros. Vos y yo tenemos mucho que defender.
- ¿Qué pensás que va a suceder después que caiga muerto? – pregunté.
- Mirá, no lo se, pero por lo menos de la batida y alcahuetada respecto del secuestro del camión se van a olvidar. No va a haber quien la sostenga ni aporte datos. Además se va a dejar de jodernos a todos.
- Sí, tenés razón ¿Qué hacemos con Dumas?
- Me parece, ahora que lo preguntás, que lo mejor es no decirle nada. No hay que advertirle ni el cuándo ni el cómo porque es muy pusilánime y puede cometer un error. Nosotros le decimos tierno, inocente, pero en realidad es peor, es pusilánime, indeciso, un mandria, por eso cayó hasta donde cayó. Si no se hubiera abandonado a la bebida, si no se hubiera dejado llevar por la depresión, se habría recibido, hoy sería un abogado que trabajaría medianamente bien. Mirá que terminar como terminó, ayudándolo al Gallego. Y no es que considere denigrante ayudar al Gallego – comentó el Cholo.
- No, por supuesto, entiendo, yo fui su peón y me siento orgulloso de que sea mi amigo. Lo que me fastidia es tener que llegar al asesinato por encargo.
- Y, viejo… ¿Qué querés? Los imbéciles como el candidato, además ambiciosos sin medida, inescrupulosos, cínicos, tiran tanto de la cuerda, joden tanto a la gente común o que ha tenido menos suerte que ellos, como es el caso nuestro, que llega un momento que se les corta, ¿No te parece? – comentó el Cholo.
- Sí, sí, pienso igual. No te olvidés que al principio no quería saber nada con liquidarlo.
- No me olvido. Lo que me gusta de vos es que sos una persona que se va adaptando a lo que vive. Me quedó lo que una vez me comentaste de la materia gris y del cuero de las ratas, las que huyen del barco que se hunde – dijo el Cholo.
- Exacto. La materia gris que nos queda a los pobres es la de escapar de todo lo que intenta hacernos mierda de la mejor manera que podamos. Por eso llegué a estar de acuerdo con contratar a “ojos transparentes”.- El Cholo dejó ver los dientes en una carcajada.
- “Ojos transparentes”, tenés razón, parece un tigre el hijo de puta, mete miedo.
- Y mete bala en serio, el loco.
Nos reímos un poco de nuestros últimos comentarios, llamamos al mozo, pagamos, salimos, el Cholo me acompañó hasta el estacionamiento y me despidió desde la vereda, agitando su mano, cuando puse proa por Avenida Rivadavia hacia el oeste, como si fuera mi hermano.
XX
Mientras manejaba hacia mi casa me asaltó la duda de que “ojos transparentes” lo fuera a ver al candidato y éste le ofreciera una suma mayor por nuestras cabezas. La deseché. Hubiera significado una complicación y riesgo inútil por un trabajo a medias cobrado. Tipos como ése eran confiables para otros como nosotros porque tenían códigos. En el medio no podían sostenerse mucho tiempo si no los tenían. Al que había convivido conmigo en la celda lo apodaban “picotazo” porque había liquidado con su faca a unos cuantos que le habían sido infieles o lo habían intentado. Si “ojos transparentes” lo llegara a traicionar sabría que en el momento menos pensado lo pinchaban. Mas todavía porque “picotazo” se acordaba bien de mi y estaba convencido de que me debía favores. Los refería a una vez que se descompuso cuando estábamos haciendo la ranchada en la cuadra común que compartíamos con otros presos. Entonces el Pete, “el Chacra” y yo no habíamos parado de gritar hasta que vinieron a buscarlo para llevarlo a la enfermería, justo a tiempo para operarlo de una peritonitis aguda por la que habría muerto. Según él nos debía la vida y estaría siempre dispuesto a ayudarnos. Cuando lo velamos al Pete en la villa, él, que había conseguido su libertad fugándose con otros, se arriesgó a estar presente y hasta envió una corona y abrazó y consoló a la gorda novia carnicera.
El estacionamiento marchaba viento en popa y me permitía escapadas con Luciana. Habíamos arreglado un departamentito en Morón que le alquilé a su nombre y al que se había ido a vivir. Por medio de mi contador, ya que Luciana había hecho un curso en computación y otro en secretariado comercial, le conseguí un puesto de encargada en un cyber café. Trabajaba desde las nueve hasta las doce y desde las dieciséis hasta las veinte horas. En los tiempos libres nos encontrábamos en el departamentito y almorzábamos muchas veces juntos. Mi relación con Lole la seguía manteniendo cuando viajaba a Capital. Para escabullirme de Luciana que era muy celosa y no despertar sospechas con Carolina que, aunque no lo era tanto, desde la peluquería y aprovechando los celulares vigilanteaba, fingía visitar al médico y apagaba el celular. Me habían descubierto un cuadro de hipertensión arterial que había que controlar cada semana, trámite que me llevaba, a lo sumo, quince minutos. El resto del día lo pasaba recorriendo San Telmo o caminando por Puerto Madero o yendo al cine o al teatro y, por supuesto, parando en algún buen hotel, como matrimonio, con Susana Lopresti que eran el nombre y apellido de Lole.
Era una vida complicada pero entretenida que me mantenía muy ocupado e interesado. Vivía gratificado por las buenas comidas y los buenos vinos, los excelentes espectáculos y las indescriptibles intimidades con mis dos amantes que hacían también que disfrutara de indescriptibles intimidades con mi propia mujer. Mi vida había cambiado en muchísimos sentidos. Hasta me había convertido en ávido lector, devorador a esa altura de varios volúmenes de la biblioteca de la tía Claudia.
Un buen o mal día, de sopetón, a Carolina se le ocurrió que debíamos legalizar nuestra situación casándonos, por civil, por iglesia y con fiesta y todo. Naturalmente, pensé enseguida cuando me lo dijo, y no me equivoqué, a semejante celebración debería asistir su amiga, la que lo había sido cuando estábamos en la mala, Luciana.- Cerré los ojos y dejé que en los días siguientes Carolina organizara todo con la débil esperanza de que se olvidara.- Habrá pasado no mas de una semana cuando abrí la puerta del departamento y supe por su trompa y su silencio que Luciana estaba al tanto del proyecto, que, por supuesto, mi mujer no había olvidado.
- ¿Qué te pasa? – pregunté después de cerrar la puerta y encontrarla sentada, tensa, fumando y mirándome con los ojos enrojecidos y llorosos.
- Nada me pasa, sólo que me acabo de dar cuenta de que no existo.
- Pero, qué decís – dije y me acerqué a ella y la abracé. Comenzó a llorar convulsivamente y se apretó contra mi cuerpo.
- No existo, Eusebio, no existo. Soy como la mujer de esa película, la señora de nadie.
- ¡No, mi amor, no! No digas eso. No te hagas daño.
- Nosotros dos no tenemos proyecto, jamás lo tuvimos – susurró silabeando entre sollozo y sollozo.
- Sí que tenemos mi amor. Vos tenés un trabajo, saliste de la villa. Tenemos una hermosa relación.
Cuando dije eso se deshizo de mi abrazo y se incorporó como un relámpago, me empujó con tanta fuerza que quedé sentado y contra el respaldo. Había recuperado su voluntad y su nervio habitual porque cerró un puño y lo apoyó firmemente sobre su cadera y con la otra mano gesticuló sobre mí y su mirada de miel chispeaba.
- ¿Así que vos llamás hermosa a nuestra relación? Hermoso es el trajecito sastre que Carolina piensa lucir en el civil, hermoso su traje de novia de color champagne que ya me mostró de una revista de modas, hermosos los arreglos florales en la iglesia, hermosa es la torta de bodas y el salón y el ramo de novia que ya me prometió que cuando lo lance hacia atrás lo va a dejar caer mas o menos donde yo esté…
- ¡Pará, mi amor, pará! – le dije y traté de agarrarla. No pude. Se zafó con tan mala suerte que resbaló, cayó de costado y se golpeó la cabeza en la sien. La alcé y la llevé hasta la cama. Le traje una copita con coñac que teníamos en el departamento. Había quedado un poco aturdida y cuando olió el coñac se despabiló y tomó un poquito.
- ¡Qué asco! ¿Por qué me das esta porquería?
- Para reanimarte mi amor, tomá, tomá que te va a hacer bien.
- ¡Huy, me duele la cabeza, cómo me duele! – se quejó-¿Qué me pasó? – preguntó enseguida.
- Te pasó que te caíste. Estás como loca.
- ¡Sí, sí, por supuesto que estoy como loca! Y voy a estar más loca todavía con lo que vos me hiciste.
Se incorporó a medias, apoyada contra el respaldo de la cama. Ya no lloraba. Pero me miraba con una mueca de disgusto. Tomó la copita que había quedado sobre la mesa de luz y se bebió de un sorbo el resto del coñac.
- Es mejor que te vayas Eusebio – dijo después con una calma desconcertante.
- ¿Te duele? – pregunté y quise acariciarle con suavidad la sien pero me apartó la mano con un gesto antes de que pudiera tocarla.
- No te importa, andate por favor – repitió.
- ¿Estas segura?
- Estoy segura.
Cuando abría la puerta del departamento para irme escuché el primer sollozo del que seguramente sería un llanto convulsivo que recién comenzaba. De todos modos seguí su deseo y cerré despacio la puerta detrás de mí.
Eso fue un lunes y pasamos toda la semana sin vernos porque cuando llamaba no estaba o no contestaba y yo no quería ir contra su voluntad. Me pareció bien respetar su dolor y su silencio por y para un acontecimiento que no tendría remedio.
El casamiento se cumplió con toda su pompa y circunstancia el sábado siguiente y no obstante lo ocurrido Luciana asistió. Llevó un vestido celeste de doble tela con encaje bastante bonito y que no le había regalado yo. Lo habría comprado con sus ahorros. Estuvo en el Civil y felicitó únicamente a la novia, aunque sólo yo debo haberlo notado. Después, en la Iglesia , estuvo también para saludar la llegada de Carolina en un coche de alquiler acompañada de Juanjo y Matías, antes de que hiciera su entrada por la nave central del brazo también de ellos dos hasta el altar en el que yo la esperaba de riguroso frac.
La ceremonia fue emocionante. Ni pensé en invitar a Lole y cuando se lo comenté estuvo absolutamente de acuerdo. Invité, en cambio, a los muchachos y al Gallego y también al intendente electo que se excusó pero mandó de regalo un devede. La fiesta se hizo el domingo siguiente en una quinta que alquilé, sobre la ruta seis. Todos tuvieron que ir en automóvil. Al costado de las edificaciones había un estacionamiento pavimentado de mas o menos una hectárea, pero alrededor del complejo el pasto estaba cortado y también se podía estacionar. Había tres salones rectangulares uno de ellos paralelo a la ruta y retirado a cien metros de ésta y dos a los costados comunicados entre sí, construidos en estilo colonial con tejas y paredes encaladas de un blanco reluciente. En el medio un parque, sobre el que se abrían las puertas balcones de los salones, con fuentes, glorietas, macizos de flores, mesas, sillas, flanqueado por enormes álamos que proyectaban frescas manchas de sombra. Un pasillo alfombrado de terciopelo rojo lo dividía en mitades y desembocaba en la mesa central en la que almorzaríamos y merendaríamos únicamente nosotros cuatro, es decir, Carolina, Juanjo, Matías y yo. Dentro de los salones había también mesas largas colmadas de fiambres, carnes de pescado, de aves. Había un bar que servía varias clases de bebidas, un mostrador con helados de infinidad de gustos y una mesa de dulces con todo tipo de tortas y postres. Parecía un autoservicio. Como había contratado por una suma de anticipo y otra que debía pagar por mes, en mi nueva situación, no era caro.
Dejé correr la bola de que había pegado un billete entero de la lotería, para lo cual hasta averigüé el número una semana antes, de otro modo hubiera resultado demasiado sospechoso.
Carolina estaba radiante y Luciana sonreía todo el tiempo de una manera enigmática. Durante la fiesta no se me acercó ni una sola vez. En cambio reía y conversaba, un poco queriendo hacerse ver, con el flaco Dumas que me miraba cada tanto y levantaba su copa para brindar a mi salud, pero también como pidiéndome disculpas, como para que advirtiera que la que lo iba a buscar para conversar era ella. Por supuesto que no le di la menor importancia al asunto. No sentía celos de Luciana como tampoco de Lole. Para mí, en ese momento, la ventaja de que fueran mis amantes radicaba precisamente en que, si me hubiesen sido infieles no tenía autoridad moral para reprocharles nada. Es decir, si me enteraba de que Luciana formalizaba una relación con otro, no sólo me sentía en situación de justificarla, sino también en la de experimentar cierto alivio y alegrarme también por ella comprobando que se cumplía su destino y en adelante no estaría sola. Me dolía bastante que ella me hubiera dicho que no existía, que se sintiera tan sin valor, pero también pensaba que no era para tanto y que ella había elegido que siguiéramos. Debía reconocer sí que tanto en las buenas como en las malas su pasión había estado a mi lado y por eso se merecía el departamento que le alquilaba. En ese momento pensé en comprarlo y regalárselo. Para decirle eso comencé a buscarla por los salones y por fin la encontré en un rincón del parque, junto a un aljibe ornamental, momentáneamente sola. Le hice señas a Dumas que venía con una copa en cada mano para que se esfumara. El flaco volvió sobre sus pasos. Me le acerqué entonces por detrás.
- ¿Estás solita?
- ¿Ves a alguien? A menos que vos creas en los fantasmas, estoy momentáneamente sin la compañía de Dumas que fue a buscarme un trago.
- ¿Seguís muy enojada?
- ¿A quién podría importarle?
- A mí, por ejemplo.
- Lo dudo mucho.
- Vine porque debo decirte algo que he decidido para compensarte un poco de los disgustos que te doy y hacerte pasar el enojo.
- ¡Ah, sí! Bueno, decímelo, ¿de qué se trata esta vez?
- Pienso comprar el departamentito que alquilás y te lo quiero regalar.
- Ni loca lo aceptaría.
- ¿Por qué?
- Porque he decidido existir por mí misma y no estoy dispuesta a aceptar nada, por el momento, que venga de vos. Hasta aquí no existí, no viví, o, mejor dicho, viví para vos, en función tuya. De ahora en más, chau, abur.
Dumas se había quedado expectante, apoyado en el mostrador lejano y Luciana le hizo el gesto elocuente de que se acercara. Como él fingió no verla ella dio vuelta el cuerpo y comenzó a caminar hacia el lugar en el que se encontraba como si yo no estuviera ahí. No hice nada para retenerla porque no sabía qué decirle y porque en ese momento la tía Claudia y unas señoras que eran sus amigas se acercaban además para saludarme. Estuve dudando y sonriendo, un poco tocado por la decisión de Luciana, al parecer tajante. La vi cómo tomó del brazo a Dumas, le sonrió, bebió un sorbo de la copa que él le sostenía y después se dirigió en su compañía al centro de la pista donde unas cuantas parejas giraban. Bailó sin mirarme y por fin consiguió que me alejara del propósito de insistir con mi ofrecimiento.
Después me puse yo también a disfrutar del vals y de Carolina que estaba espléndida. Metí mi mano derecha entre los pliegues de satín y encaje que cubrían la suave curva de su finísima cintura, mis ojos en su sonrisa, y me abandoné a la sensación que me transmitía la vibración de su cuerpo magnífico. La dureza de sus glúteos y de los músculos de sus pantorrillas y muslos entrenados constantemente en el duro oficio de vivir en una villa, perfumados y girando bajo aquéllos sutiles encajes, temblaban apenas y alimentaban mi deseo y el apetito de tenerla entre mis brazos y entre mis piernas en una cama, de la misma manera en que el hambre es mantenido y provocado por un ejercicio físico intenso. Ella seguía siendo para mí un constante acicate erótico, una reina. No había mujer que compitiera con esa languidez indígena que la singularizaba, la convertía en única. Muchas veces cuando estaba en la cama con Lole o con Luciana pensaba en ella. Para mí seguía siendo la presencia más contundente y conmovedora y me enamoraba cada día.
XXI
Cuando llegó el domingo de la jura en el Concejo Deliberante, la plaza estaba colmada de gente frente al palco oficial que se había armado delante de la fachada del edificio municipal porque el flamante jefe comunal les dirigiría la palabra. Se voceaban consignas y, por momentos, cuando se veía algún movimiento en el palco o por los altoparlantes se oía algún tema folclórico conocido, el clamoreo crecía y se hacia ensordecedor. Había muchachos encaramados en las copas de los fresnos, las acacias y los jacarandaes que adornan la plaza agitando banderas y también se levantaban pancartas y carteles de telas pintadas. Vendedores ambulantes recorrían los claros que se abrían entre la muchedumbre, ofrecían gaseosas, panchos, alfajores y en las esquinas, sobre las parrillas hechas con tambores metálicos, se asaban hamburguesas, chorizos, trozos de vacío y bondiolas que despedían humaredas y fragancias que avivaban el apetito a esa hora, serían las once. Yo lo estaba viendo todo desde atrás del palco. Era uno de los hombres que acompañábamos al consagrado intendente junto al Cholo, a Dumas y a los demás que integrábamos la barra de la tosquera. Pero sólo dos de los que estábamos allí transpirábamos por dentro la gota gorda.
Éramos los dos que nos imaginábamos y sin equivocarnos que “ojos transparentes” esperaría, con su máquina mortal ya armada, en la terraza de uno de los edificios que flanqueaban la plaza, a menos de cien metros en línea espacial directa con el lugar ocupado por el micrófono. Pensé en la trayectoria del proyectil de calibre considerable que atravesaría a una velocidad de parpadeo o de latido la distancia que separaba la recámara del fusil de la cabeza del electo conductor. Seguramente “ojos transparentes” se habría procurado un silenciador para cumplir con menor riesgo su cometido.
Los clamoreos se apagaron un poco dejando oír todavía en un rincón o en otro del recinto a cielo abierto exclamaciones, gritos, silbidos o bocinazos o golpes de tambor sueltos, desprendidos del bochinche central, como los retazos o las hilachas de las banderas y telas agujereadas de las pancartas, que el viento, agitaba y movía, tanto como a las hojas de los árboles. Pensé si esos torrentes de aire tendrían también el poder suficiente como para desviar la bala. El intendente electo se adelantó y la multitud estalló de nuevo en un rugido.
- Queridísimos amigas y amigos míos, compañeras y compañeros que llevo en mi corazón – comenzó después de toser y acomodarse la garganta. Luego alzó una mano como pidiéndole a la multitud un silencio pero no prosiguió porque inmediatamente cayó como fulminado. Los que nos aproximamos enseguida pudimos ver que un médico amigo le aflojaba la corbata, le desprendía la camisa y consultaba los ojos del caído levantándole los párpados y también que, tras estos primeros auxilios casi reflejos, pegó un salto hacia atrás. Había descubierto la oreja derecha quebrada y el pequeño agujero, el orificio de entrada del proyectil, del que comenzaba ahora a manar la sangre oscura y roja. Recién después de unos segundos otros, como él, alzamos los ojos hacia la dirección de la que imaginábamos instintivamente que habría provenido la bala. Era un edificio cuadrado, como de ocho pisos, ubicado en diagonal al lugar en el que el hombre había caído. Los efectivos policiales comandados por un joven oficial corrieron más o menos inmediatamente, habrán tardado cinco minutos, hacia la entrada del edificio. Con el Cholo nos miramos y seguimos, también junto a los demás muchachos, los pasos de los policías. Se dejaron cinco agentes de consigna en la puerta de entrada con chalecos antibala y sus armas apuntando, otros cinco subieron. Se tardó algo más en llegar por la manzana a la parte de atrás del edificio que, de todas maneras, como no tenía escaleras de incendio o de emergencia, hacia poco menos que imposible la huída por ahí del francotirador. La pesquisa no dio resultado alguno. Quedamos con los muchachos y los demás curiosos detrás del cordón policial en la puerta de entrada. Estábamos ahí cuando lo vi y codee al Cholo. Caminaba tranquilamente hacia las paradas de los colectivos, desplazadas por el operativo de la jura, a una cuadra del lugar. Llevaba un maletín portátil. Era “ojos transparentes” ¿Cómo lo había hecho, desde dónde? El Cholo debió haberse formulado la misma pregunta porque los dos comenzamos a mirar en todas direcciones. Por fin lo descubrimos. La torre de una iglesia a media cuadra de la esquina en la misma calle y línea en que estaba el palco había sido sin duda el lugar de disparo.
Para cuando el joven oficial que comandaba el operativo de seguridad lo dedujo, después de hacer registrar infructuosamente cada uno de los departamentos y locales del edificio, “ojos transparentes” viajaría ya en un colectivo hacia la plaza del Congreso como dos de los que allí estábamos sabíamos. El Cholo partió enseguida a encontrarse con él para completar el pago por un trabajo tan precisamente ejecutado y yo me quedé en el lugar intrigadísimo por el procedimiento que siguió a tan desgraciado suceso.
Seguimos a la policía hasta la iglesia, abierta y con algunos feligreses arrodillados y rezando, después de la última misa, en sus bancos, en cuyo atrio un párroco anciano nos recibió y se santificó varias veces, asombrado, después que lo pusieron al tanto de lo ocurrido. Ante el requerimiento del oficial lo condujo hacia una pequeña escalera que llevaba a lo alto de la torre.
- Subimos muy poco y, últimamente, nada más que el capellán. Yo, con mi dolor de piernas, no puedo – dijo el cura.
Como Dumas no se despegaba de mí y también quería curiosear le dijimos al párroco que si nos dejaba subir porque éramos de la custodia del intendente muerto.
- Suban, hijos, suban.
Subimos. El oficial, no muy experto y seguramente desbordado por la experiencia, esperaba la llegada del comisario que había avisado de su retraso por haber viajado a La Plata ese mismo domingo para la jura del gobernador.
- ¿Ustedes eran de la custodia, no? – nos preguntó cuando nos vio entrar al pequeño recinto como si nos estuviera pidiendo auxilio.
- Sí, sí – dije.
- Bueno, éste es el lugar desde el que se hizo el disparo – afirmó enseguida. Vimos el lugar hacia el que apuntó con su índice, una raja lateral en la pared de ladrillo descubierto pero de suficiente abertura como para apuntar un fusil automático con mira telescópica y silenciador hasta el medio del palco. La vista pasaba por encima de las copas de los árboles de la cuadra y por supuesto de las casas y llegaba cómodamente al palco. El techo blanco y las intermitencias de las luces azules de una ambulancia y algunos patrulleros estaban allí ahora, donde el gentío se arremolinaba. Habían ido a retirar el cadáver y aguardaban la llegada del juez y los peritos y fotógrafos. Mientras tanto un cerco perimetral improvisado con cintas rojas y blancas y cuidado por agentes y personal de custodia mantenía a raya a los curiosos.
- El que lo hizo conocía el lugar – comentó el oficial.
- Sí, sí – dije de nuevo.
No me constaba que “ojos transparentes” conociera el lugar pero creí recordar que él lo había dicho.
- Bajemos, hay que interrogar al cura y a la gente que estuvo en la misa.
Nada consiguió el oficial en sus sondeos preliminares después que descendimos del campanario. El sacerdote había estado diciendo misa a partir de las once de modo que cuando “ojos transparentes” efectuó su disparo mortal él estaría concentrado en los santos oficios. Por supuesto no había escuchado ningún ruido o chasquido que hubiera llamado su atención. Para la mala suerte de los investigadores la gran cantidad de fieles que llenaban los bancos y los reclinatorios ya hacia unos cuantos minutos que se habían ido y dispersado por las calles de la ciudad.
Volvimos después de todo este ajetreo inútil al lugar en el que todavía el cuerpo del intendente con su brazo absurdamente extendido descansaba, para siempre olvidado e impedido de ejercer sus maldades.
FIN








Hola, Amílcar, acabo de leer el primer capítulo de esta novela breve, dejo para mañana el resto o lo que pueda, porque mi tiempo escasea y el relato es denso, no es para leerlo a la carrera, sino para saborearlo. Haces gala de un gran conocimiento de esos barrios donde la vida se desenvuelve en el umbral de la pobreza. Imagino que tu labor como letrado te ha hecho conocedor de gentes que provienen de esos ambientes de marginación y miseria material, foco también de delincuencia, porque claro, si no hay, de algún sitio se ha de sacar. Tu conocimiento también del argot que se emplea en estos ambientes, dota al relato de naturalidad y credibilidad. Aparte, la narración está muy bien llevada, impecablemente relatada y con muy buen ritmo.
ResponderEliminarBueno, mañana veré si el protagonista acepta por fin el plan del Chato, aun cuando supongo que así será.
Las fotos también están muy bien escogidas, mi querido Maestro.
Besitos y hasta mañana.
Gracias, Mayte. Sí, por mi trabajo de abogado y político he conocido las villas y las casillas, por fuera y por dentro, y también a algunos de sus habitantes. El habla coloquial de ellos llega actualmente a cualquier ciudad de la Argentina y, ojalá que haya sabido captarla y transmitirla. Si lo he logrado ¡Aleluya!
ResponderEliminarBesitos y hasta mañana.-
Hola de nuevo, Amílcar, ya me parecía a mí que si sabías tanto de la vida de esos barrios marginales y de su lenguaje, debía ser por algo.
ResponderEliminarAcabo de leer el segundo capítulo, dejo el tercero para mañana, porque ahora ya no me da tiempo a más, y te felicito por tan buena prosa. Eres detallista al máximo, el lector puede imaginarse las escenas con total nitidez, como si de una película se tratase. Me ha gustado mucho todo y las descripciones, y los diálogos tan naturales y bien construidos. Escenas como cuando extrae el fierrito de la cisterna del inodoro o cuando tiene sexo con la Porota, o, cuando, antes de ello, le guiña el ojo con la pistola aún en la mano, le confieren gran realismo y momentos dulces y hasta simpáticos.
A ver cómo sigue, mañana será el día, jiji, y mañana volveré para saber lo que ocurrirá.
Besitos y mi enhorabuena, Amílcar. En verdad que es un relato que debería ver la luz, que debería ser publicado. Ojalá consigas que algún editor se interese en él.
Huy, pensaba que se acabaría aquí la novela, pero no, ahora me quedaré con la incógnita de saber si el dinero no irá a parar a otras manos porque algo raro pase o alguien sospeche o...
ResponderEliminarQué malo eres, Amílcar, mira que dejarme así...
Besitos y hasta el siguiente capítulo.
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminarBueno, hoy le ha tocado al capítulo IV y me he reído mucho con eso de que la Luciana giraba como un molinete y repartía trompas. Y además, me enteré de que él no está ni casado con la Carolina, pero eso sí, con el ventilador dándole en la naricita, sueña con que la riqueza le deparará una mejor vida a él y a los suyos. A ver qué pasa, no sea éste el famoso cuento de la lechera.
ResponderEliminarBesos, Amílcar querido, Maestro.
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminarLeído ya el capítulo VII, incluido. Ay, este hombre, que se ha ligado también a la sobrina de Carmela, ¡menudo Casanova está hecho!
ResponderEliminarA ver cómo sigue, que parece que de momento todo va bien.
Besitos y buena semana, Maestro.
Capítulo VIII terminado, a ver si sale bien eso de taparse con la media.
ResponderEliminarBesitossssssssss.
Capítulo IX terminado, querido Amílcar. A ver si todo sale bien y pueden comprarle la casa a la tía de Carolina, al menos así ya saldrán de ese agujero de la villa. Mañana leeré el siguiente capítulo, mi genial Maestro.
ResponderEliminarMuchos besos y muy feliz fin de semana.
Nuestro protagonista ha contraído un nuevo compromiso, esta vez con Lole, que, con Carolina y Luciana, ya forma el trío de ese harén que este hombre va coleccionando, jejeje. Claro, si de pobre tenía dos, ahora que ya va siendo rico, tres y...a saber, jejeje. Bueno, capítulo X finiquitado y el domingo a por el XI.
ResponderEliminarBesitos, Maestro, y feliz finde.
¡Qué paciencia me tienes, queridísima mía, mi única lectora! ¡Cuánto siento tu estímulo y cuánto te lo agradezco! Espero que mi novela no te defraude. Besitos para vos y felices días
ResponderEliminarPor fin he venido a leerte el capítulo XI, Amilcar querido. Parece que la cosa se complica con lo del camión y el candidato, a saber el por qué del secuestro del vehículo, nuestros protagonistas conjeturan, pero la verdad...ya la sabremos más adelante, supongo, jiji.
ResponderEliminarY no me agradezcas nada, Maestro, que lo leo con muchísimo gusto, aunque voy despacio por falta de tiempo. Lo que sí, que no soy tu única lectora, por descontado que te lee mucha gente más, aunque no te comente, pero el simple hecho de estar en la red, propicia que la gente lo lea.
Besos y muy feliz fin de semana para ti, amigo querido.
Bueno, en el capítulo XII parece que los celos y la pasión amorsa son lo que priman, y esas dos amantes: Luciana, de ojos melados, y Lole, esmeraldas, se ven "retratadas" en la foto que has puesto con Sofía Loren y Jane Mansfield, aunque las chicas de la novela no fuesen estrellas del celuloide.
ResponderEliminarMañana me paso por el capítulo XIII, Amílcar, que hoy me queda lo justo para leerte los poemas en tu otro blog. Besitos, Maestro.
Capítulo XIV terminado, querido Amílcar. Ya veo que con buenas recomendaciones y platita, sacarse el permiso de conducir no es como en mi país, jaja, al minuto que se obtiene, y sin exámenes. Todo le va bien a nuestro protagonista, está viviendo la vida que nunca antes tuvo, pero esa sombra de convertirse en asesino...
ResponderEliminarCapítulo XV finalizado, mi querido amílcar. Realmente pocsas son las mujeres que no buscan la exclusividad, pero a veces hay que conformarse con lo que hay, a mí me pasó algo parecido también en el pasado, que llegué a aceptar que el hombre que amaba, tuviese también otros romances, pero es porque prefería no ser la única, pero al menos que no me mintiera, aunque de poco me sirvió, porque era tan embustero que en lo de mentir no se enmendaba.
ResponderEliminarBueno, a pesar de mi escaso tiempo, a ver si te leo ese cuento nuevo que has puesto al principio. Besitos.
Capítulo XVI finalixado, querido Amílcar, que he subido hace un rato del trabajo y me he puesto a leerte. Es bien cierto que el mundo se cierra para los que no dispongan de cierta solvencia económica, pero también me resulta extraño en tu relato, y perdóname la sinceridad, que el abuelo del protagonista fuese tan culto, casi un filósofo, habida cuenta de que Eusebio moraba en un arrabal de lo más paupérrimo. No es frecuente que la gente de un nivel cultural tan bajo como su nivel económico, posea antepasados con una intelectualidad floreciente. Bueno, me acabo de percatar ahora de ello, Amílcar querido, pero quizás deberías modificar algunas cosas para que el relato resulte más verosimil, porque esa sapiencia del abuelo sería normal en una clase social media, pero no tanto en una clase baja muy baja, como era la de eusebio.
ResponderEliminarBesitos y espero que no te molesten mis percepciones, que sólo pretendo ayudar en lo posible, mi muy admirado Maestro.