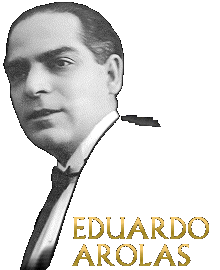Aunque ella era mujer y él pudo haber sido un hombre se sentía como el protagonista del tango "Malevaje" de Discépolo. "Decí por Dios que me has dao, que estoy tan cambiao, no sé más quien soy" - canturreó por lo bajo mientras la brisa húmeda desde el mar casi la dejaba sin aliento. Sobre todo ahora, cuando caminaba por la rambla en invierno, en ese día gris de ráfagas congeladas, en Mar del Plata, pensando absorta, estúpidamente absorta, en él. En ese hombre distante y diferente, tan único, tan diferente, que había dejado en la estación de Mercedes, despidiéndose ambos de sí mismos convencionalmente, él con su mujer,que era su amiga, Mabel, y sus hijos y ella con su esposo y sus hijos; su familia, con la que ahora vivía lo que sentía como un destierro ¿Cómo llenar sus horas vacías? Vacías de él sobre todo, de su conversación, de sus ideas y sus ocurrencias, siempre originales, siempre sugestivas. Sergio Almonacid había llegado a su vida cuando lo nombraron Director del instituto en el que ella enseñaba geografía. Una materia que la ponía en contacto permanente con sus narraciones sobre la historia en cada lugar de latinoamérica en el que ella al azar pusiera su índice, para probarlo. Una vez habían jugado a probarlo. Él había terminado de leérle "El amor en los tiempos del Cólera", esa novela de García Márquez cuyas alternativas habían recorrido juntos, mirándose a los ojos en las pausas, suspirando al unísono a veces y otras asumiendo imaginaria y miméticamente la expresión de los rostros de los personajes, de Florentino Ariza, de Fermina Daza ¡Qué intensidad de comunicación se daba entre ellos, qué profundamente se miraban y qué detalladamente se escuchaban! ¿Amor espiritual, amor de almas gemelas? Lo cierto era que, como en la letra de la canción, las horas se pasaban sin sentir. El tiempo entre ellos se fundía, se transformaba en instantes de eternidad. En aquélla ocasión, ella había puesto su índice sobre la costera ciudad colombiana de Cartagena, Cartagena de Indias, y él había desplegado su conocimiento de la historia de la ciudad desde los conquistadores hasta la época de la novela. No era poco para ella. Una vez más se había sentido deslumbrada.
Sergio había comenzado a hablarle de la historia de la ciudad desde su fundación en el siglo XVI.Después había seguido y ella se había sentido caminando por aquéllas calles y veredas de fuego. Tan distintas y distantes de las que estaba pisando.
Pero lo que en ese momento recordaba con nostalgia era, no aquella distante Cartagena, convocada por la prosa del genio colombiano, sino esa pequeña ciudad de Mercedes donde todo estaba a mano, a escasas cuadras. La casa de Sergio, su biblioteca nutrida y completa, sus enormes mapas y las reproducciones de antiguas cartas de navegación. El tocadiscos y el gran ventanal abierto sobre la vegetación tan profusa del fondo de la casa con esa parra verdinegra como un césped aéreo.Y esas horas, esos momentos pasados a su lado, leyéndole él y ella escuchándolo arrobada, fijando sus negros ojos en los negros ojos de él cuando los alzaba de los renglones y le dedicaba las tiernas sonrisas que ella le correspondía. Habían coincidido en un latir juntos, al unísono, golpeándoles las sangres en las sienes, en el pecho, en el vientre. Ni siquiera podía comparar esas exaltaciones con los orgasmos a los que Eduardo, su marido, la hacía llegar al rato de haber tomado posesión de su cuerpo, de haberla recorrido con labios y lengua ansiosos y de haberse detenido en su entrepierna, en las porciones más sensibles y delicadas de su carne, con experta delicadeza.Eran, al fin y al cabo, únicamente, encuentros de cuerpos.
Tal vez le ocurriera sentirse vacía con Eduardo porque viajaba, se iba por varios días. Su profesión de viajante de comercio lo transportaba a diferentes localidades de la provincia y Florencia estaba sola la mayor parte del tiempo. Y aún cuando Eduardo estuviera y compartieran sus exaltaciones eróticas en pareja algo le seguía faltando a ella. Algo que, vagamente sentía como que había comenzado a faltarle desde su adolescencia y que cuando profundizó su amistad con Sergio en Mercedes, al año más o menos de haberse conocido, comenzó a presentarse, a abrirla, a desplegarla, como un capullo que se fuera paulatinamente convirtiendo en una rosa. La plenitud más allá de lo erótico.La intensidad de estar viva más allá de las cosas.Quizás había sido la unidad de su ser, su identidad más propia lo que había descubierto junto a Sergio. Se había enamorado de él y al hacerlo se había también enamorado de sí misma. Ella era él. Él era ella. Como en aquélla novela de Emily Bronte, "Cumbres borrascosas" que también él le había leido en Mercedes, cuando su protagonista Cathy confiesa su amor por Heatclift, diciendo "Yo soy Heatclift", ella era Sergio.
Más allá ahora de ese mar inconmensurable. Océano gris bajo cielo gris y de las piedras Mar del Plata, rugosas y amarillentas, avejentadas y grises,oxidadas por el yodo y la sal que el viento levantaba desde las olas y depositaba en los frentes, él, su Sergio, estaría seguramente extrañándola como ella lo extrañaba.
Sintió de nuevo el viento con más fuerza sobre su cara y una ola algo gigantesca que rompió contra la escollera a la que se acercaba llegó a mojarla ya con unas gotas heladas de tupida lluvia que se precipitó y arreció sobre ella y otras personas que corrieron a refugiarse bajo la recova del hotel provincial. Florencia también corrió enfundada en su piloto y subiéndose la capucha porque no había traido paraguas y comenzó a sentir una estrecha lengua de líquido hielo que se le coló desde el cuello a lo largo de la espalda. Las tormentas solían estallar de ese modo en la perla del atlántico. El cielo se había cubierto completamente, grumoso, acarbonado y amenazante. Esperaba no engriparse. No tener que pasar días en cama.
Cuando se acostó con Sergio en el hotelcito de Luján su cuerpo ya estaba encendido, preparado, antes incluso de que él la penetrara. Descubrió entonces su multiorgasmia. Sintió que entraba y salía a largos tramos de aquéllos convulsivos estremecimientos espléndidos, una viva especie de suntuosos trances, escalofríos y un erizarse desde su piel hasta el interior de sus vísceras en convulsivas vibraciones. Y cuando ambos volvieron en sí y decidieron bajar a cenar la invadió una paz compartida, única. Sintió de nuevo que él era su gemelo de vida, otro ser a su lado que la acompañaba perfectamente y que no la dejó de acompañar mientras cenaron y aún después de que se despidieran en su regreso a Mercedes, la mañana siguiente. Todo lucía, las maderas lustradas y repisas repletas de botellas de vinos de marca que revestían el interior del restaurante, las mesitas pequeñas con luces en botellas panzonas, las sonrisas de él frente a las suyas y a sus ojos y a los platos y las copas y el rubí aterciopelado del vino que bebieron. En ese hotelito de Luján tuvieron sus primeros y únicos encuentros mientras Eduardo viajaba y, una amiga, no Mabel por supuesto, le cuidaba sus niños. En Luján llovió la primera noche y ella tuvo un vago temor cuando regresaron al hotel. No fue el de que Mabel, su amiga, la esposa de Sergio, se enterase del adulterio que ejercía con su marido. No fue la de que Eduardo regresase intempestivamente de su itinerario de viajante de comercio porque ella estaba oficialmente en un congreso de docentes en La Plata y le había avisado. Fue la de que sus hijos tuviesen que ser confiados a otras manos si ese amor que le ardía en el cuerpo en ese momento se formalizaba. Se detuvo en ese instante en la lenta caminata del regreso al hotelito y le dijo a Sergio que la abrazara y la besara y él lo hizo y consiguió su momentáneo olvido.
Pero ahora, en Mar del Plata, con la inseguridad todavía que él le demostraba en sus correos de mail, en la cuenta que habían abierto únicamente para los dos, vacilaba y la culpa, el remordimiento, la corroía.
Una sensación difusa y a la vez concreta que la hacía sentirse una traidora. También con Mabel sostenía el intercambio de mails y se cruzaban en facebook y evocaban los momentos pasados en Mercedes. Hubo entre ellas verdadera complicidad de amigas. Mabel se le rindió por así decir. Le dijo que a ella la desilusionaba mucho Sergio. Que él estaba siempre más atento a sus charlas con los rotarios, a sus alumnos de historia del secundario, a sus libros y sus viejos discos y a su tocadiscos del siglo pasado. Él era un hombre anticuado y aburrido desde la perspectiva de Mabel. Mabel sentía todo lo contrario a lo que ella sentía por Sergio. ¿Tal vez despertó su compasión y en la animosidad de Mabel vio una oportunidad y la aprovechó y por éso le resultaba tan insoportable el remordimiento? Mabel era una niña que seguía soñando con su príncipe azul.
- Ahí viene - le decía - inspirado, uf!
- Andá si querés - le contestaba Florencia y le guiñaba un ojo en señal de complicidad. Entonces Mabel desaparecía dando una vaga excusa hacia cualquier tarea doméstica y la dejaba a solas con Sergio. Florencia enseguida se relajaba, entraba en intimidad con él de inmediato y con una naturalidad que, la primera vez que le ocurrió la sorprendió. Pero, al fin y al cabo, ella no lo quería y, aunque a Florencia le resultara incomprensible, era así. Hasta le hacía sentir que Dios mismo intervenía para regalarle la companía de ese hombre.
Siguió caminando bajo la tormenta enfundada en la capucha,esquivando las gotas como podía y tratando de no pisar baldosas flojas, subiendo por Avenida Colón hacia la esquina de la mansión Ortiz Basualdo, de allí a la izquierda dos cuadras más y, enseguida, ingresó al pequeño chalet que alquilaban empapada. Ensimismada como estaba cuando levantó la vista no pudo creer que el hombre que se cebaba el mate y se quedó mirándola fijamente y le abrió el peligroso sol de su sonrisa fuera Sergio. Sí, era él.Vió a la chica tendiendo ropa a través de la ventana. Ella, que lo conocía, le había abierto la puerta, como siempre, con naturalidad. Albertito, su hijo menor, chocó contra las piernas de su madre y la abrazó.
- ¡Hola mami! - dijo. Florencia se agachó y lo besó sin dejar de mirar espantada a Sergio.
- ¿Qué hacés aquí?
- ¿No te alegrás de verme, siquiera un poquito?
Florencia se repuso mientras se incorporaba y trataba de devolverle la sonrisa sin que las comisuras de sus labios temblaran. En realidad estaban temblando no sólo sus labios sino toda ella, sus manos, sus hombros. Caminó los dos pasos que la separaban de él y se besaron en las mejillas ante los ojos redondos y alzados de Albertito.
- ¡Qué sorpresa!- atinó a casi susurrar ella. Se acercó enseguida al oido de Sergio.
- Sabés que hoy vuelve Eduardo - murmuró.
- ¿Ah, sí? No, no, no sabía ¿Querés un mate? - Sergio le alargó la calabaza y Florencia la tomó y dirigió la bombilla a su boca maquinalmente.
Hervían en su cabeza todo tipo de sensaciones pero un sentimiento de miedo, un vago pavor, las dominaba o campeaba sobre todas las demás del mismo modo en que un telón de fondo en un escenario comprende las acciones y los actores, abarcándolos. Su extrañarlo, su añoranza, la nostalgia de verlo y volver a estar con él, la alegría que le producía su presencia, esas exaltaciones temblaban como su cuerpo movidas por un temor que se agigantaba de perderlo todo. Consiguió que Albertito fuera a jugar y lo dejó a cargo de la empleada y, le hizo saber ante su sonrisita complacida, también de la casa hasta que ella y el tío Sergio fueran y volvieran de la escuela con Carlos, su otro hijo. Salieron del chalet uno al lado del otro sin tomarse del brazo.
- ¿Qué pasó, por qué viniste?
- ¿No me extrañaste?
- Por supuesto que sí pero esto no tiene nada que ver con nada. Hoy, más o menos a la hora de la siesta, vuelve Eduardo, ¿qué excusa le vamos a dar?
- No te preocupes, tengo una buena.
- ¿Cuál?
- Traigo una carta de "Colimet" con un ofrecimiento para él.
Florencia sintió que se aliviaba, el alma le volvía al cuerpo.
- ¿Qué le ofrecen?
- Ser representante de sus productos acá, en Mardel, ¿qué te parece?
Se detuvieron. Sergio tomó el puño cerrado de Florencia y lo apretó.
-Tenemos que irnos a vivir juntos a Mercedes. Hablaré con Mabel y vos tenés que hablar con Eduardo.
- ¡Estás loco!¿Y nuestros hijos, los tuyos, los míos, qué pasaría, nunca te lo preguntaste?
- Nos podrían visitar, como ocurre con tantos matrimonios separados.
- ¡No, no, no! Nunca sería lo mismo ¿Acaso no te dás cuenta? Mabel, Eduardo, ¿qué harían?
- Deberían asumirlo.
- Así, ¿tan fácil?
- Así, tan fácil
- Por favor Sergio, querés dejar de repetirme. No es fácil, no sería fácil para ellos. Sería muy difícil. Difícil de entender sobre todo.
Se quedaron callados. Había clareado. El viento sur había corrido los nubarrones y ellos caminaron lentamente hacia el colegio. A Florencia le pareció que las veredas se hubieran ablandado, que el sol que comenzaba a asomarse era una molesta llaga luminosa y que la lastimaba. El pulso se le había disparado en una taquicardia insólita y le costaba respirar. Le pidió a Sergio que pararan y se refugió en su pecho. Él la abrazó, la estrechó, como si no fueran nada más que dos amigos que se hubiesen reunido para despedirse. A los ojos de Florencia subió un torbellino líquido y caliente y la convulsión de un sollozo. Siguieron otros que no pudo dominar.
- Bueno, bueno, calmate, serenate. Vamos a buscar a Carlitos.
Al nombrar Sergio a su hijo, de tan sólo seis años,Florencia hizo un esfuerzo y se contuvo.No debía llorar. Tampoco dejar a sus hijos. Menos que menos. Se detuvo nuevamente. En la vereda de la cuadra siguiente los guardapolvos blancos se volcaban fuera del cuadrado edificio del colegio. Sacó un pañuelo de su cartera, se secó las lágrimas y miró a Sergio.Sintió que su mano, sin que ella pudiera dominarla, voló hacia la mejilla de él y le hizo una breve caricia. Supo que ese momento era el último entre ellos como amantes cuando Carlitos corrió hacia ella. Lo alzó sonriéndole y ya con él en brazos, por sobre su pequeño hombro miró a Sergio.
- El amor no debe destruirnos - le dijo - destruyendo a los seres que más amamos. Si querés quedate a almorzar, dale tu mensaje a Eduardo cuando venga, pero lo nuestro, lo nuestro terminó.
Amílcar Luis Blanco